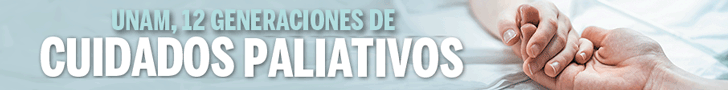Juan José Reyes
Elena Poniatowska —de la cual siempre pensé que había nacido en 1933, y no un año antes, como tal parece que ocurrió— no ha perdido la fuerza de su mirada. No resulta fácil, tampoco, definir con una sola palabra aquella mirada. Inocente, ingenua, una mirada de agua y luz que parece preguntarle al mundo por el milagro de su nacimiento y su despliegue. Una mirada limpia, inteligente.
Poderosa: puede captar lo que otros ojos no ven: la interminable soledad de los que sólo tienen trozos de recuerdos, angustia, esperanzas, y también los colores y las sombras de los cielos y las ciudades y los cuadros. Una mirada generosa que está siempre delante de quien lo necesita, con todos que son todos los suyos, y que se entrega sin regateos y sin buscado engaño. No es la mirada de una mujer tan candorosa que pueda ser embaucada por tramposos o seducida por los lujos de los poderosos (¿no son los mismos, acaso casi siempre?). No hay tanta inocencia en esos ojos como para que no puedan percibir la mala fe, la chapuza. Hay siempre en aquella mirada el ánimo de compartirlo todo, sin trampas, de decir la verdad, que sólo ella nos hará libres de seguro.
Ha sido natural entonces que Elena Poniatowska haya ejercido el periodismo desde que ella era muy joven, y que desde hace ya más de medio siglo haya hecho de la entrevista una vertiente de veras singular, disfrutable y reveladora. Fue primero entrevistadora. Comenzó en Excélsior y despuntó pronto en Novedades, donde reinaba en las notas de “sociales” Rosario Sansores. Por aquellos años los domingos en aquel diario empezó a publicarse el suplemento México en la Cultura, fundado y dirigido por Fernando Benítez y diseñado por Miguel Prieto. Eran los años, los cincuenta, en que en el país corría una pregunta que ahora puede resultar curiosa y que entonces aparecía como un asunto de primer interés: ¿qué era México y cómo eran los mexicanos? En esa línea destacó, haciendo entrevistas a figuras sobresalientes —como Agustín Yáñez o Leopoldo Zea—, Rosa Castro, a quien sin duda Elena Poniatowska siguió con atención. (Con frecuencia me pregunta ahora Elena por Rosa Castro. “¿Qué sabes de ella? ¿Es cierto que vive en Cuernavaca?”. Aprovecho la ocasión, de paso, para pedirles a los lectores que nos hagan llegar informes acerca de aquella notable periodista mexicana, tan olvidada ahora por las nuevas generaciones). No tardó nada Elena Poniatowska en saber que lo suyo no estaba en la banalidad insulsa y quizás insultante de las páginas de “sociales” y en reconocer que lo propio habría de cursar sobre el camino de la creación y de la crítica. No tardó nada en hacerse una periodista auténtica, adscrita a la línea del nuevo periodismo. Ha realizado cientos o miles de entrevistas y ha hecho cientos o miles de crónicas excepcionales.
Abundan los lectores que cuentan entre sus libros más queridos algunos escritos por Elena Poniatowska. Me cuento entre ellos, y he de decir que recurro a ellos con frecuencia y para hallar nuevos motivos de buena sorpresa. El primero de estos libros, en mi lista personal, es Todo empezó el domingo, puesto en circulación por el Fondo de Cultura Económica, y tal vez insuficientemente conocido por el gran público (incluido un vasto sector de fans de la autora). Es un conjunto de crónicas que fueron apareciendo en las páginas de Novedades a partir de 1957, es decir hace cincuenta y cinco años. El libro apareció por primera vez en 1963 y está ilustrado con fortuna por el artista mexicano Alberto Beltrán. Casi todos los textos se refieren a escenas de la vida de la Ciudad de México.
Como todas las metrópolis, grandes y chicas, la capital del país ha mantenido su vitalidad en los barrios, lo que quiere decir que el corazón de su vida está en la gente común y corriente, en los pobres sobre todo. Si algo no parece propio de la Ciudad de México, en los días que corren, son los otros rumbos, los más novedosos (y por tanto los más diferentes del resto). Pensemos en Santa Fe, donde vive gente, aun cuando parezca difícil de creer. (Un buen registro de la vida de Santa Fe está en la película Matar te duele de Fernando Sariñana). Es notable cómo con los años el peligro mayor de la gran capital no esté, como suele pensarse y decirse, en asuntos tan graves como la inseguridad y la violencia o en la escasez del agua o los servicios de recolección de basura o en las horas que cada quien gasta al día en trasladarse. Tal peligro mayor está a mi juicio en el empobrecimiento de la comunicación entre los moradores citadinos. Apretujados todos en el metro o en los metrobuses o con el santo al cielo mientras viajan en los micros; hacinados —¡y felices de la vida!— en conciertos de música de intérpretes que engordan asombrosamente sus fortunas sin cesar o en antros de moda donde se intercambian luces y otras cosas de otro tipo, muchísimos en la Ciudad de México ven cómo día tras día van perdiéndose las distancias y los silencios. Todo empezó el domingo de Elena Poniatowska devuelve el sentido de la ciudad a quien lo haya conocido y disfrutado o se lo muestra, transparente y fresco, a quien apenas por referencias lo conozca. La mirada de Elena Poniatowska supo ver en su momento aquellos espacios y aquellos silencios, rotos sólo por las risas y las palabras claves de la convivencia, de que gozaron los chilangos durante largos años. Las crónicas de la autora, ceñidas a los hechos y a una imaginación siempre compartible, dan cuenta con sencillez de aquel disfrute capitalino de las cosas simples, de aquel vivir la vida con humildad verdadera, es decir, con los pies en la tierra y los sueños suavemente concebidos.
En 1968 cambió la vida mexicana. Se cuarteó el muro de los espejismos, sin que desapareciera —más bien sucedió todo lo contrario— el ánimo de convivencia auténtica de los chilangos. En 1968 el movimiento estudiantil operó en favor de un cambio moral, para que pudieran verse en sus dimensiones reales los hechos y las cosas que la mirada de Elena Poniatowska había venido ya entreviendo o captando con fidelidad. Se luchó en contra de las trampas, la simulación y lo podrido de un sistema de intercambio político y económico (sobre todo político, claro está) que acendraba las contradicciones y acrecentaba la desigualdad. Al cambiar el país, cambiaron los mexicanos. Si muchas conciencias se mantuvieron aún inertes, muchas otras se activaron y muchas más fortalecieron sus visiones y sus ideas. Este último fue el caso de Elena Poniatowska, quien sobre aquel movimiento realizaría un libro determinante de la historiografía y la vida toda del país: La noche de Tlatelolco. La autora supo integrarse en ese coro inmenso de voces inconformes que se levantaron en contra de lo que no podía resistirse más. Mucho más que la estructura política, a todas luces firme aún, lo que entonces se cimbraba era la estructura moral del país. Elena Poniatowska dio cuenta de esto de manera fidelísima.
Esta misma línea moral no ha sido abandonada nunca por la escritora. Es más que claro que de lo moral a lo político no hay más que un leve brinco. Por eso las crónicas de Elena Poniatowska progresivamente fueron haciéndose más y más definidas en cuanto a su orientación ideológica. Delante de la intransigencia o la radical injusticia, frente a la corrupción y el crimen, al periodista no le queda más —en un sentido literal— que ocupar un sitio en el espectro político. Las magníficas crónicas de Fuerte es el silencio muestran ya a una autora aún más definida en sus convicciones, más decidida, más fuerte. Rompe el silencio de los marginados, de las trabajadoras explotadas. Muestra, sin dejar lugar a dudas, las condiciones de la precariedad.
Hay junto al plano estrictamente social otra vertiente en la obra de Elena Poniatowska. En la imprecisa frontera que hay entre el periodismo y la literatura realizó la autora otro libro imprescindible de la cultura mexicana: con una línea de Octavio Paz en el título, Juan Soriano, niño de mil años, publicó una larga entrevista con el artista, una reconstrucción viva, entrañable de veras del México del medio siglo y de la vida de uno de los creadores mayores de nuestra pintura y nuestra escultura. De otros personajes emblemáticos, Elena Poniatowska ha hecho semblanzas hermosas y justas en Las siete cabritas, mujeres distintas a la mayoría de años pasados, como Pita Amor o Rosario Castellanos, Nahui Ollín o María Izquierdo… La nota distintiva de aquellas mujeres está en un concepto clave: el de libertad.
También narradora, la autora es cuentista y novelista. No hace mucho dio a conocer una novela magnífica, La piel del cielo, laureada en España, una reconstrucción de ambientes admirable, que va del plano astronómico al de la solidaridad con las comunidades indígenas.
Ahora cumple ochenta años Elena Poniatowska. Yo sigo releyéndola. Lo hago cada vez con mayores gusto y sorpresa. Es una mujer y una periodista y una escritora que nos hace falta.