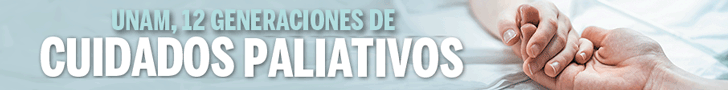Los acuerdos entre dos o más Estados señalan obligaciones compartidas, a través de un lenguaje que convienen y aceptan. Gracias a ello, las relaciones internacionales se conducen de manera ordenada y previsible. Sin omitir las dificultades jurídicas y semánticas que conlleva la negociación de este tipo de instrumentos, existen casos que se antojan de fantasía por la singularidad política y las notables diferencias culturales de sus potenciales signatarios. Así ocurre entre la República Popular China y la Santa Sede, que no atinan a encontrar la fórmula que les permita superar desencuentros relativos al espinoso tema de las relaciones Iglesia-Estado y a la presencia de la Iglesia católica en esa poderosa nación del Oriente Lejano.
A partir de que en 1951 Mao Tse Tung rompió relaciones diplomáticas con la sede petrina, en China se conformaron dos Iglesias, que hoy representan a más de 16 millones de fieles. Una, sumisa a Beijing, denominada Asociación Católica Patriótica (ACP), y otra, leal al papa, que opera en la clandestinidad. Es una bomba de tiempo alimentada por la visión restrictiva del Partido Comunista chino sobre la libertad religiosa como derecho humano fundamental, que a través de los años se ha traducido en la ordenación de obispos de la ACP sin el visto bueno del Vaticano y en el consecuente desconocimiento de la autoridad de Roma en estos procesos y de su jerarquía. Para cerrar la pinza, las relaciones diplomáticas que mantiene la Santa Sede con Taiwán, profundizan las desavenencias.
En este entorno, corre la especie de que ambas partes podrían llegar a un acuerdo, como resultado de dos factores: por un lado, la Carta que en 2007 dirigió Benedicto XVI a los católicos chinos, donde expresó disposición a abrir un espacio de diálogo; por el otro, la astucia del papa Francisco para capitalizar esa posibilidad, al enviar señales de su reconocimiento a la legitimidad del gobierno chino, señales que formalmente superan el escollo que significa Taiwán para la posible normalización de la relación bilateral.
El pragmatismo de ambos actores para defender intereses y sus diferentes concepciones del mundo seguramente tonificarán ánimos e imprimirán sello de originalidad a cualquier iniciativa diplomática que puedan emprender. En el caso del gobierno chino, su milenaria idea del tiempo acredita que la prisa por resolver controversias no es de ellos, sino de Roma. A su vez el Vaticano, al sostener que su reino no es de este mundo, pone sobre la mesa de negociación un lenguaje espiritual y pastoral, que es ajeno al fenómeno político. En este complicado rompecabezas y si de verdad ambas partes desean limar diferencias, la diplomacia convencional y sus referentes de poder, traición, resistencia, rendición, confrontación, acuerdo, falla, fracaso o compromiso habrán de bascularse con valores religiosos como los de servicio, misericordia, perdón, reconciliación, colaboración, comunión y buena fe. Así las cosas, el buen resultado de esta posible negociación no dependerá ni de la imposición unilateral ni de un milagro, sino de la voluntad de China y de la Santa Sede para aplicar criterios de reciprocidad, tal y como desde el ya lejano siglo VI d. C. consagra el Código de Justiniano I, en su afamada frase Do Ut Des (doy para que me des).
Internacionalista