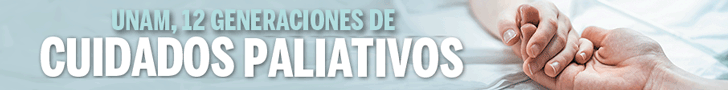Con sobrada razón nuestro país vive jornadas de indignación por el cobarde e irracional asesinato el lunes 20 de junio en curso de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, en Cerocahuí, municipio de Urique en Chihuahua, identificados cariñosamente en esos lares como “El Gallo” y “El Morita”.
Dos vidas segadas ante el compromiso de auxiliar al señor Pedro Palma, guía de turistas en esa región chihuahuense, quien habría sido agredido con armas de fuego por la cabeza de un grupo delictivo vinculado al Cártel de Sinaloa, José Noriel Portillo, apodado “El Chueco”.
¿Cuántas muertes violentas más? ¿Cuántos hechos adicionales de intimidación, amedrentamiento y sujeción delincuencial por la fuerza de la población? ¿Cuántas expresiones más de la condena gubernamental -federal y local- con la manifestación de solidaridad y la promesa de investigación y consecuencias legales para los responsables hasta sus últimas consecuencias?
¿Puede haber un parteaguas?, o estamos ante un nuevo ciclo de una ya muy larga -parece eterna- serie de hechos que guardan un peligroso hilo conductor: la ausencia del Estado en amplias zonas del territorio nacional.
Comunica la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos: “…no vamos a permitir actos como éste. Y lo vuelvo a repetir, con toda la fuerza del Estado, de parte de una gobernadora y el equipo de inteligencia que no se queda con los brazos cruzados, no vamos a permitir actos como éste.”
Y el presidente Andrés Manuel López Obrador expresa en su programa matutino de información y opiniones gubernamentales: “Urique está en la Sierra de Chihuahua, de Creel hacia adelante, por Temoris, por Chinipas. Es una zona de bastante presencia de la delincuencia organizada. Parece que se tiene ya información sobre los posibles responsables de estos crímenes”.
En una declaración la retórica del compromiso de que no ocurrirá más lo que sucedió y en otra el reconocimiento trágico de la realidad: ahí actúa el crimen organizado.
Y la palabra del Provincial de la Compañía de Jesús en México, Luis Gerardo Moro Madrid: “Los jesuitas de México no vamos a callar ante la realidad que lacera a toda la sociedad. Vamos a seguir trabajando y estando presentes en la misión por la justicia, reconciliación y paz. Lo que sucedió a dos sacerdotes, creo que es reflejo pequeño de lo que pasa en el país.” Así como del Papa Francisco: “Expreso mi dolor y tristeza por el asesinato de dos religiosos hermanos míos jesuitas y un laico. ¡Cuántos asesinatos en México!, estoy cercano con el afecto y la oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia.”
Conforme a la información pública del gobierno federal, al día en que sucedieron estos tres asesinatos ya habían ocurrido 124,109 homicidios dolosos durante el transcurso del período de desempeño de la presente gestión presidencial; una cifra muy superior a los que se registraron en las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa (53,319) y de Enrique Peña Nieto (74,737).
No es difícil colegir que si ese tipo de violencia delictiva ha aumentado es porque la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que aprobó el Senado no ha funcionado o, más claro, ha fracasado, al tiempo que la conformación y actuación de la Guardia Nacional y de la incorporación constitucional por cinco años de las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad pública, tampoco han dado resultados adecuados y requieren evaluación estricta y modificaciones consecuentes.
Con reforma constitucional, presupuestos crecientes y militarización -abierta y encubierta de la seguridad pública- la narrativa del “vamos bien” no soporta el peso de la realidad.
En el fondo, la situación imperante debería darnos vergüenza como sociedad y como país, más allá de las responsabilidades de los órdenes de gobierno. No es aceptable que se viva en un ambiente de riesgo presente acentuado ante la violencia criminal y que nuestro país sea conocido en el orbe como el lugar donde, excluyendo los escenarios de guerras entre Estados, es más peligroso el ejercicio profesional del periodismo y del sacerdocio.
Por supuesto que el tema es la delincuencia organizada más peligrosa y su vinculación a la producción, tráfico hacia los Estados Unidos y comercialización de estupefacientes y psicotrópicos en ese país, así como la diversificación de sus actividades criminales para controlar espacios territoriales y “administrar” la incidencia del qué, cuándo y contra quiénes de los delitos distintos a los relacionados con las drogas.
Hay dos aspiraciones territoriales claras que se amplían paulatinamente en detrimento de la sociedad: las vías de comunicación para todo tipo de traslados y los centros urbanos. En esos espacios poco o casi nada se ha hecho por construir las instituciones municipales y locales de investigación policial y prevención; se depende de personal mayormente militar desvinculado de las comunidades donde son adscritos, y escasean los resultados de recuperación de la presencia y hegemonía estatal en el territorio.
Los lamentables hechos de Cerocahuí y muchos otros que le han precedido, son la evidencia de que en porciones importantes del territorio nacional el Estado no está presente para ejercer sus funciones, porque la tierra y el agua que conforman la geografía de México sólo son territorio si el orden jurídico rige en sus extensiones; si el imperio de la ley es auténtico.
Por esencia, el Estado no es patrimonio de nadie. Es la creación y recreación de la comunidad; de la comunidad que se renueva con el entreveramiento de las generaciones a lo largo del tiempo. Si la seguridad pública se erosiona al grado de estar ausente en distintos espacios del territorio nacional, el Estado se debilita; al perder la capacidad para brindarla, la afectación es a la comunidad toda.
En la concepción política polarizada que emana de Palacio Nacional y excluye a quienes no se allanan a sus objetivos en relación con el ejercicio del poder, hasta ahora no se han escuchado a las diversas voces que postulan el carácter supra-partidista de la seguridad pública y la necesidad de resolver el grave problema de su pérdida.
¿Podría la indignación presente generar una reacción hacia el diálogo y la concreción de un acuerdo nacional amplio -órdenes de gobierno y sectores políticos, económicos y sociales- por la seguridad pública? ¿Podría el hartazgo ante la impunidad imperante de la delincuencia mover a esa concertación? Ojalá, pero hacen falta confianza, altura de miras y disposición a la evaluación y la rendición de cuentas.