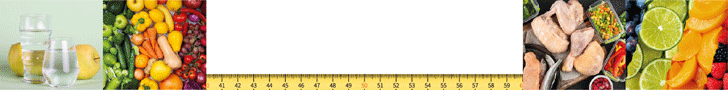Gerardo Yong
Cuando uno piensa en la caminata espacial, lo más probable es que llegue a la idea la posibilidad de interactuar en un ambiente distinto al del hombre. Cada vez que el ser humano se adentra en un nuevo mundo, lo hace para aumentar sus límites de sobrevivencia y el espacio sigue siendo la frontera que se abre con una inmensidad absoluta. La cosmonáutica no nació como una ciencia aplicada, sino como una necesidad de exploración, al igual que las expediciones marítimas y geográficas, que en ese entonces representaba el espacio marino. Estas incursiones, que se rigieron más por una consciencia del desafío que por una necesidad de comodidad, permitieron abrir nuevas rutas comerciales y coloniales y dominar los espacios terrestres y marítimos en busca de ir un paso más allá del horizonte. Se le debe a Alexei Leonov el honor de haber realizado la primera caminata espacial el 18 de marzo de 1965, pero es más bien, a ese impulso sicológico de mantenerse en la punta de lanza de la humanidad, la causa más preciada por la que un pueblo o civilización puede llegar a niveles cada vez más altos de especialización. A cincuenta años de esta proeza, nos llega a la mente, el ámbito competitivo que existía en ese entonces, enmarcado en las estrategias de la Guerra Fría; la más sofisticada que la humanidad haya presenciado en su historia.
La hazaña
Leonov era uno de los dos tripulantes que habían sido enviados a la misión. El otro era Pável Beliáyev, quien quedó encargado de las operaciones logísticas, una labor quizás más importante que la realizada por su compañero, a quien le estaba reservada la fama de haber sido el primer cosmonauta que realizaría la caminata orbital. En realidad, se trató de una excursión momentánea a más de 500 kilómetros de la Tierra. Algo que para el hombre primitivo simbolizaría un pedazo de madera con el que pudiera flotar para cruzar un río o una vertiente fluvial. Estuvo casi 24 minutos fuera de la nave, en momentos en que la humanidad ni siquiera pensaba en saber cómo se sentiría la persona más sola del mundo y, quizás, del universo de ese entonces. Hace apenas un par de años, este héroe ruso reveló algo que, hasta entonces, nadie se había preguntado: ¿cómo es el espacio orbital de la Tierra? ¿Hay ruido? ¿Hay sonidos? Esto fue lo que comentó: “Al abrir la escotilla vi un cielo lleno de estrellas brillantes y la Tierra completamente redonda. Toda Europa estaba debajo de mí. Había mucho silencio, un silencio absoluto, todo estaba muy quieto. Tenía una sensación muy rara, imposible de imaginar”. ¿No podría ser muy semejante al terror que pudo haber sentido el hombre primitivo cuando se encontró con el océano impetuoso, con las estrechas cavernas, los desiertos más aislados o las cimas más altas del mundo? Es ese terror el que acompaña siempre al viajero o explorador, y se convierte en el fiel indicador de su hazaña.
Espíritu aventurero
Así pues, la idea de abrir un nuevo campo de exploración conlleva un sentido de temor por lo desconocido, una sensación de peligro latente que se convierte en la moneda de cambio que exige ir más allá de los límites de la voluntad, en espera de lo inesperado; es por ello que a esas acciones se les llama “aventuras”, es decir, actos fuera de toda precisión anticipada.
Algo destacable también es la conciencia de la necesidad de hacer este tipo de hazañas, no sólo desde el punto de vista humano, sino político, y hasta ideológico. Una comunidad o país tiene importancia de acuerdo a los desafíos que enfrenta y las proezas que logra. La Unión Soviética estaba consciente de que mostrar un lado temerario al fomentar actividades científicas y tecnológicas, sería como garantizar no sólo un dominio en áreas estratégicas, sino consolidar un linaje de convicción política que se irradiaría a todos los confines de la Tierra.
¿Derecho de los exploradores?
Sin embargo, esta tendencia a mantener el perfil alto de una cultura política y sus avances científicos y tecnológicos, descuida otros parámetros que son el respeto de las naciones al uso de los recursos espaciales. Al igual que ha sucedido con otras expediciones en la antigüedad, el espacio, al menos lo que se llamaría el intraespacio o lugar próximo a la órbita terrestre (recordemos que la tecnología humana no ha sido capaz de salir del sistema planetario, sino simplemente de conocer la fenomenología orbital) se ha convertido en un lugar que ha sido reclamado sólo por aquellas naciones que tienen el poderío tecnológico para realizar sus exploraciones, muchas de ellas, fueron potencias exploradoras en siglos pasados al dominar la tierra, el mar y el espacio aéreo. Los países que carecen de estos recursos, ni siquiera pueden imaginarse que también podrían tener derechos a conservar una especie de soberanía espacial, la cual está siendo usada por las potencias espaciales más avanzadas. Como carecen de esa potencialidad, la mayoría de las naciones “no espaciales” ni siquiera se atreven a exigir el pago de alguna regalía por usar sus derechos orbitales o al menos por la contaminación ocasionada por la chatarra espacial, la cual es un peligro latente por el posible desplome de satélites, sondas y estaciones orbitales. La ciencia espacial ha abierto nuevos horizontes a la humanidad. Los libros califican a la astronáutica como el inicio de la “conquista del espacio”, aun cuando esta hazaña luzca insignificante en comparación con la inmensidad del universo y la necesidad de una ética bioespacial que permita comprender el derecho de los países que no pueden explotar su patrimonio orbital.