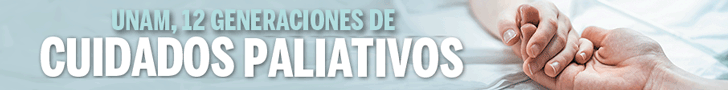Los robos de arte son considerados toda una hazaña en el arte del crimen y cuando se trata de obras de alto valor histórico y artísticos, el golpe, más que infame, se vuelve un episodio de culto social que alcanza trascendencias inimaginables. El 21 de agosto de 1911, el mundo registró uno de los más memorables cuando fue extraída del Museo de Louvre la pintura más celebre de Leonardo da Vinci, La Gioconda.
Una fatídica noche, en el mítico recinto de París, un hombre que trabajaba como empleado del museo decidió ocultarse en un armario al cierre del mismo, tomar la pintura y esperar a que se abriesen nuevamente las puertas para salir tranquilamente con la obra bajo el brazo, ese hombre era Vincenzo Peruggia.
Pocas horas después, el artista francés Louis Béroud, en una caminata inspiradora, notó que en el lugar donde solía estar el retrato del la enigmática mujer sólo se encontraban sus soportes, por lo que dio aviso a los guardias de seguridad quienes ignoraban el paradero de la obra, sin embargo, pensaban, había sido trasladada a otra área del museo para ser fotografiada. Nadie notó el robo hasta pasadas ya las numerosas horas y vale decir que el autor fue descartado casi de inmediato por la policía debido a que consideraban que no era lo suficientemente brillante para efectuar el desfalco.
La noticia fue de tal impacto entre la prensa francesa que no solamente sirvió para documentar el hurto sino para ridiculizar a la administración del recinto y, además, acrecentar la fama de la también llamada Mona Lisa, pues su rostro se encontraba estampado en todas las primeras planas de Francia y muchas otras de Europa; la imagen se volvió tan popular que se hacían largas filas de espectadores en el Louvre sólo para admirar el espacio vacío que había dejado el retrato de Da Vinci. La obra se había convertido ya en un símbolo.
Entre los enredos detectivescos que armaron los investigadores del caso, se encontraron conspiraciones entre falsificadores de arte, artimañas políticas y demás ficciones pintorescas; una de ellas fue la de catalogar a Pablo Picasso como uno de los sospechosos principales de ser el autor intelectual, debido a su amistad con Guillaume Apollinaire, el poeta que tiempo atrás había reclamado la quema del museo. Al avanzar las indagaciones ambos fueron absueltos por completo.
Cuando se habían cumplido dos años del secuestro de La Gioconda, la policía seguía sin poder resolver el caso aunque, si bien era cierto que la fama del ladrón y la obra se acrecentaba, conforme pasaban los días el deshacerse de la pintura se visualizaba cada vez más difícil. Vincenzo Peruggia, de pronto, terminó cayendo en la desesperación y brincó de su escondite para ser localizado por las autoridades y develar los verdaderos motivos de su acto.
Así pues, Peruggia se encontraba cierto en el hecho de que Napoleón Bonaparte había robado primero la obra durante su campaña en Italia, entre los años 1792 y 1797, por lo que, en un acto de heroico patriotismo, había decidido devolverla a su tierra natal. Y lo intentó: la pista final para la policía llegó cuando el director del Museo de Florencia recibió una carta firmada por Leonardo, un seudónimo que había utilizado Peruggia para ofrecerle la pintura a cambio de 500 mil libras. Tras una redada fue por fin capturado el ladrón del Louvre en la ciudad del Renacimiento y sentenciado a doce meses y medio de prisión, no sin antes ser aplaudido por sus compatriotas gracias a su desmedido nacionalismo.
El gobierno y la diplomacia Italiana aceptaron devolver La Mona Lisa a Francia, pero con la condición de poder ser exhibida antes en algunas ciudades de dicho país como Roma y Milán. Fue hasta el 4 de enero de 1914 que la pintura volvió a su lugar en el Louvre bajo mucho mayores medidas de seguridad, pues ya no era una obra más, sino la celebridad del lugar. Algunas décadas después, iría de viaje de nuevo a los Estados Unidos de América y también a Japón, para regresar y establecerse definitivamente donde hoy puede observársele sonriente y tranquila, como si nunca se hubiera movido.