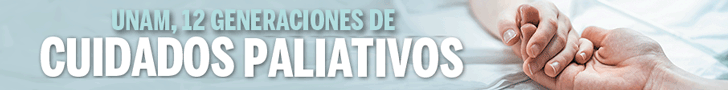Por Gilma Luque*
PRIMERA PARTE
BÚHOS
Decido partir un día lluvioso: el cielo es un pálido animal que ruge; la carretera y el agua que el parabrisas del autobús remueve son mi porvenir. Los tres cuadros de mi infancia, que llevo como una suerte de amuleto, y una pequeña maleta son mi equipaje. Miro el paisaje pasar veloz a través de la ventana, donde las gotas de la lluvia se alargan y desaparecen. El pasado se queda atrás junto con los montes y los árboles, con mi madre enferma y una casa grande llena de búhos.
Desde que era una niña comenzó la construcción del segundo piso de mi casa. Antes de los primeros albañiles estaban los planes de papá, sus sueños nos invadían, el amor por los espacios. Cada fin de semana era la misma historia: subir al auto, comer una manzana roja –porque las amarillas me dan dolor de cabeza–, sentir el sol en el rostro hasta que aparecían una a una las casas en venta, las cuales recorríamos mis padres, mi hermano y yo emocionados por el olor a pintura fresca y a cemento. Nos deteníamos frente a los clósets amplios e imaginábamos nuestra ropa adentro. Subíamos las escaleras que llevaban a más pisos, invadidos por la luz que entraba por los ventanales sin cortinas, todavía con rastros de cinta adhesiva en los contornos del vidrio; y desde ahí paisajes verdes y pájaros que no podía ver sino escuchar. La fantasía repetida una y otra vez de un nuevo hogar. Nunca nos mudamos. Teníamos una casa que tendría un tercer piso, además de varías terrazas; los techos serían tan altos que en mi habitación habría un tapanco.
La casa de mi infancia estuvo en obra negra durante años, como muchas casas de la Unidad Santa Fe. Unos ladrillos en la azotea ya eran razón de dicha: una promesa. Mi casa creció con la lentitud del tiempo. Ahora que tengo veinte años y el desencanto como una última capa de piel, la casa se inaugura. Es un decir, no habrá fiesta ni nada semejante. Mi familia no está para festejos. Mamá ha regresado de unas vacaciones con su hermana menor en Chihuahua, un mes bastó para transformarla, no puedo darle un nombre a ese animal que además de arrastrar los pies comienza a remolcar las palabras. Mi madre ha vuelto con un nuevo brote de enfermedad que le impide usar su nueva y muy grande habitación en el segundo piso. Mi padre no llega a casa más que algunas noches y mi hermano prefiere ser una sombra. Yo preparo una maleta. Nunca habitaremos el sueño de papá, ya es tarde para eso. Nos hemos convertido en otra familia o quizá ya sólo existimos como individuos que alguna vez coincidieron.
Duermo en mi cuarto nuevo sólo dos noches. El olor a pintura fresca, el clóset amplio y el tapanco están ahí, incluso el sonido de los pájaros. Entro al clóset que huele a madera recién barnizada. No habrá ropa en los ganchos que simulen un árbol en pleno invierno. No deseo esconderme de nadie ni salir gritando que me salvo a mí y a todos mis amigos, como cuando era niña y jugaba escondidillas e imaginaba una casa con un sinfín de escondites. Ahora sólo pienso en huir. Necesito que todo se quede atrás con los montes y los árboles que aparecen mientras el autobús anda. Los árboles llenos de aves me despiden, eso me gusta pensar: no son ramas, son búhos. Los búhos que mamá colecciona. Lo único que habitará la casa y terminará devorándolo todo: a mamá, a papá, a mi hermano y mis perros.
Es el primer martes de agosto. El cielo ya tomó una forma clara: es un elefante gris que se desmorona. El parabrisas abre la noche. Le pido al chofer que me deje fumar en la cabina. Él accede y también fuma, habla de su familia. La gente habla de lo que ama, yo guardo silencio. Llego a mi destino: una ciudad que contiene todas las noches y sin embargo brilla, todavía llueve. Viviré con Angélica como lo hemos deseado desde niñas; viviré con Angélica que también huye, como si existiera una edad exacta para irse.
Su padre acaba de morir; ella y sus hermanos contrataron una ambulancia para llevarlo desde la Ciudad de México hasta un pueblo de Oaxaca cuando en el hospital les dijeron que ya no había nada qué hacer. Hemos encontrado en las ventanas de sendas casas –separadas por la de mi abuela– una suerte de túnel por el cual las noticias importantes viajan sólo siendo necesarios unos cuantos pasos y un golpe al vidrio: “Mi papá se va a morir”. Imaginé a mi amiga con sus ojos verdes puestos sobre la carretera recta y larga, en los montes desérticos donde esporádicamente aparece un árbol rojo en medio de cactus y más tierra; con el sonido de la ambulancia y las ganas de no llegar nunca, pero llegar antes de que su padre fallezca.
Ya rentamos un departamento que no hemos visto, fue en unas vacaciones que hicimos a esa ciudad unas semanas antes en las que decidimos dejarlo todo; las llaves nos las entregará el casero por la mañana, razón por la noche la pasamos en el hotel Posada Santa Fe: un edificio viejo y descuidado sobre Avenida de la Paz; sobre la fachada azul dice su nombre con una tipografía que me parece antigua; en uno de sus balcones hay una bruja de tamaño humano que pretende ser un adorno y no deja de ser siniestra. El lugar es muy oscuro, la recepción está iluminada de manera indirecta por una lámpara sin pantalla. Nos dan un cuarto, al cual se llega subiendo unas escaleras lúgubres. Nuestra habitación es fría y sin ventanas al exterior, huele a humedad. Nos parece un lugar hermoso. Nos abrazamos, y es que en esa habitación con una cama matrimonial existe un solo tiempo, el del abismo, es decir: tenemos todo que perder y lo ignoramos. La alegría de Angélica por dejar atrás a su padre muerto y la mía por dejar a mi madre enferma nos rebasa.
El departamento no es más grande que el cuarto de hotel. Apenas es una habitación donde sólo caben unos edredones que llevamos desde nuestras casas y que extendemos en el piso para dormir, mismos que por las mañanas nos sirven de sillón. Coloco inmediatamente sobre la única pared completa, sin puertas ni ventanas, mis tres cuadros. No soporto los muros vacíos. Conecto una cafetera herrumbosa y de color rojo que robé de la casa y que mi madre aprecia mucho; la considera una reliquia, tanto que nunca la utilizó, era más bien un adorno; pero debido a su enfermedad, ella ya no puede enterarse de lo que falta: eso es triste y conveniente.
Vivimos en la planta baja de un edificio viejo que en realidad es más una bodega que un departamento; está en el callejón de Constancia, a unos pasos del Jardín Unión. La puerta de nuestra casa da a la barda de una escuela primaria; por las mañanas escuchamos niños y no pájaros. En nuestro nuevo hogar carecemos de cocina, por lo que en la esquina de la habitación colocamos una parrilla de dos quemadores en la que lo único que cocinamos es huevo. No sabemos hacer otra cosa ni nos interesa. No tenemos refrigerador ni alacenas, tampoco armarios en los cuales guardar la ropa que permanece en las maletas. El baño es asombrosamente pequeño: la regadera eléctrica con la que más de una vez nos electrocutamos al bañarnos moja el escusado y el lavamanos, casi te podrías bañar sentado mientras contemplas las babosas color rosa que se arrastran de manera muy lenta por los muros y a mí me repugnan. Ahí tampoco hay ventanas. Lavamos la ropa en una cubeta y la tendemos en el pasillo que da al baño y que el casero nos ofreció como un segundo cuarto. Nuestra casa siempre está húmeda por la ropa mojada y por el adobe que no logra secarse a causa de las continuas lluvias. Huele a ropa limpia, moho y cigarro. Nos gusta, por eso además de los cuadros pegamos con cinta adhesiva fotografías de nuestros perros y de nosotras dos a lo largo de la vida.
Por las noches nos sentamos en las escaleras frente a nuestra casa y contemplábamos la ciudad, hablamos poco de lo que hemos dejado atrás como si fuera capaz de desaparecer y todo estuviera por suceder. Somos libres, eso creemos.
Quiero pasar toda la vida en esa ciudad contemplando las pequeñas casas que simulan una maqueta encendida, una maqueta como las que mi padre hacía cuando yo era una niña en la que habitaban pequeños hombres de cartón, sin embargo tengo miedo.
Me he despedido de mi madre, quien me miró severamente intentando ser dulce. He dejado mi habitación nueva en el segundo piso y a mis perros. Sé que no hay marcha atrás.
***
Ya son finales de septiembre. Las lluvias continúan. El casero, Enrique, un tipo de treinta y cuatro años, gordo, mofletudo y bonachón, dueño varios negocios y algunas casas en la ciudad, se ha vuelto amigo nuestro. Lo vemos casi todas las noches en su bar, donde nos invita todos los tragos que podamos beber. Nos hace una propuesta: trabajar para él en la taquería que ha abierto con motivo de un festival muy importante que está por comenzar en la ciudad. Durante esas dos semanas la ciudad se transforma: aparecen negocios de comida, artesanías, ropa; se rentan cuartos de casas particulares y hasta las azoteas, o simplemente cobran por guardar equipaje; el Centro se llena de gente que se emborracha en las calles, que canta y vende pulseras, cuadros y máscaras. Hay payasos y mimos. El ambiente es festivo y el olor a orines lo invade todo. Podremos vivir en la taquería si aceptamos el trabajo, y además de no cobrarnos renta tendremos un sueldo. Aceptamos sin dudarlo, creemos que ya nunca más habrá nada qué perder. El trabajo es por las noches, lo que nos permite conservar los trabajos que ya tenemos; hemos gastado el todo el dinero ganado. ¡Seremos ricas!, pensamos. Yo trabajo por las mañanas en Go Café de ocho a cuatro y Angélica trabaja en una pastelería con un horario similar.
Si dejé a los búhos deglutiendo a mi madre, puedo hacerlo todo, pienso.
El nuevo “departamento” es un cuarto más pequeño que el anterior. En el segundo piso hay un muro de Tablaroca que divide nuestra “casa” del resto de la taquería, un muro que no está completo: la luz del lugar, la música y el olor a cebolla entran por un espacio inmenso en la parte de arriba. El baño está en la azotea, a la intemperie; también es el baño de los clientes.
El trabajo en la taquería me cansa. La riqueza no es la que imaginé. Servimos hasta muy tarde, casi al amanecer, siempre con esa luz blanca sobre nosotras, con cucarachas y otros bichos. Tengo fobia a los insectos, pero mi fatiga es tal que no reparo en ellas. Coexistimos simplemente. Por la mañana voy al café, prendo la máquina, espero a que se caliente. Escucho la música que ya ha seleccionado el dueño. Mozart y la luz de la mañana iluminan un mural con Diego Rivera, Olga Orozco e Ibargüengoitia caricaturizados; lo miro por largo rato, me siento feliz: estoy lejos, a veces pienso que a salvo, no sé de qué, ¿del pasado? Sonrío mientras trapeo y muelo el café que impregna con su olor todo el sitio; acomodo las tazas, los muffins, la leche. Me gusta mi trabajo porque en esas mañanas se centra una alegría a la cual me aferro. Llegan los clientes habituales, platican un poco conmigo y se van. Intento leer Anna Karenina; mi padre me regaló ese libro en mi cumpleaños número dieciocho. El sueño, el sopor en el que vivo, no me permite avanzar de páginas. Es una coedición de Edivisión; su sello: Los grandes clásicos. La letra es pequeña y apretada. El libro es estorboso y pesa. Cabeceo, sueño que mi casa de la infancia crece tanto que se apropia de los nuevos espacios. Veo a los búhos girar la cabeza, observarlo todo.