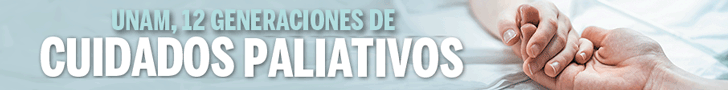Nunca, en la historia reciente, un aspirante a la presidencia de la república había sido calificado de traidor.
Los candidatos al máximo cargo de elección popular han recibido todo tipo de epítetos. Han sido acusados lo mismo de frívolos que de corruptos, ineptos, desnacionalizados, autoritarios o tecnócratas. Pero de traidores, ninguno.
Ricardo Anaya, precandidato de la coalición Por México al Frente, se ha convertido en una excepción. De acuerdo con los testimonios de importantes panistas, el exdirigente nacional del PAN viene construyendo su candidatura sobre cadáveres políticos.
 Anaya es un personaje shakespeareano. Coincide con Ricardo III no solo por tener el mismo nombre, sino en el uso de la intriga y el engaño, en el uso de la buena fe y la ingenuidad de otros para alcanzar el poder.
Anaya es un personaje shakespeareano. Coincide con Ricardo III no solo por tener el mismo nombre, sino en el uso de la intriga y el engaño, en el uso de la buena fe y la ingenuidad de otros para alcanzar el poder.
Fue así como logró apoderare del PAN. La felonía de Anaya se decanta, en primera instancia, al contradecir la historia y los principios de su propio partido. Es un panista contra natura que crece a costa de traicionar su cuna política. Representa exactamente lo opuesto a lo que Acción Nacional dice ser y defender: la búsqueda del poder a partir de la ética, la equidad y la democracia.
Ante los ojos candorosos del panismo, depuró y logró el control del padrón para su beneficio; utilizó los recursos, espacios mediáticos, la influencia que da el ser presidente de un partido —como se lo recriminó Gustavo Madero— para evitar que el resto de los panistas tuvieran las mismas oportunidades que él en la disputa por la candidatura presidencial.
El excanciller Luis Ernesto Derbez, por ejemplo, decidió bajarse de la contienda al darse cuenta de que nada tenía que hacer él ni nadie, ante la manera abusiva, ventajosa y embustera como Anaya había preparado la pista para ser el único competidor.
Anaya diseña su candidatura dejando en ruinas su partido. Pretende treparse a la silla presidencial escalando sobre los cadáveres que va amontonando.
Hay tantos testimonios sobre su proclividad a la deslealtad que ya podría escribirse un libro que llevara por título Ricardo Anaya, historia de una traición.
Aunque Madero aparece hoy en el primer círculo del precandidato, Anaya como presidente de la Comisión de la Plataforma Electoral del PAN es el caso más destacable de cómo usa y desecha hombres y relaciones.
Madero creyó que la juventud y frescura de Anaya era lo que el PAN necesitaba para convertirse en la primera fuerza política del país. Lo que no supo leer el chihuahuense es que detrás de esa cara de niño se escondía el germen de una ambición sin escrúpulos ni concesiones.
Anaya tiene, hay que reconocerlo, una destreza excepcional para aparecer siempre como un triunfador. Utilizó y sigue usando el triunfo del PAN en las elecciones de 2016 para presentarse ante los panistas y la ciudadanía en general como un campeón.
Madero le aconsejó, sin embargo, no dejarse embriagar por la soberbia. Le hizo saber públicamente que los triunfos electorales de Acción Nacional no habían sido producto de una estrategia sino de la molestia del electorado con el PRI y la eterna división que existe en la izquierda. Y agregó un dato estratégico: la mayor parte de los candidatos que ganaron no eran panistas históricos sino priistas enojados.
Pero Madero no es el único padre de la criatura. Muchos, dentro y fuera del PAN, fueron construyendo al pequeño Stalin. Como dirigente nacional del PAN recibió dinero, favores y concesiones, desde el gobierno federal, para los gobernadores azules.
Para él y no para los otros, el proyecto era muy claro: comprar —con dinero de la federación— la lealtad de los doce mandatarios panistas para ganar el 2018.
Con esa misma alevosía se apoderó también del Frente Ciudadano por México. Un proyecto revolucionario que pudo haber cambiado la vida política de México, lo hizo cenizas. Lo redujo a un trivial trampolín de sus muy particulares ambiciones.
Ese es Anaya, la historia de un felón. Esas son las cartas credenciales de un político que pretende ser presidente de México.