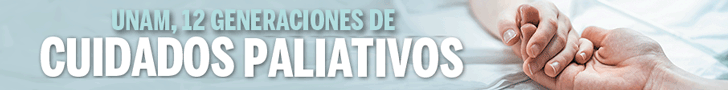Por Bruce Springsteen
DOS
MI CASA
Es jueves por la noche, la noche de la recolección de basuras. Estamos movilizados y listos para irnos. Subimos al sedán de 1940 de mi abuelo para desplegarnos y escarbar en cada montón de basura desparramado sobre los bordillos del pueblo. Primero nos dirigimos a Brinckerhoff Avenue, pues allí hay dinero y la basura es la mejor. Vamos por sus radios, cualquier radio, sin importar su estado. Las recogeremos de sus basuras, las arrojaremos en nuestra cajuela y las traeremos a casa, al “cobertizo” de mi abuelo, el cubículo de dos por dos metros hecho de madera en un minúsculo rincón de la casa. Aquí, sea invierno o verano, se hace magia. Aquí, en una “habitación” llena de cables eléctricos y tubos de incandescencia, me siento muy concentrado a su lado. Mientras él conecta cables, suelda y cambia los tubos fundidos por otros nuevos, esperamos juntos el mismo momento: ese instante en que la respiración susurrante, el hermoso y grave zumbido estático y el cálido destello crepuscular de la electricidad volverán a animar los inertes esqueletos de las radios que hemos salvado de la extinción.
Aquí, en la mesa del taller de mi abuelo, la resurrección es real. El silencio del vacío será absorbido y rellenado con las crepitantes y distantes voces de predicadores domingueros, vendedores charlatanes, música de big band, rock and roll primigenio y seriales dramáticos. Es el sonido del mundo exterior que pugna por alcanzarnos, llamando a nuestro pequeño pueblo y, más hondamente, al universo herméticamente sellado del número 87 de Randolph Street. Una vez devueltos al mundo de los vivos, todos esos aparatos serán vendidos por cinco dólares en los campamentos de temporeros que, al llegar el verano, jalonarán los campos de las granjas limítrofes con nuestro municipio. Que viene el “hombre de la radio”. Así se conoce a mi abuelo entre la población mayoritariamente negra de migrantes sureños que cada temporada regresa en autobús para recolectar los cultivos del rural condado de Monmouth. Mi madre conduce para llevar a mi abuelo, afectado por un ictus, a fin de que pueda comerciar con “los negros” en sus campamentos “Mickey Mouse”, recorriendo los caminos de tierra de las granjas hasta las chabolas emplazadas detrás de estas, donde siguen vigentes las condiciones de vida de la Gran Depresión. Una vez fui con ellos y me quedé aterrorizado, rodeado en la oscuridad por aquellas caras negras y rudas. Las relaciones raciales, que nunca han sido buenas en Freehold, estallarán diez años más tarde en revueltas y tiroteos, pero por el momento sólo se nota una tranquilidad estable e incómoda. Yo soy simplemente el nieto, el joven protegido del “hombre de la radio”, que visita a los clientes con los que mi familia trata de hacer algo de dinero extra.
Aunque nunca pensé realmente en ello, éramos bastante pobres. No nos faltaba comida, ropa ni cama. Algunos amigos míos, blancos y negros, lo pasaban mucho peor. Mis padres tenían trabajo, mi madre como secretaria legal y mi padre en la fábrica Ford. Nuestra casa era antigua y pronto estaría en un evidente estado de decrepitud. Todo lo que teníamos para calentarla era una estufa de queroseno en la sala de estar. En el piso de arriba, donde la familia dormía, te despertabas en invierno y podías ver tu aliento. Uno de mis primeros recuerdos de niñez es el olor de la estufa de queroseno y mi abuelo allí de pie, cargando el conducto en la parte trasera de la estufa. La comida se preparaba en el hornillo de carbón de la cocina; de pequeño, disparaba con mi pistola de agua a su candente superficie de hierro para ver elevarse el vapor. Sacábamos los restos por la puerta trasera hasta el “montón de cenizas”, y todos los días volvía de jugar en esa pila manchado por el polvo pálido de las cenizas del carbón. Disponíamos de un pequeño frigorífico y de una de las primeras televisiones que hubo en el pueblo. Tiempo atrás, antes de que yo naciese, mi abuelo había sido el propietario de la Springsteen Brothers Electrical Shop. Así que cuando surgió la televisión llegó muy pronto a casa. Mi madre me contó que los vecinos de toda la manzana se pasaban para presenciar el nuevo milagro, para ver a Milton Berle, Kate Smith y Your Hit Parade. Para ver a luchadores como Bruno Sammartino enfrentándose a Haystacks Calhoun. A los seis años ya me sabía toda la letra de la emblemática canción de Kate Smith “When the Moon Comes Over the Mountain”.
En aquella casa, debido a las circunstancias y el orden de nacimiento, yo era señor, rey y mesías, todo en uno. Como primogénito, mi abuela se aferró a mí para reemplazar a la fallecida tía Virginia. Nada era demasiado para mí. Era aquella una libertad terrible para un niño y la abracé con toda mi alma. A los cinco y los seis años, me quedaba despierto hasta las tres de la madrugada y luego dormía hasta las tres de la tarde. Veía la televisión hasta el final de la emisión y me quedaba allí sólo contemplando la señal de ajuste. Comía lo que quería y cuando quería. Mis padres y yo nos convertimos en parientes lejanos, y mi madre, confundida y deseosa de mantener la paz, me cedió al total dominio de mi abuela. Me convertí en un tímido y pequeño tirano, y pronto sentí que aquellas reglas eran aplicables al resto del mundo, al menos hasta que mi papá volvía a casa. Malhumorado, mi padre hacía ostentación de su mando por la cocina, como un monarca destronado por su propio primogénito ante la insistencia de su madre. Nuestra ruinosa casa, y mi poder y mis excentricidades a una edad tan temprana, me avergonzaban y deshonraban. Veía que el resto del mundo funcionaba de otro modo, y mis amigos del vecindario se metían todo el tiempo conmigo por mis hábitos. Me gustaba mi situación, aunque sabía que no estaba bien.
Cuando llegué a la edad escolar y tuve que adaptarme a un horario, sentí una rabia interior que se prolongaría durante todos mis años de escuela. Desde el principio, mi madre sabía que la situación familiar tenía que cambiar y, eso la honra, intentó reclamarme. Nos mudamos de casa de la abuela a una pequeña vivienda en el número 39 1⁄2 de Institute Street. A cuatro manzanas de mis abuelos, cuatro habitaciones pequeñas, sin agua caliente. Allí mi madre intentó establecer unas reglas convencionales, aunque ya era demasiado tarde. Aquellas cuatro manzanas de distancia bien podrían haber sido un millón de kilómetros, ya que rugía de rabia y añoranza y, a la más mínima oportunidad, regresaba a vivir con mis abuelos. Aquel era mi verdadero hogar y sentía que ellos eran mis verdaderos padres. Ni quería ni podía irme de allí.
Por aquel entonces, sólo una habitación de la casa, la sala de estar, era habitable. El resto, descuidado y abandonado, se caía a trozos, con el baño azotado por corrientes de aire, el único lugar donde aliviarse, y sin tina en condiciones. Mis abuelos empezaron a desatender su higiene personal, algo que hoy me conmocionaría y repelería. Recuerdo la ropa interior de mi abuela que, pese a estar recién lavada, colgaba manchada en el patio trasero para mi vergüenza y horror, símbolos de una intimidad inapropiada, física y emocionalmente, que hacía de la casa de mis abuelos un lugar tan confuso e irresistible. Pero yo los quería, a ellos y a aquella casa. Mi abuela dormía en un sofá desfondado y yo arropado a su lado, mientras que mi abuelo tenía un pequeño catre al otro lado de la estancia. Eso era todo. Hasta ahí había llegado en mi infancia mimada y sin restricciones. Ahí era donde necesitaba estar para sentirme en casa, seguro, amado.
El poder hipnótico y desastroso de aquel ruinoso lugar y aquellas personas nunca me abandonaría. Hoy sigo visitándolo en mis sueños, vuelvo una y otra vez, anhelo regresar. Era un lugar en el que sentía una seguridad absoluta, con licencia para hacer lo que quisiese y con un horrible pero inolvidable amor sin límites. Me arruinó y me hizo ser quien soy. Me arruinó en el sentido de que durante el resto de mi vida tendría que esforzarme por crearme unas limitaciones que me permitiesen llevar una vida de cierta normalidad en mis relaciones. Y me hizo ser quien soy en el sentido de que me empujó a una búsqueda de por vida de un lugar propio y “singular”, un ansia en carne viva que perseguí con empeño a través de mi música. Era un esfuerzo desesperado y vital por reconstruir mi templo seguro e inexpugnable a partir de los rescoldos de la memoria y la añoranza.
Por el amor de mi abuela, abandoné a mis padres, a mi hermana y a buena parte del mundo en sí. Y entonces el mundo irrumpió de forma intempestiva. Mis abuelos enfermaron. Toda la familia volvió a mudarse, a otra pequeña casa, en el 68 de South Street. Pronto nacería mi hermana pequeña, Pam, mi abuelo moriría y el cáncer invadiría a mi abuela. Mi casa, mi patio trasero, mi árbol, mi terruño, mi mundo, mi santuario… todo sería condenado y el terreno vendido para construir el estacionamiento de la iglesia católica de Santa Rosa de Lima.