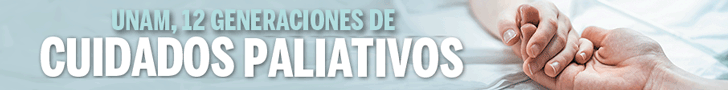Educado bajo la más estricta moral victoriana predominante en la Gran Bretaña a principios del siglo XX, Alfred Joseph Hitchcock vio la luz primera el 13 de agosto de 1899 en Leytonstone, Inglaterra. Hizo estudios de ingeniería y navegación así como de arte en la capital británica. Su larga y brillante carrera cinematográfica la inició como ilustrador de rótulos para películas silentes en los estudios Paramount de Londres. Corría el año de 1919 y ahí aprendió pacientemente las técnicas de edición, dirección y argumento que más tarde aplicaría con genio y habilidad en sus filmes. Fue un maestro del cine del horror y del miedo. De su amplia filmografía destacan las horas ya clásicas cintas Psicosis, de 1960, y Los pájaros, de 1963. Obtuvo la nacionalidad estadounidense y falleció en la ciudad de Los Ángeles el 29 de abril de 1980.
Por Alfred Hitchcock*
Un niño, al nacer, trae consigo dos temores: el de caer y el de los ruidos fuertes y repentinos.
¿Qué sucede entonces?
Que los dos que más lo quieren proceden a alentar esos temores. Su madre, que tanto lo adora, intempestivamente se inclina hacia él con un fuerte: “uy”. Si el chiquitín reacciona con risa, ella está encantada. Pero a veces el susto le produce hipo.
Su entusiasmado padre lo lanza al aire y luego lo recoge en sus brazos. Si ríe el pequeño, él se pone orgulloso; pero a veces el niño llora en lugar de reír.
Pero la educación de los niños en el miedo no se detiene allí, prosigue con toda una serie de cuentos de fantasmas, con los relatos de casas embrujadas y de aparecidos, con excursiones por las ferias en donde calaveras con brillantes ojos verdes iluminan la oscuridad, en donde resuenan gritos que hielan la sangre. Hay también aterrorizantes historias como la de Caperucita Roja, y como curso de posgraduación en miedo para los chiquillos del kínder, siempre hay, naturalmente, la amenaza del hombre del carro, de los enormes perros y de los policías que vienen a buscar a los niños malos.
Hay algunos aspectos del miedo que nos hacen disfrutar, de lo contrario yo no estaría en el negocio.
La próxima vez que pase usted por enfrente de un patio de recreo, deténgase un instante y observe a la pequeña que se mece en el columpio. Ya sea que ella sola se impulse o que alguien la mezca, insiste en llegar más y más arriba, hasta que la emoción física producida por el temor se apodera de ella. Entonces ya está satisfecha y hasta ansiosa de detenerse.
Más tarde -y me alegra decirlo- en lo que parece la misma búsqueda de truculentas emociones, las muchachas mayores dicen a sus amigos: “Vamos al cine, pasan una película de emoción de Hitchcock”.

Claramente se ve que mi auditorio va a las salas de espectáculos con la esperanza de asustarse hasta que se le paren los cabellos y yo sólo trato de complacerlos. Existen ciertos principios, según he aprendido, que yo puedo aprovechar cuando quiero que mi público se estremezca.
Ante todo, el peligro debe ser inminente. Cuando es remoto y se vislumbra lejos, no le hace nada al auditorio.
Luego, la imaginación es más poderosa que la realidad. Cuántas veces tenemos miedo de algo próximo a ocurrir, únicamente para darnos cuenta, cuando sobreviene, de que, después de todo, no era tan malo. En mis películas generalmente trato de no exhibir violencia, dejando más bien que la imaginación del público la proporcione.
La gente no sólo teme por su propia persona, sino también por los demás. Muchas veces el auditorio lanza gritos de advertencia a un despreocupado personaje que, sin darse cuenta, se dirige hacia el peligro. Cuando éste se encuentra en una casa, cuyas escaleras comienzan a subir los protagonistas en el salón, reina un profundo silencio. ¡Es delicioso!
Y mientras más conocida es la estrella, más profundamente se preocupa por ella el auditorio. En cambio, cuando se trata de actores relativamente conocidos, con los que está poco identificado, el peligro en que puedan verse no es sino una simple preocupación. La escena de una película en que Cary Grant es perseguido por un aeroplano, me trajo más cartas que cualquiera otra de las que he dirigido.
Muchos de los temores que existen en nosotros son producto de nuestra civilización. Por ejemplo, el miedo a las bombas atómicas y de hidrógeno; el de que podamos perder nuestro control; el miedo acerca del dinero, de la edad avanzada y de la invalidez; de que cuando las cosas están saliendo admirablemente, nuestra buena suerte no dure.
Pero casi siempre nuestros temores individuales tienen raíces en experiencias de la niñez. Yo, por ejemplo, les tengo terror a los policías. Cuando era un chico de seis o siete años, mi madre me llevó una vez a visitar la prisión de la localidad y el alguacil me encerró en una celda. Sólo estuve encarcelado uno o dos minutos y cuando el alguacil me sacó, me dijo: “Esto es lo que hacemos con los niños malos”. Sin embargo, hasta la fecha, un policía, en lugar de hacerme sentir que es un amigo, guardián de la ley, me produce deseos de echarme a correr gritando.
No siempre es tan fácil como esto localizar el origen del temor de un adulto. Mi hija Patricia, que tiene 30 años y es madre de tres niños, es una mujer dichosa y bien ajustada -a excepción de que la aterrorizan las tormentas-. Ni a su madre ni a mí nos producen éstas ningún temor, pero seguramente allá, en alguna etapa de su niñez, debe haber tenido alguna experiencia traumática que, aunque olvidada, ha dejado esta cicatriz.
El miedo es una cosa curiosa. Todos sabemos que en una ciudad pletórica de gente la muerte llega con frecuencia, pero seguimos nuestro camino y hasta cruzamos las calles por los lugares más peligrosos sin hacer caso del tráfico. No obstante, si escuchamos una voz a través de un amplificador anunciando que dentro de diez segundos alguien moriría, nos detendríamos presas del pánico, observando los ojos de los demás y murmurando: “Oh, Dios mío, por favor, que no sea yo”. Pasará un rato antes de que nos libremos de esa sensación que experimentamos en la boca del estómago, para poder razonar; “Claro, alguien se matará, pero si procedo con cautela no seré yo”.
Naturalmente, de lo que más tenemos miedo es de la muerte. Es un temor que está muy adentro en todo ser vidente. Un pollo no puede razonar, ni tampoco una mosca, pero ambos tratan de que no los alcance.
Observando una multitud que se forma en torno de alguien a quien ha atropellado un carro, junto a un pozo en donde ha caído un niño o escuchando al auditorio de un salón de cine lanzando un grito de advertencia al joven que está a punto de coger un veliz en el que está próxima a estallar una bomba de tiempo, a menudo sospecho que aquellos que forman la multitud y el auditorio están pensando, inconscientemente, cuando menos: “Si no fuera por la Gracia de Dios, allí estaría yo”.