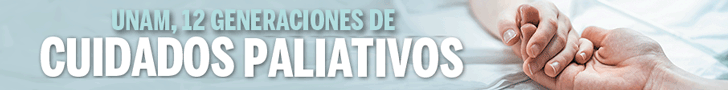Creo que no tenemos palabras suficientes para expresar la admiración que a treinta años de tu muerte, aún seguimos profesando. Porque tú, Julio Castillo, al irte de este mundo el 19 de septiembre de 1988, a los 44 años (¡Dios, qué joven!) nos dejaste un legado maravilloso: el de tu talento traducido en obras de las que no hemos podido dejar de hablar porque con ellas se cerró un ciclo importantísimo y vital en la historia del teatro mexicano: …de la calle, ¡De película! y Dulces compañías, las que —dije en un artículo que te dediqué por aquellos tristes días de tu recién partida— constituyeron aquello que para Pier Paolo Pasolini fue su Trilogía de la vida: la exposición desnuda, descarnada, contundente y poéticamente espiritual del paso de un artista por la tierra. Y eso fueron tus tres últimas obras; eso que nos convulsionaba en nuestras butacas; esa violencia, esa crueldad que te había hecho hombre junto a muchos compañeros tuyos, que lo fueron también de tu generación, y que construyeron castillos en el aire de la libertad, de la evolución y revolución de los lenguajes escénicos, de la reconquista del público hacia lo más esencial y genuino del arte teatral: la verdad.
Pero yo te conocí acaso diez años antes de esa tu Trilogía de la vida; cuando Vacío, que desollaba la tortuosa y bella luminosidad poética de Sylvia Plath y luego, cuando la revelación angustiosa, cabronsísima de Armas blancas en la que bordaste con maestría inigualable sobre el texto de sugerente y sugestivo homoerotismo de Víctor Hugo Rascón. Y ya eras El Maestro. El admirado hombre de teatro, pero también el genio …de la calle y el niño que se negaba a morir dentro de tu cuerpo adulto para descubrir y redescubrir las maravillas de la vida, aún en el dolor de la existencia. Y cuando la grabadora no dejaba de acompañarme a todas partes, un día de 1983 me acerqué a ti con mucha incipiencia periodística, pero con toda mi admiración que crecía y crecía casi al parejo de tu entonces característica panza de cervecero, gozoso de reír, pleno de llorar, de ser hombre, de cumplir cabalmente con tu pasión desbordante por el teatro, por la creación. ¡Y te entrevisté! Me citaste en tu casa de la Condesa (en la calle de Cacahuamilpa, a unos pasos de la casa de nuestro también entrañable maestro Hugo Argüelles de quien dirigiste soberbio El cocodrilo solitario del panteón rococó con la Compañía Nacional de Teatro), y estuvimos hablando por más de tres horas, en una conversación que, me decías, parecía no tener fin porque de todo querías hablar y sobre todo de tus dramaturgos, de los que más admirabas: Sergio Magaña, en primer lugar, y Hugo Argüelles; Emilio Carballido, Antonio González Caballero… Ya traías en mente dirigir …de la calle, de Chucho González Dávila porque “esa es la neta de la vida, así es, eso es la vida”, me decías. Y creo que ya exhaustos de tanto hablar y hablar sobre el teatro popular, sobre el Blanquita que era el teatro —dijiste— que más te importaba, alguien de tu familia vino a salvarte de mis garras y terminamos la charla… ¡qué bárbaros, pasamos y repasamos la historia del teatro en México, recortamos a media humanidad a nuestras anchas, a nuestro total antojo!
Y luego, cuando una parte de la entrevista se publicó por aquellos días de 1983 en unomásuno te me acercaste entusiasmadísimo, con un aire de ternura que aún me conmueve en el recuerdo, para decirme: “¡Es que estuvo padrísima, porque pones todo y llegas y sigues y terminas!”. Me admira aún ahora la diafanidad con que te expresabas “…y llegas y sigues y terminas”. Con razón tus montajes eran tan puros, con esa notable concreción y sencillez con que siempre nos los dejaste gozar. Llegabas por ejemplo a …de la calle y seguías con ¡De película! y terminabas con Dulces compañías; y la gente, tu público llegaba a admirarte y te seguía admirando y terminaba… admirándote. Llegaba a la desazón y a la virulencia de la historia de Rufino, en …de la calle, a ese misticismo tan tuyo, que no te permitías frenar, y que dejaste encarnara en el Santo Niño de Atocha, una de las imágenes más hermosas del teatro mexicano de los años 80; seguía el público con ¡De película!, conmoviéndose con las actuaciones de todo el magnífico equipo de actores, pero más que nada con esa reconstrucción que de la educación sentimental del mexicano hiciste en las creaturas divinas que encarnaba Lourdes Villarreal comiendo naranjas en el cine y llorando con Pedrito (Infante)… y terminaba tu espectador con la violencia del asesinato impune en Dulces compañías y en las fieras y demoledoras interpretaciones de Delia Casanova y Eduardo Palomo (¡grandísimos actores!) al texto de Óscar Liera, obra donde la perfección histriónica y tonal concluyeron tu maestría como director.
Te fuiste el 19 de septiembre. ¡Qué barbaridad —pensé entonces—, era tan apegado al pueblo Julio, que decidió rendirle homenaje hasta en el día de su muerte, e irse junto con las evocaciones de las víctimas del terremoto del 85! Fui a tu velorio y estuve sentado junto a Delia Casanova que te lloró a mares. Y todo mundo estaba ahí. Luego luego, con el Gordo Alcaraz planeamos un homenaje In memoriam, que Elva Macías acogió en el Foro El Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo, del que era directora. El Gordo José Antonio Alcaraz escribió una composición y, con un pianito electrónico que nos prestó Héctor Martínez Tamez, y algunos otros improvisados instrumentos, Alcaraz, conmovido, dirigió un aleatorio Lamento por Julio Castillo (donde yo actuaba y hasta a cantar, con voz blanca, me puso el Gordo entonces, ¡fíjate nada más!). Nunca olvidaré ese Homenaje que te hicimos de todo corazón y que reventó de público el Museo del Chopo.
El tiempo prosiguió su curso. Hice amistad con la Villareal y luego con Blanca Peña, tu esposa, y siempre la plática terminaba teniéndote como objeto a ti, al creador de Armas blancas, del Cementerio de automóviles, de Orinoco, de El cocodrilo solitario del panteón rococó, de El brillo de la ausencia… Al director de televisión por culpa del cual yo después me haría adicto a la telenovela (¡no sabes, Julio, qué impacto provocaron en mi mente de niño muchas escenas de La señora joven, la telenovela que hiciste con Ofelia Medina y José Gálvez). Y después, repusieron ¡De película!, pero a Phillipe Amand, a quien se le encargó, no le salió tan bien. Faltaba tu aliento creador, se extrañaba tu talento, tus genialidades, los actores parecían real e irremediablemente huérfanos de padre artístico. Y el teatro se quedó con un Vacío que no ha podido ser llenado por nadie, por ninguno de nuestros directores, ni siquiera por el teatro que lleva tu nombre y que tú conociste como Teatro del Bosque.
Porque tú eras la vida del teatro mexicano, porque tu teatro era la esencia de lo mexicano. Y porque no te anduviste con medias tintas, ni en el arte ni en tu vida. Porque supiste vivir y gozar como el mejor. Porque eras capaz de entender al teporocho tirado en la esquina, pero también al clasemediero defraudado por los avatares del sistema corrupto. Porque sabías de los amigos y cómo ser un buen amigo. Y porque entendías de la libertad que sólo los hombres solitarios pueden convertir en pasión, alegría y capacidad de lucha y sobrevivencia.
Hace unos días, la gran actriz Martha Ofelia Galindo comenzó recordarte en plática de amigos, cuando fuiste su compañero de generación en la Escuela de Arte Teatral del INBA, con Marta Aura, que también es de tu generación, con tantos… Yo recordé cómo siempre hablaba de ti la maestra Clementina Otero, con orgullo, con mucho respeto a tu talento, ella fue tú maestra, también mía y claro, de Martha Ofelia. Fue, otra vez, una larga conversación sobre Julio Castillo la que tuvimos justo este año que cumples tres décadas de haber muerto físicamente, porque acaso vivas con mayor fuerza ahora en la memoria de todos los que te amaron, admiraron, odiaron, envidiaron, emularon y siguieron… que cuando andabas vivito y coleando en brazos de Dioniso, tras el espíritu de Thalía (la diosa del teatro) y en pos de apresar para siempre la luz que nunca, jamás, te abandonó.
Hoy este es un mínimo homenaje a tu memoria, Julio, maestro, creador, hombre admirado… Castillo inamovible en la historia del teatro en México.