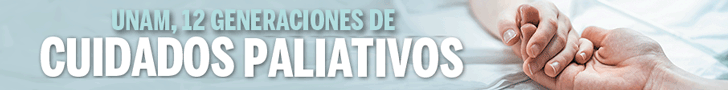El colaboracionismo es un término acuñado durante la Segunda Guerra Mundial para designar a quienes abierta o clandestinamente actuaron como cancerberos de los nazis para instaurar regímenes autoritarios o facilitar la invasión de un país.
Ese comportamiento colaboracionista —por miedo, ingenuidad, conveniencia o estrategia— quedó reflejado en el tablero electrónico de la Cámara de Diputados el martes 13 de noviembre, cuando fue votada la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La reforma fue aprobada por 305 votos: 242 obviamente de Morena, 26 del PES y PT, 1 del PRD y 10 del Partido Verde.
 La Gaceta Parlamentaria registra 62 abstenciones: 43 del PRI y 16 del PRD. Los únicos que hicieron un intento por evitar la centralización del poder fueron los panistas. Se opusieron con 68 votos.
La Gaceta Parlamentaria registra 62 abstenciones: 43 del PRI y 16 del PRD. Los únicos que hicieron un intento por evitar la centralización del poder fueron los panistas. Se opusieron con 68 votos.
En ese resultado quedó claro quiénes son los colaboracionistas. El PRI, por lo visto, ha decidido bajar los brazos para dejar pasar el río. Es decir, para que avance la instauración de una dictadura.
La reforma a la administración pública es el primer cartucho de dinamita que se coloca a los cimientos de la democracia institucional. Para decirlo con precisión es, entre otras cosas, un golpe seco al federalismo y la soberanía de los estados.
¿Acaso los priistas que están en la cámaras —varios de ellos exgobernadores— no se dan cuenta de lo que significa para el sistema federalista la figura de los “superdelegados”?
No se trata de defender los “restos” de gubernaturas que hayan logrado mantener el PRI, el PAN o cualquier otro partido de oposición, sino de colocar en el centro de la preocupación el resquebrajamiento de un sistema constitucional donde la distribución de competencias entre la federación y los estados ha evitado tener nuevos “santa annas” o réplicas porfirianas.
Los “vicepresidentes” supervisarán la aplicación de los programas federales, dirán cómo, cuando y de qué modo. Participarán y tendrán voz en las reuniones de seguridad pública sin ser expertos en la materia y con la ausencia del mandatario local. Tendrán comunicación directa con el presidente de la república, privilegio del que no gozarán los titulares estatales. Más todo lo que se pueda derivar de esa subordinación.
De acuerdo con la reforma aprobada, los “jefes políticos” de Andrés Manuel López Obrador tendrán facultades superiores a las de un mandatario estatal. ¿De qué otra forma puede interpretarse el que un gobernador deje de tener el control sobre el ejercicio del presupuesto y de la seguridad? Peor aún, que entre él y el presidente de la república haya un intermediario con más poder político y de decisión que quien fue electo por la ciudadanía.
Los “superdelegados” no tardarán en convertirse en los nuevos Javier Duarte, César Duarte, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington o Guillermo Padrés de la cuarta transformación. No serán un dique contra la corrupción y sí los encargados de crear clientelas políticas para contender como candidatos ganadores de Morena y hacer realidad la república imperial.
Todos los días, Morena presenta una iniciativa para otorgar al próximo presidente de México un poder omnímodo. En el Congreso se están colocando, día a día, las bases de una dictadura con la evidente abstención, el ofensivo silencio y el indignante colaboracionismo de la oposición.