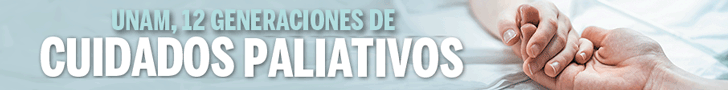La Universidad Nacional Autónoma de México –la UNAM, como solemos llamarla, con amistosa familiaridad– ha enfrentado muchos ataques y asedios. La historia de esa institución está colmada de vicisitudes. Entre ellas figura la violencia contra la propia Universidad o su comunidad. En todo caso, las agresiones a la Universidad lo son a lo que ella encarna y representa.
La UNAM tiene un cimiento popular y una clara identidad: sirve a la cultura de los mexicanos y, por este medio, a la libertad y al progreso del pueblo. Ese signo popular, liberador y justiciero, figura en su origen y en el destino de la Universidad, establecido por los fundadores de la nueva era en el siglo XX, y sostenido por numerosas generaciones de universitarios esforzados que han debido soportar los ataques y los asedios. El resultado de la ardua tarea es la institución que hoy rinde frutos excelentes a la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.
Hago este exordio porque quiero subrayar que quienes agreden a la UNAM operan, en realidad, como enemigos de las causas y los propósitos que aquélla entraña. Es preciso subrayarlo para medir la calidad y las consecuencias de los hechos que ponen en riesgo o lesionan profundamente el ser y el quehacer de nuestra Universidad popular, a la que también solemos calificar como Universidad de la Nación. Esos hechos no ponen en vilo solamente la marcha administrativa de la institución o el desempeño de sus funcionarios, sino comprometen a fondo la tarea que aquélla tiene en sus manos y a la que debe servir con esmero y eficacia. En tal virtud, lo que daña a la Universidad afecta, de una vez, a millares de jóvenes mexicanos cuyo porvenir depende –como el futuro mismo de la Nación– del trabajo continuo de esa institución.
Pensemos, pues, en lo que significa el cierre de aulas que debieran hospedar el trabajo de miles de profesores y alumnos cuyo desarrollo depende, casi exclusivamente, de la formación que reciben en esa Universidad de la Nación. Y pensemos en lo que implica la clausura de bibliotecas, laboratorios, gabinetes de investigación, espacios de cultura y deporte que el país ha puesto a disposición de los mexicanos, principalmente los jóvenes estudiantes, para alentar su desarrollo, que es condición de libertad y justicia. Obstruir el desempeño de la institución siembra de obstáculos el futuro de la república y frustra las expectativas de millares de jóvenes que acuden a la Universidad para forjar, en ella y gracias a ella, un destino mejor.
Es obvio el motivo de estas reflexiones. Hace unos meses celebramos la autonomía de la Universidad Nacional, derivada de la ley orgánica emitida en 1929 y sucedida por leyes de 1933 y 1945. Las celebraciones que hicimos a lo largo de 2019 fueron oportunidad propicia para meditar sobre la naturaleza de la autonomía, el rumbo y destino de la Universidad Nacional y el vínculo estrecho y decisivo que esta institución ha tenido y conserva con el progreso de México. Progreso, quiero decir, que no sólo concierne a las condiciones materiales de nuestra vida, sino a sus bienes morales y políticos.

En el curso de esa celebración –que jamás ignoró ni ocultó, sin embargo, los riesgos que siempre corren la autonomía y la vida regular de la Universidad– no supusimos que poco tiempo después, apenas en el alba del nuevo año, la institución se vería acosada por la violencia. Ésta ha cundido bajo banderas inicialmente respetables, plausibles, que no podemos ignorar ni rechazar. Esas banderas tuvieron que ver con el movimiento por los derechos y las libertades de las jóvenes estudiantes, que corren riesgo o sufren maltrato en espacios universitarios.
El movimiento femenil que ahora tenemos a la vista, aquí y en el mundo entero, constituye una especie de revolución justiciera en contra de una cultura opresiva que ha negado derechos y libertades a las mujeres. Lo sabemos y lo hemos padecido. La cultura opresiva, acogida en las leyes y en las costumbres, generó gravísimas injusticias que ahora se quiere combatir, sacando de raíz sus causas y exhibiendo con crudeza sus consecuencias. El movimiento de millones de mujeres y de los varones que las acompañamos en esta causa legítima se ha extendido por encima de los espacios nacionales y sus fronteras. Cuenta con innumerables seguidores y ha proclamado la insurgencia legítima de la mitad de la población, que no cuenta con los mismos derechos –en la realidad, no sólo en la ley– que la otra mitad. Así se observa en todos los ámbitos de la vida social.
Es explicable, pues, la ira de muchas mujeres que arremeten contra las expresiones de esa cultura de la opresión y procuran romper sus cadenas. La ira, que genera nuevos comportamientos y puede inducir progresos sustanciales, también se explaya en hechos violentos que han conmovido a nuestra sociedad, como a otras en diversos países. Por supuesto, es necesario ir a la raíz del problema y hallar soluciones satisfactorias que nos devuelvan la paz y el concierto, no a través de la subordinación tradicional, sino de la igualdad efectiva y la equidad verdadera. Si removemos las causas del problema –en este caso, como en todos– podremos evitar sus consecuencias.
En meses recientes, las mujeres –pero no sólo ellas: también muchos varones– protestaron con vehemencia en la Universidad Nacional contra los peligros que implica la cultura machista, que ha cobrado muchas víctimas, y requirieron la adopción de medidas enérgicas que aseguraran el orden y la paz en los espacios universitarios. Las autoridades de la institución emprendieron diversas acciones que se hallan en marcha y deberán corresponder a la legítima demanda de las estudiantes. Vale decir que sucesos de esta naturaleza se han presentado en otros centros educativos de México y en universidades de varios países, sobre los que gravitan los mismos males de costumbre y cultura que han aparecido en nuestra gran universidad.
Ahora bien, los movimientos legítimos y las reclamaciones justas pueden verse asediados, a su vez, por intereses o demandas muy alejados de aquéllos. Existe el riesgo –que no es exclusivo del movimiento al que ahora me refiero– de que la violencia tome por asalto las manifestaciones, releve a los manifestantes en sus expresiones legítimas y usurpe su causa con acciones que de ninguna manera sirven a la libertad y a la justicia que figuran en las pretensiones originales de aquéllos. Esta usurpación de ha presentado recientemente en nuestro país, y ahora mismo opera en el asedio a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Hemos sido testigos –pero también somos víctimas– de hechos inaceptables que agravian a la Universidad Nacional y a los miembros de su comunidad, principalmente a los estudiantes –víctimas principales– que pierden oportunidades de desarrollo a causa de las agresiones consumadas contra diversos espacios universitarios. También somos testigos del esfuerzo desplegado por las autoridades centrales y las de distintos planteles por restablecer la vida normal de la institución –corrigiendo, por supuesto, los problemas denunciados– en un proceso de diálogo y explicación con interlocutores que no revelan su identidad. En ese insólito diálogo, unos dan la cara y otros la ocultan y exponen sus demandas con amenazas y exigencias. Algunas de éstas implican la violación de la normativa universitaria. Recuperar la paz a cambio de violentar el derecho es una mala fórmula de entendimiento: compromete el futuro de la Universidad y de los universitarios. Esto es inadmisible.
En los últimos días, el presidente de la República se refirió al tema de este artículo y denunció –su discurso tuvo el perfil de una denuncia– que “manos negras” se han introducido en la Universidad: hay quienes mueven la cuna del desorden y la violencia, advirtió. Esta observación coincide, por cierto, con las expresiones de las autoridades universitarias, inclusive el rector de esa casa de estudios –que se ha conducido con legitimidad y prudencia, amparados por la firmeza– en el sentido de que sujetos o grupos ajenos a la Universidad han intervenido en los hechos que agravian a la institución. Quien habla de la existencia de “manos negras”, seguramente tiene en sus propias manos los hilos de la información que le permite expresarse de esta manera y cuenta con las atribuciones para actuar en los términos que procedan, conforme a la ley.
Considero que los universitarios no debemos limitarnos a contemplar la tarea de las autoridades de la institución, en silencio y a distancia. Ellos llevan a cabo una intensa tarea para resolver el grave problema que afronta la Universidad. Actúan con dignidad de universitarios. En ocasiones, el silencio de los espectadores ha militado en favor de los agresores, no de la institución agredida.
Es preciso elevar la voz, tan alta como cada quien pueda, y en todo caso acompañar a las autoridades de la institución en la difícil tarea que tienen a su cargo. Nada de esto implica desconocer la justicia del movimiento en favor de los derechos de las universitarias; al contrario, es preciso mantener en vigor nuestra solidaridad con sus legítimas demandas. Pero es indispensable que agreguemos nuestra voz, nuestra voluntad, nuestra solidaridad al enorme esfuerzo que cumplen otros universitarios en el cumplimiento de su elevada misión. Esta es, también, una legítima demanda.