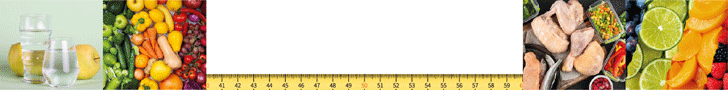Camilo José Cela Conde
Madrid.– Desde los tiempos de Francis Bacon, la ciencia consiste en gran medida en la experimentación. Experimentar es lo mismo que llevar a cabo una réplica de algún acontecimiento de la naturaleza pero en condiciones controladas, reduciendo las variables a observar, por ejemplo, para poder entender los mecanismos de causa y efecto. Por lo que hace a las ciencias de la vida, y más aún si estamos hablando de los experimentos encaminados a detectar los factores incidentes en las enfermedades o a hallar remedio a éstas, las prácticas comunes incluyen el uso de animales de laboratorio. Ahí comienza el problema.
Universidades e institutos de investigación cuentan con estabularios encaminados a mantener los animales de laboratorio en las mejores condiciones posibles, protocolos de buenas prácticas y, desde que se desarrolló la sensibilidad hacia otras especies, comités de ética que velan por el uso prudente y, dentro de lo que cabe, humanitario de los animales con los que se ha de experimentar. Pertenecí durante años al comité de ética de mi universidad hasta que otra persona mejor formada que yo en esos asuntos me sustituyó. Lo que pude percibir entonces es que la tarea, para alguien que ama a los seres vivos, resulta tan descorazonadora como inevitable. Por más que en 1972 un biólogo con alma de humanista, Peter Medawar, predijese que con el paso del tiempo se lograría experimentar sin necesidad de someter a torturas diversas y sacrificar al cabo a los animales, eso aún no se ha conseguido.
Se trata, pues, de establecer prioridades, de marcar fronteras entre lo válido y lo intolerable. Muchas veces, como es lógico, esos límites son del todo artificiales y responden a la mayor o menor simpatía que podemos tener respecto de los distintos seres vivos. Las prácticas cruentas con primates están prohibidas en Europa, que yo sepa, pero no con roedores y no digamos ya nada respecto de los insectos. En ese aspecto hay un sentimiento bastante generalizado pese a que, más allá, es la postura personal la que cuenta. Desde la indiferencia hacia la condición de otros seres vivos—rara pero posible— al activismo, en ocasiones radical, que ha llevado a agredir a los científicos.
La revista Nature ha realizado una encuesta en la que se preguntó a cerca de mil biólogos y médicos sobre su experiencia personal en cuanto a esos actos violentos. La cuarta parte de los consultados dijo haber sufrido consecuencias negativas —ya fuera en sus personas o en sus bienes— de manos de los activistas pro derechos de los animales. Con un resultado paradójico: un número significativo de los participantes en la encuesta sostiene que no quiere manifestarse en favor de mejores tratos hacia los animales de laboratorio para no proporcionar ventajas a los violentos. El problema de fondo, pues, permanece. Más del 90 por ciento de los encuestados sostiene que la experimentación con animales es imprescindible. El sueño de Medawar está aún lejos.