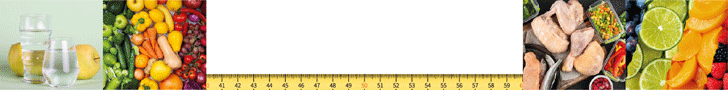Carmen Galindo
A estas alturas creo que vale la pena echar un ojo al conjunto de lo escrito por Elena Poniatowska, aunque sea más que a vuelo de pájaro, de jet. Voy a comenzar por el libro que la convierte en la escritora más leída de México. Me refiero, como ya di a entender, a La noche de Tlatelolco. Si se puede equiparar a otras artes, este libro se asemeja, no a la pintura de caballete, donde podríamos hacer caber, por los retratos, a sus entrevistas, sino a los murales, con los que comparte el tema histórico, la multitud de personajes y la construcción arquitectónica. Pienso concretamente en un mural de Diego Rivera, el que está en la escalera de Palacio Nacional titulado Historia del pueblo de México y del que La noche de Tlatelolco podría ser uno de los páneles. Sin embargo, la comparación sería más cercana si la colocamos en el terreno de la música y más precisa si la definimos como un obra coral y, si me ponen contra la pared, como un coral polifónico. Imaginemos por un momento que Elena Poniatwska pudo muy bien hilar una entrevista tras otra con los líderes del movimiento, pero con un impulso que es más de fondo que de forma, decidió dar espacio a muchas voces y que estas voces, distintas, —de ahí el coral, de ahí la polifonía— se fueran alternando unas con otras, en espacios muy breves, muy fragmentados. Quiero recordar que, como en este libro de Poniatowska, el juego con varios puntos de vista es lo que da su aspecto como despedazado a la pintura de Picasso o a la Coyolxauhqui y de hecho es la nota distintiva de la posmodernidad. Nos parece natural la forma adoptada por La noche de Tlatelolco, no lo es, es un artificio, un armazón deliberado y original. El carácter polifónico del texto tiene, a pesar de sus varias líneas melódicas, un punto de vista que unifica. Se les da la palabra a muchos, recuerdo al padre de familia que culpa a la minifalda, a la actriz Margarita Isabel, a las pancartas, a la voluntad colectiva de las consignas, a las declaraciones oficiales y por supuesto, a Salvador Martínez de la Rocca, el Pino, a Gilberto Guevara Niebla y en primer lugar, por supuesto, a Raúl Alvarez Garín, facilitador del libro según la propia Elena; pero el conjunto tiene un sentido inequívoco, más que de solidaridad, de identificación, con el movimiento estudiantil. El relato tiene un ritmo, un suspense, muchos claroscuros. Ni cámara cándida, ni dejada al azar, ni siquiera espejo al lado del camino. La instantánea capta la vida en pleno movimiento: con su tragedia, su alegría, sus absurdos.
A grandes rasgos podría decirse que en la literatura decimonónica predomina la descripción y en la del siglo XX la lengua oral. Estoy pensando en Tom Wolfe, en Jack Kerouac y muy especialmente en dos mexicanos: Juan Rulfo y Elena Poniatowska. Parece casual que Elena se iniciara como entrevistadora, pero ya no lo parece tanto que su primera novela, Hasta no verte Jesús mío, provenga de una larga entrevista en la que, por supuesto, la escritora, pues de una novela se trata, se reserva el derecho de inventar. A lo mejor exagero, pero creo advertir, en Poniatowska, no sólo un desdén, sino casi una animadversión contra la palabra despojada del diálogo. Se siente que al escribir hay una especie de triunfo cuando llega al léxico del habla, al dicho popular apenas transformado y a veces sin transfomar, tal cual se oye en la calle. Ya está de cuerpo entero en el más antiguo de sus relatos, Los cuentos de Lilus Kikus, que en su primera línea dice así: “Lilus Kikus… Lilus Kikus… ¡Lilus Kikus, te estoy hablando!” [i] La mayoría de sus textos presta oído a una que otra canción. Uno de sus libros, en que pasa revista a Carlos Fuentes, Juan Rulfo y Rosario Castellanos, grita festivamente en el título Ay vida, no me mereces. Comparte con Borges la idea de que cualquier diálogo callejero es buena literatura. En este contexto, puede apreciarse mejor la importancia de reunir muchas voces en La noche de Tlatelolco, pues, mientras las entrevistas podrían sentirse como monodias, este mural es su culminación polifónica.
Tal vez hoy sea imposible imaginar la despiadada represión que se desató en contra del movimiento estudiantil, pero no se puede dejar de lado el valor que requirió crear un texto semejante. Recién salido el libro escribí un comentario en una publicación marginal y destaco lo de marginal, porque equivale a casi invisible. Los editores me preguntaron si la quería firmar con mi nombre y mi conclusión llegó cuando pensé que si ella se había atrevido a escribir La noche de Tlatelolco, yo iba a tener el valor de firmar mi comentario. Es un libro valiente y, mérito no menor, a contracorriente de la ideología dominante.
Un texto también vale por quienes lo frecuentan. Este libro es hoy el clásico del 68, sus incesantes ediciones hablan de sus lectores siempre jóvenes, los de entonces y los de ahora. Cuando La noche de Tlatelolco acababa de publicarse, Eugenia Huerta me contó que se puso a leerlo en un alto, pero que al dar el siga las lágrimas no le permitieron avanzar. Debo confesar que yo le sacaba la vuelta, pues masoquista no soy, pero un buen día decidí iniciar su lectura, precisamente porque iba camino de una cita en Sanborns, apenas a diez minutos de mi casa. Comencé a leer en voz alta, mientras mi hermana manejaba y escuchaba atentamente. Cuando se detuvo a las puertas de Sanborns tuvieron que pasar otros diez minutos antes de que pudiéramos detener el llanto. Ciertamente, era la resaca del 68, pero también es que el texto de Elena lograba lo que pretendió la autora: más que dejar testimonio del movimiento estudiantil del 68, recrearlo en su grandeza y en sus nimiedades, verlo, por decirlo de algún modo, por dentro.
Inseparable de La noche de Tlatelolco es su libro de crónicas Fuerte es el silencio. Si en el primer libro se había alcanzado, desde la perspectiva histórica, el heroísmo, y en el de la literatura, la épica y la tragedia; en este nuevo libro, Elena Poniatowska llegó, desde el punto de vista ideológico y seguramente porque el país así lo estaba viviendo, a su extrema izquierda. Habla en él, de la guerrilla, de los desaparecidos, de la organización en las colonias populares. Le abre espacio a la denuncia y a las voces más radicales, pues si el movimiento estudiantil había tenido los rasgos de un movimiento frentista, quiero decir de unidad en la acción y amplitud en las ideologías, el movimiento guerrillero, a pesar de que también presenta diferencias de un grupo a otro, unificaba a todos en la opción armada, en poner a la revolución en la orden del día. Revisa la guerrilla de otros países y se detiene en la de México, habla del Frente Urbano Zapatista, del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, desmitifica a la Liga 23 de Septiembre. Dedica espacio a la huelga de hambre de las madres de los desaparecidos. Le vuelve a dar la palabra a los dirigentes del movimiento estudiantil del 68.
En sentido estricto, podríamos clasificar a Fuerte es el silencio como perteneciente al llamado nuevo periodismo, vale decir que emplea los recursos de la literatura para un género periodístico, la crónica. Dice García Márquez que en periodismo un solo dato falso basta para invalidar el texto, mientras en literatura, un solo dato verdadero es suficiente para sostenerla. En su crónica sobre la colonia popular Rubén Jaramillo, Elena le pide prestado su arsenal a la literatura, y además, se atreve a inventar. El Güero Medrano tiene una novia que si el lector se fija estará de acuerdo conmigo en que guarda un aire de familia con la propia autora, tanto así que acabamos por concluir que se trata, como es, de un personaje ficticio colocado ahí en medio de las tantas tajadas de realidad que definen a la crónica:
—A ver ¿qué escribes, Elena?
—Preferiría no enseñártelo, al menos hasta que esté más adelantado.
—Pero ¿cómo le haces? —preguntó el Güero con una enorme curiosidad.
—Apunto lo que dices y le pregunto a la gente, a don Ángel, a tu hermano Primo, a tu hermana la Güera Leonor, a tu otra hermana, Tomasa, al Cacarizo, al Chivas, a todos los que te conocieron desde antes. ¡Ah!, y al maestro Pedro también porque me gusta su análisis de las circunstancias. Luego en la noche selecciono el material y lo paso en limpio, pero pues no adelanto mucho.
—¿Y lo de la colonia?
—También apunto lo que veo, me fijo muy bien. Me gusta fijarme, siempre he vivido poniendo atención. [ii]
Al inventar un personaje en una crónica comete una transgresión al periodismo, pues rebasa la línea divisoria hacia la ficción, como antes, había transgredido la literatura, podríamos decir que en sentido contrario, al permitir que una larga entrevista con la original Jesusa Palancares diera vida al personaje central de una novela: Hasta no verte Jesús Mío. Tal vez, Jesusa Palancares sea el personaje más querido por la propia Elena. Lo quiere porque tuvo apego al original, a Josefina Bórquez, “Jose”, la verdadera Jesusa: la soldadera, la que creía en la reencarnación, la alcohólica, la espiritualista, la que vivió siempre de milagro y de milagros, la que no se dejaba, la rejega. (Creo que Jesusa es, sin duda, una contrapartida de la autora, de ahí tal vez la fascinación). Con ella, el lenguaje de Poniatowska se flexibiliza, se libera. Aparecen los mecachis, los atarugar, los caifás al chas chas, la botijona, las friegas y las mil y una expresiones, desde la muy conocida de “a volar gaviotas” como la menos de “más vale rebuznar que hacerle al monje”.
Una obra, no de las más comentadas de Poniatowska, es, sin duda, La Flor de lis. Debió de haber sido su primera novela, porque la versión original, que abandonó por muchos años, la escribió cuando era becaria en el Centro Mexicano de Escritores. Una parte de la novela se dedica a dibujar, con sentimientos encontrados, a la madre de Mariana, la protagonista. Lo que más atrae de la novela es el amor de la hija hacia la madre, su deseo de ser amada por ella y de ahí surge el retrato de la madre que parece trazado con las pinceladas de los impresionistas o con las gotas minúsculas y luminosas de los puntillistas, obra de un Monet, de un Seurat. Retrato evanescente, flotante, fluido, como pintado con los rasgos también impresionistas y líricos que Virginia Woolf atribuye a las pinturas de Lily Briscoe, la artista de To the Lighthouse. “La atisbo por el corredor, más bien, es un paño de su vestido flotante, da la vuelta con ella y se escapa, la sigue como su sombra: camina con un paso ligerísimo que apenas se oye, tras de ella miro sus omóplatos salientes como alas de pájaro ¿de allí saldrán las alas de los ángeles? Camina largo, no me oye, mamá, su vestido es el puro viento, camina, su vestido danza en torno a sus piernas, adivino sus pálpitos bajo la tela que no la protege, qué frágil se ve su nuca…”[iii]
Una buena parte de la novela, y esto es fundamental porque es un tema que se reitera en su obra, es el descubrimiento del país por una niña que viene de fuera. La otra parte del relato, imagino que corresponde a la primera versión, narra una crisis religiosa. Esta obra, autobiográfica por los cuatro costados, nos muestra que la autora es una egresada del Sagrado Corazón, una verdadera, que lo fue, girl scout. Poniatowska, y esto la define como persona y como escritora, está siempre, con los ojos cerrados, sin medir el peligro, del lado del débil y aunque suene grandilocuente, de la justicia. Se coloca en el bando del movimiento estudiantil, de las mujeres de Juchitán, de las costureras del terremoto, de Doña Rosario Ibarra de Piedra, de los guerrilleros presos, de los guerrilleros muertos, de los guerrilleros desaparecidos durante el régimen de Echeverría. En La Flor de lis, que juega con el nombre de un restaurante de la Condesa y con la flor de lis de la aristocracia de Francia, tocamos la idea de que el cristianismo que aprendió en la escuela no cayó en tierra baldía, sino que se volvió radical. Es más, creo advertir que cierto sentimiento de culpa la lleva a confesar como Raskolnikov, en la plaza pública de la página escrita, sus errores, su faltas. Que no había leído a Mauriac cuando lo entrevistó, que escribió Tinísima a tropezones, que se apresuró en Paseo de la Reforma. Pero, sobre todo, este afán de expiación es lo que la hace investigar hasta tocar la última orilla de cada tema que se propone, ya sea la vida de Tina Modotti, en Tinísima, ya sea lo que ocurrió cuando el temblor despedazó a la ciudad de México, en Nada, nadie. Aprendió astronomía (tal vez como Melina Mercuri practica idiomas en Nunca en domingo) para La piel del cielo y fotografía, auxiliada por Manuel Álvarez Bravo, para Tinísima. Quizás por eso terminó por convertir en novela su libro sobre Demetrio Vallejo, el líder ferrocarrilero. Trata, pues, de escribir poniendo todo de su parte, de modo exhaustivo o hasta el último aliento. Es, y esto atañe a su persona, pero sobre todo a su obra que es lo que aquí interesa, (y a pesar de que no se me olvida su agresividad a un metro de distancia de la persona criticada y que la hace medio temible en la vida diaria) una ángela de la guarda o como la representa una imagen fotográfica y de retablo popular: la Santa Niña de Atocha.
[i] Jalapa, México, Universidad Veracruzana, 1967. Pág. 11. (Col. Ficción).
[ii] Fuerte es el silencio. 9a. reimp. México, Ediciones Era, 1991. Pág. 245.
[iii] La “Flor de lis”. 4a. reimp. México, Ediciones Era, 1989. Pág.