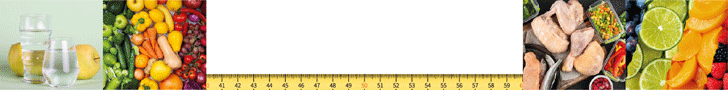Carmen Galindo
La poesía de Guillén -además del sol a plomo- trae el recuerdo de la poesía original, cuando salía sobrando la letra manuscrita de los copistas o el apoyo nemotécnico de la imprenta. Su poesía entonces -para no hablar de las cañas y los cocos- muestra todavía la palabra al viento: poesía más para ser dicha de viva voz que para ser leída, pariente más cercana de la música y del baile que del resto de los géneros literarios.
Para lograr esa musicalidad que la hace prima hermana de la danza y del son, le gusta a Guillén introducir cadenciosas palabras africanas, como ñeque o Changó[i], por decir algunas al azar, o le saca jugo a las onomatopeyas, como cuando hace que la mocha, el machetín de la zafra, vaya diciendo una y otra vez cuando corta cabezas: “chas, chas, chas”.
Otro recurso, igualmente musical, se presta a los equívocos. Menuda sorpresa que me llevé cuando supe que “sóngoro cosongo”[ii] no eran palabras desembarcadas de África cuyo significado yo desconocía, sino invenciones lingüísticas que los formalistas rusos llaman lengua transracional, y nosotros, con el nombre que le diera Alfonso Reyes, jitanjáforas, vale decir la música del verso -fugada del contenido- que caracterizó a la vanguardia futurista más ortodoxa. Entre paréntesis, Guillén también prefiere el término nuestro, pues en algún diario, aunque se burla al suponer que quienes escriben con jitanjáforas no entienden bien a bien sus poemas, se divirtió como dibujante con un género de su invención que bautizó como jitangráficas. (Y otro comentario al margen: Reyes cuenta, y lo evoco por la coincidencia, que tiene la ocurrencia de las jitanjáforas a propósito de una graciosa recitación de las hijas de Mariano Brull, el poeta cubano).
La música por medio de la palabra
Y si con onomatopeyas, jitanjáforas y palabras africanas le viene parte de la música, el recurso fundamental es que finge, por medio de repeticiones a intervalos fijos, los instrumentos de percusión africanos. El estribillo, que los musicólogos consideran distintivo del son, parece superfluo decirlo, es sinónimo de la repetición. Prodiga las rimas internas y nos regocija con un cúmulo de aliteraciones y, esto también tiene que ver con su fino oído de músico, le saca lustre popular a las rimas agudas que, además del acento, suele igualar consigo mismas, es decir, rima con las mismas palabras, sin miedo, igualito que el tambor, a las repeticiones.
Y lo pruebo con dos ejemplos. Sensemayá[iii], el canto para matar a la culebra, comienza con estas jitanjáforas o invenciones verbales que se quedan libradas a la imagen acústica independizada del concepto: “¡Mayombe-bombe-mayombé!/ ¡Mayombe-bombe-mayombé!/ ¡Mayombe-bombe-mayombé!”
Y cito enseguida mi canto preferido de “cantos para soldados”, que es mi consentido porque sé que un compañero de la Facultad de Filosofía y Letras, culto él, se lo recitó a los soldados que lo aprehendieron el 2 de octubre en Tlatelolco y que después de oírlo no les quedó más remedio que, conmovidos, soltarlo en la esquina siguiente: “No sé por qué piensas tú,/ soldado, que te odio yo,/ si somos la misma cosa/ yo/ tú.// Tu eres pobre, lo soy yo;/ soy de abajo, lo eres tú;/ ¿de dónde has sacado tú,/ soldado, que te odio yo?”[iv] Nota bene, como apunta la Academia, que por casualidad, pero también porque Guillén lo hace a cada rato, los dos ejemplos que se me vinieron a la cabeza tienen las típicas rimas agudas, marca de fábrica del cubano.
Entre la poesía culta y la popular
Aunque parezca paradójico, Guillén proviene de dos estirpes sólo en apariencia enemigas. No me refiero al mestizaje del que él llama su abuelo blanco y su abuelo negro, sino a su genealogía literaria: la poesía popular y la de vanguardia. Aunque parezca extraño, la poesía popular, que nace del pueblo, y la de vanguardia, que se incuba en las élites artísticas, suelen ir de la mano. Ya Góngora y Quevedo, por no decir Sor Juana y Gorostiza, muestran que los refinados le encuentran gusto a despeinar su verso con lo popular, y en autores como García Lorca,[v] tan cercano a Guillén, el oído está atento a los hallazgos del pueblo, tanto como a la novedad del idioma que surge con la invención personal y de avanzada del poeta.
Y popular por los cuatro costados
Los poemas de Guillén son populares en todos los sentidos. Se vale del octosílabo, métrica tradicional de la lengua española, con muchísima frecuencia, y en ocasiones ha declarado que el escritor, y no sólo los poetas, deben estar al pie de la letra de las tradiciones. Recuérdese, y aquí otra forma de ser popular, que sus Motivos de son están inspirados en sones populares ya existentes. Y apenas escribo lo anterior, me acuerdo de que lo contrario también es cierto: Nunca se nos estaciona en el octosílabo, emplea todos los metros, incluso el alejandrino, que la leyenda cuenta aclimató Darío entre nosotros. Se vale de todo, no le teme al verso libre[vi] y ronda el hai-ku[vii]. Es popular en otro sentido más. Cuando publicó Motivos de son levantó polémica y comentarios no sólo en Cuba, sino en Europa, y cuando en el Congreso de Valencia se puso a recitar hubo que recordar a los escritores asistentes, flor y nata de la intelectualidad del mundo, que la causa de la reunión era otra y no escuchar al cubano. Al margen, no puedo dejar de pensar que esta popularidad en Valencia, además por supuesto de las diferencias ideológicas, fue lo que le valió que Octavio Paz, uno de los asistentes, le colocara el mote de “Guillén, el malo”, para reservar, el de “Guillén el bueno”, para Jorge Guillén. Es popular, cuando García Caturla, Amadeo Roldán y Jorge González Allué, sin olvidar a nuestro gran Silvestre Revueltas, se tropiezan unos con otros por ponerle música a sus sones, o quizás más popular cuando lo declamaba Eusebia Cosme, a quien nosotros conocimos como Mamá Dolores en la primera versión de El derecho de nacer, la de Jorge Mistral y Gloria Marín. Es popular, en fin, cuando usted o yo o ese estudiante en Tlatelolco le rendimos el homenaje espontáneo de sabérnoslo de memoria. Espero que todos, sin excepción, de los que estén leyendo se sepan “Tengo”, ¿o no?
El color mestizo
Entre los cañaverales, a pleno sol, Guillén coloca en el centro a la figura del negro, pero por principio de cuentas, evitando el riesgo, muy menor dadas las circunstancias, de un racismo al revés, no olvida su sangre mezclada al evocar a sus dos abuelos, Federico, el español, y Taita Facundo, el negro. Todo esto fiel a la realidad autobiográfica, porque Guillén, como ustedes saben, era mulato, pero ideológicamente iba en busca del que llama “color cubano” que, asegura, no puede ser sino mezclado: “En esta tierra, mulata/ de africano y español/ (Santa Bárbara de un lado,/ del otro lado, Changó),/ siempre falta algún abuelo,/ cuando no sobra algún don/ y hay títulos de Castilla/ con parientes en Bondó:/ vale más callarse, amigos,/ y no menear la cuestión,/ porque venimos de lejos,/ y andamos de dos en dos.”. Para terminar con el estribillo: “Aquí el que más fino sea,/ responde, si llamo yo”[viii].
La negritud de aquí y de allá
En West Indies Ltd., (donde el nombre de las Antillas en inglés y el agregado de empresa gringa ya es una actitud) postula la reivindicación del negro más allá de Cuba hacia otros países caribeños y tiende, lo que es más importante por lo que implica, un puente hacia los negros norteamericanos al cantar a un adolescente negro asesinado en Chicago por arrojar una rosa al paso de una muchacha blanca[ix]. Pero por si no fuera suficientemente claro que el concepto no de raza sino de clase subyace en la reivindicación del negro en Guillén, el poeta extiende su solidaridad a los blancos pobres, los que comparten con los negros su condición de explotados. Hilando todavía más fino intuye en Cantos para soldados y sones para turistas que el ejército, incluso éste al que se refiere, anterior al de la revolución, también es pueblo explotado. (En las manifestaciones del 68, coreábamos “el pueblo uniformado, también es explotado”). Como Martí, Guillén en estos cantos ofrece también al enemigo una rosa blanca.
El imperialismo, el enemigo de todos
Reconoce el poeta un adversario común, el imperialismo, y en algunos de sus poemas, como lo hace con la clase dominante, no sólo lo fustiga, también lo amenaza. Voy a leer, del poemario La paloma de vuelo popular, la “Canción puertorriqueña”:
¿Cómo estás, Puerto Rico,
tú de socio asociado en sociedad?
Al pie de cocoteros y guitarras,
bajo la luna y junto al mar,
¡qué suave honor andar del brazo,
brazo con brazo, del Tío Sam!
¿En qué lengua me entiendes,
en qué lengua por fin te podré hablar;
si en yes,
si en sí,
si en bien,
si en well,
sin en mal,
si en bad, si en very bad?
Juran los que te matan
que eres feliz… ¿Será verdad?
Arde tu frente pálida,
la anemia en tu mirada logra un brillo fatal;
masticas una jerigonza
medio española, medio slang;
de un empujón te hundieron en Corea,
sin que supieras por quién ibas a pelear,
si en yes,
si en sí,
si en bien,
si en well,
si en mal,
si en bad, si en very bad!
Ay, yo conozco a tu enemigo,
el mismo que tenemos por acá,
socio en la sangre y el azúcar,
socio asociado en sociedad:
United States and Puerto Rico,
es decir New York City with San Juan,
Manhattan y Borinquen, soga y cuello,
apenas nada más…
No yes,
no sí,
no bien,
no well,
sí mal,
sí bad, sí very bad![x]
No es mérito menor en un poeta que el contenido, y no sólo la forma, sea revolucionario e incluso verdadero. En Guillén hay tanta finura en el análisis político como en la forma, no son, pues, rasgos desintegrados, sino unidad perfecta.
Hay que tomar nota de que su primer poema antiimperialista data de 1927, y su ingreso al Partido Comunista se remonta a los días de la guerra civil española, ingreso que se considera tardío, pues, aunque en la revista Mediodía ya hacía grupo con dirigentes del Partido Comunista, se supone que le repugnaba la política por el asesinato de su padre, un líder liberal, que se unió al levantamiento en armas de1917 contra el gobierno de Mario García Menocal, un régimen conservador apoyado por los norteamericanos. Este levantamiento, como es sabido, acabó con el asesinato del padre de Guillén, hecho que marcó la vida del futuro poeta.
El negrismo
En la poesía de Guillén, el tema del negro es convergencia de vanguardia y de compromiso social. Al ponerle rostros de máscaras africanas a las prostitutas, en el célebre lienzo Las señoritas de Avignon, Picasso inaugura, en 1907, el período negro de la vanguardia, y el arte africano, con Braque y Apollinaire o André Gide, recorre el mundo. Por otro lado, ya existían, principalmente en Cuba y Puerto Rico, escritores, como Creto Gangá o el colombiano Candelario Obeso, por no citar a Cirilo Villaverde y su famosa Cecilia Valdés o de plano a Ballagas, admirado por Guillén, que habían traído el tema del negro a su literatura; y no puedo dejar de mencionar a Sor Juana y sus poemas negros que me parece podría firmarlos Guillén, por más que hablen de la virgen y demás escenografía religiosa.
Mulato era él mismo
Como es sabido, el primer poema en que Guillén trata el tema del negro es “Pequeña oda a un negro boxeador cubano”, que aunque escrito anteriormente, publica en Sóngoro cosongo, posterior a Motivos de son. El tema negro, aunque bien puede tomarlo al vuelo de la vanguardia, es en Guillén, a no dudarlo, una vuelta a las raíces y si su militancia en el Partido Comunista llega hasta la década de los treintas, su periodismo, que precede y acompaña a sus primeros intentos poéticos, da fe de su lucha incansable por los derechos del negro, sin el cual, considera, está incompleto el cubano. En este contexto, hay que recordar que Sóngoro cosongo, de 1930, considerado un parteaguas de la literatura cubana, lleva el significativo subtítulo de Poemas mulatos.
Su tono burlón
Tal vez falte por destacar que suele introducir diálogos en toda su obra, que con frecuencia se desarrollan dramas en miniatura, escenas de vecindad. Y no he mencionado lo que más nos gusta, a ustedes y a mí, digo, su tono burlón, que saca ámpula. Sus audaces y beligerantes invenciones, con los versos alineados como tableteo de ametralladora, en esta “Pequeña letanía grotesca en la muerte del senador McCarthy”[xi]:
He aquí al senador McCarthy,
muerto en su cama de muerte,
flanqueado por cuatro monos;
he aquí al senador McMono,
muerto en su cama de Carthy,
flanqueado por cuatro buitres;
he aquí al senador McBuitre,
muerto en su cama de mono,
flanqueado por cuatro yeguas;
he aquí al senador McYegua,
muerto en su cama de buitre,
flanqueado por cuatro ranas:
Mc Carthy Carthy.
He aquí al senador McDogo,
muerto en su cama de aullidos,
flanqueado por cuatro gangsters;
he aquí al senador McGangster,
muerto en su cama de dogo,
flanqueado por cuatro gritos;
he aquí al senador McGrito,
muerto en su cama de gangster,
flanqueado por cuatro plomos;
he aquí al senador McPlomo,
muerto en su cama de gritos,
flanqueado por cuatro esputos:
McCarthy Carthy.
He aquí al senador McBomba,
muerto en su cama de injurias,
flanqueado por cuatro cerdos;
he aquí al senador McCerdo,
muerto en su cama de bombas,
flanqueado por cuatro lenguas;
he aquí al senador McLengua,
muerto en su cama de cerdo,
flanqueado por cuatro víboras;
he aquí al senador McVíbora,
muerto en su cama de lenguas,
flanqueado por cuatro búhos:
McCarthy Carthy.
He aquí al senador McCarthy,
McCarthy muerto,
muerto McCarthy,
bien muerto y muerto,
amén.[xii]
No faltaron en su momento (y ahora mismo), los que le reprocharon a Guillén que su poesía tenga color, malo si lo tiene negro, peor si lo tiene rojo, y para disminuirlo invocan la belleza universal y el humanismo sin distinciones, sin particularidades. Y sin embargo, ni sus más feroces críticos le escatiman que es un hallazgo su ritmo descoyuntado, que en estas notas hemos arrimado a la música africana, y otros la asemejan a la modernidad, a la música de jazz y hay quien hace incluso hincapié en su ritmo sincopado, cualquier cosa que esto signifique en poesía.
Guillén en persona
Paso ahora a un recuerdo personal. En mi vida sólo vislumbré a Nicolás Guillén dos veces. La primera fue en un congreso de escritores al que fui a parar, porque a mi maestro Salvador Novo, que era el invitado, le pareció fácil que yo lo sustituyera. Como los organizadores habían decidido que los escritores se alojaran en los cuartos del hotel al azar del orden alfabético, casi seguro que me hubiera tocado con Guillén, pero resulta que me tocó con Galindo, mi hermana, de apellido homónimo, como suele ocurrir entre hermanos. Pues bien, Ernesto Mejía Sánchez, el poeta nicaragüense, cuyo nombre empieza con eme, solicitó, muy quitado de la pena, compartir el cuarto con Guillén, pero cuando el cubano llegó y le informaron de tales pretensiones, dijo que no, que de ninguna manera quería estar con él. Con cualquiera, alegaba, pero no con ese señor que pidió estar conmigo. Todo se aclaró cuando se supo que Mejía Sánchez quería compartir su cuarto, no con un desconocido, por famoso que fuera, sino con su amigo Fedro Guillén y no con Nicolás. La otra vez que vi a Guillén fue una noche en que estaba cenando en un restaurante con los Benítez, Georgina y Fernando, y con Julieta Campos y su marido, Enrique González Pedrero. Resulta que nos invitaron a tomar el café con ellos y ahí me enteré que Guillén estaba casado con una veracruzana, Rosa Portillo. Como los padres de Rosa eran un cubano y una veracruzana, Rosa vino a formar una familia, de cubano y veracruzana, igual a la de sus padres. Este dato, casual y poco significativo, siempre se me ha quedado grabado y me explica la preferencia que Guillén tenía por México y en especial por Veracruz al que consideraba como un pedazo de Cuba. México, a su vez, le otorgó el Águila Azteca, condecoración más alta que se concede, como se sabe, a los extranjeros en nuestro país. En Cuba tenía nada menos que el título de Poeta Nacional.
Para terminar sólo quiero decir que lo asombroso de la poesía de Guillén no es que parezca hecha para decirla bailando, sino que con ella, gracias a ella, parece que el oficio de escribir nunca hubiera sido tormento nocturno de creadores de filigranas, sino el ejercicio libre y natural de escribir en cascada y sin falla posible. Así sólo escriben unos cuantos: Cervantes, Pellicer, García Márquez. No quiere esto encubrir un desprecio a los atareados escribas y nadie ignora aquí que la aparente facilidad es una ilusión óptica, pero el arte de estos escritores solares tiene la alegría natural del amanecer.
[i]La primera significa desgracia o el que trae la desgracia. La segunda, como es sabido, es Santa Bárbara.
[ii]Título de, tal vez, la obra más célebre de Guillén, pues incluye Motivos de son.
[iii]También invención del poeta.
[iv]Nicolás Guillén. Antología mayor. México, Juan Pablos editor, 1972. Pág. 97.
[v]Sin negar la influencia lorquiana en Guillén, hay que registrar que Lorca, quien visita Cuba en 1930, imita el son cubano en “Iré a Santiago”.
[vi]Guillén. “Deportes” en Op. cit. Pág. 165 y ss.
[vii]Ibídem. “Caña”. Pág. 46
[viii]Ibídem. Pág. 37.
[ix]“Elegía a Emmett Till”. Ibídem. Pág. 210 y ss.
[x]Ibídem. Págs. 174-175.
[xi]Joseph McCarthy. Senador estadounidense que encabezó un conjunto de acciones anticomunistas contra personalidades políticas y culturales relacionadas con la industria del cine durante 1952-54. Las brujas de Salem, Después de la caída, El prestanombres, Nuestros años felices y el Oscar a Lillian Hellman son respuestas a esa persecución.
[xii]Ibídem. Págs. 177-178.