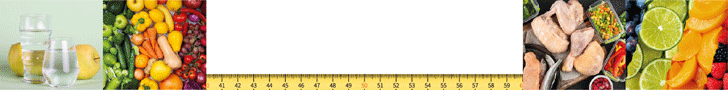Carmen Galindo
El propio Julio Cortázar (Bruselas,26 de agosto de 1914-París, 12 de febrero de 1984) nos da pistas para detectar dos arranques de su literatura; uno, formal, que es cuando (más que a escribir) comienza a publicar una obra predominantemente fantástica, y otro, que parte de su novela corta El perseguidor (1959), donde, el escritor, ya a estas alturas dueño de fama y oficio, decide poner la carne (la propia) sobre el asador y convertir su narrativa en una indagación sobre sí mismo o, lo que es igual, sobre todos los hombres. De ahí en adelante, y Rayuela (1963) no es sino una bitácora de ese buceo interior (y a profundidad), tratará de evadirse, como Houdini, de todas las cadenas, las etiquetas, los prejuicios y los aprioris. Huye con tal vehemencia de una realidad prefabricada –que recuerda las idées reçues sobre las que Marx nos pone en guardia- que se podría interpretar su obra como un intento de desenajenación, si no fuera porque más utópicamente, Cortázar trata de llegar a los límites del hombre, o de crear, ideal que comparte con el Che Guevara, un hombre nuevo.
En el fondo, la novela central de Cortázar es una epistemología, pero una teoría del conocimiento que reniega del racionalismo, a favor de la iluminación o más precisamente del salto. No duda, incluso, en llamarle vía mágica, o retomando el camino de la mística, “noche oscura”. Oliveira –protagonista, narrador en primera persona de varios capítulos y finalmente alter ego del autor- no puede con todo su caudal de conocimientos, con su bagaje intelectual de siete maletas, saber siquiera si la Maga lo ama. Mientras Oliveira ante el misterio del mundo –enigma que, hay que aclarar, para él (y su autor) no es teológico ni trascendente, sólo lúdico- se siente como “un espectador al margen del espectáculo, como estar en un teatro con los ojos vendados”,[i] la intuitiva Maga, que todos los intelectuales de la novela miran si no con desprecio con condescendencia, se arroja (y la expresión es de Cortázar) a nadar en el río metafísico. Ella, no en vano mujer, está en el lugar en que ocurre lo insólito. Este instante de revelación, además de tener su raíz en el budismo zen, proviene directamente de las propuestas surrealistas, las cuales tienen una influencia total en la obra de Cortázar, de manera que casi no existe resquicio de Rayuela en que no se deje sentir el influjo de esta vanguardia. De hecho, la Maga, aunque enriquecida, desciende de la Nadja de André Breton y el célebre episodio de la pianista Berthe Trépat[ii] recuerda a Alfred Jarry, autor hecho suyo por los surrealistas. La imagen de Oliveira en el mundo con los ojos vendados tiene, valga la palabra, una clara reminiscencia a la caverna de Platón y, sin embargo, al margen de Jarry, Platón y los surrealistas, nada más intensamente propio de Cortázar que el episodio de Berthe Trépat y su concepción de Olveira o la Maga, uno como espectador y la otra entregándose, sin reservas, a la vida.
Como el género de “novela cómica” propuesto por Morelli, en los “capítulos prescindibles”, Cortázar pretende que su obra sea abierta, en el concepto desarrollado por Umberto Eco. Esto implica varios niveles. El más obvio es que el autor invita a que la novela se lea de la primera a la-última página de sus 56 capítulos y se cancele la lectura de los llamados “capítulos prescindibles1‘, que son los 99 restantes, o que se lea de acuerdo con otro orden ahí propuesto, lo que abre la puerta a que se lea “a la carta”, es decir a elección del lector. Si Oliveira es un “espectador activo” [iii] del mundo, Cortázar invita al lector a ser también activo, a asumir el papel de lector-macho. (Por cierto, Cortázar se retractó y pidió disculpas por haber incurrido en una distinción machista). Este lector-cómplice borrará la distancia que siempre media entre el pasado del relato respecto del tiempo de la lectura: “Así el lector tendrá que ser copartícipe y copadeciente de la experiencia por la que pasa el novelista, en el mismo momento y en la misma forma”.[iv] En los “capítulos prescindibles”, y aquí otro rasgo distintivo, la novela, barrocamente, se critica a sí misma y postula su género: la novela cómica.
Sobre todas las cosas y de manera reiterada, Cortázar rechaza tomarse el valium de imponerle un falso orden —que equivale a una lógica tranquilizante e incluso sedante— al caos que es el mundo. Considera que tendemos a imaginar falsamente un continuum que otorga congruencia o sentido a la vida. Esta idea, como la de la ondulación de la materia, la toma Cortázar, no de la filosofía, sino de la física, Se propone un aparató intelectual que, como la geometría, sea no euclidiano. Le parece inconcebible que el hombre del siglo XX se comporte como si Einstein no hubiera existido. Proviene de Einstein, por ejemplo, ese “sentimiento religioso cósmico” —que él supone desciende de Cocteau— que propone liberarse del yo para llegar a la contemplación universal y advertir que los destinos individuales forman constelaciones al reunirse. El instante de revelación privilegiada también le viene del físico y del budismo zen, así como sus concepciones del tiempo y del espacio.
La verdad es que, según la convicción del autor, la vida es discontinua y sería un fraude tratar de llenar los huecos con palabras, con literatura. (Desconfía del lenguaje, ya que éste también se ha dejado arrastrar al carril; de ahí que con la Maga, Oliveira se comunique con ese idiolecto o idioma privado al que bautizan como glíglico). No se conforma, sin embargo, con asumir esta idea teóricamente y al llevarla a la práctica, la novela intenta poner en escena ese discontinuo, esa incongruencia. Se sabotea, por este camino, la novela psicológica, que supone, de entrada, una coherencia en la conducta de los personajes, unidad que proviene de la personalidad o identidad psicológica. Si decide tirar por la borda este aspecto de la psicología, en cambio, las asociaciones libres, tan importantes en la terapia psicoanalítica como en el surrealismo, constituyen uno de sus recursos favoritos y son justamente las que le otorgan ese buscado discontinuo a Rayuela que, por otro lado, la asemeja con el jazz. Estas escenas sueltas, al modo de foto-fíjas, entregarían una imagen del mundo desconocida para el propio Oliveira y hasta para el autor. En resumen, se trata de una indagación en curso, abierta.
Otro problema que preocupa a Cortázar a lo largo de su obra y no sólo en Rayuela, es el de la identidad y más concretamente, el del doble. Esta posibilidad se cumple en la novela a través de la pareja que vive en París, Oliveira y la Maga, y el par que radica en Buenos Aires: Traveler y Talita. De paso, con el doble escenario, el autor introduce otra de sus obsesiones, el desarraigo.[v] Esta doble perspectiva, la de París y la de Buenos Aires, permite poner en jaque los prejuicios de uno y otro lado, y conduce hacia un radicalismo, no sólo político, sino, más aún, filosófico. Contestar a la pregunta ¿quién soy yo? es un viejo problema de la filosofía, y Cortázar, si bien prefiere mantener la interrogante que decidirse por una respuesta, le da la salida, como se apuntó líneas arriba, por el camino de la autenticidad: llegar a ser ese hombre o mujer realmente libre, porque han logrado deshacerse de sus pre-juicios.
Para Cortázar, la realidad no puede circunscribirse a ese pedazo de mundo que nos recorta una ventana. Le interesa ese otro lado de la realidad, ese centro que, corno Oiiveira, está siempre a punto de alcanzar, De ahí que la realidad abarque la metafísica; y la “literatura realista”, a la literatura fantástica.[vi] Lo que en resumidas cuentas Cortázar no comprende es cómo nos movemos con tanta seguridad sin cuestionar siquiera si ese mundo que llamamos real, existe, o cómo se puede ser tan insensato para creer que es una tautología pensar que yo soy yo. Quién nos asegura, se pregunta el escritor al final de Rayuela (y del brazo de Poe), de qué lado cae la locura.
Tanto al modo zen como por el camino de Einstein, estas profundas reflexiones nacen de un modo trivial, como en el capítulo clave en que se trata de pasar unos clavos de un departamento a otro y deciden poner un puente sobre el que se desliza Talita. Así debería vivirse, a la intemperie, sin red de protección. Ese mundo que se contempla, una vez que se dinamitan todas las verdades recibidas y se acepta que el mundo fluye, sin que nada sea definitivo, sino todo provisional, permitiría alcanzar el paraíso del hombre nuevo y, en este sentido, no hay que olvidar que el último cuadro del juego de la rayuela se llama precisamente paraíso. Pero, al mismo tiempo, no puede dejarse de lado, porque nos perderíamos el carácter lúdico de Cortázar, que la rayueía es, en última instancia, un juego de niños. (El juego de rayuela nuestro no es el de Argentina, al que se refiere Cortázar es al que aquí llamamos avión y se puede ver en la portada de la primera edición, la de 1953, como aquí lo dibujamos con gis sobre el suelo). ) No hay que olvidar que Cortázar, como confesó en una entrevista a Luis Harss[vii], imaginó como primer título para Rayuela, el de “Mándala”, ese tejido o ese cuadro de arena, con frecuencia efímero, en forma de círculo o laberinto que estimula la concentración y el perfeccionamiento espiritual al contemplarlo, y que, claro, representa el macrocosmos y el microcosmos. (En una sala del Museo Nacional de Antropología, hay un mandala, en México pronunciamos así esta palabra que viene del sánscrito).
Cualquier comentario sobre Rayuela, incluido por supuesto éste, viola (o ignora) las leyes de la misma novela. De hecho, Cortázar nos invita a abandonar cualquier certeza que tengamos, aun las que nos formamos en torno a su obra. Por eso, Rayuela es la obra abierta por excelencia.
[i] Julio Cortázar. Rayuela (1963) Edición crítica. de Julio Ortega y Saúl Yurkevich. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1992. 814 pp. (Colección Archivos de la Unesco. Núm. 16). P. 345.
[ii] Ibídem. Capítulo 23. P. 92 y ss.
[iii] Ibídem. Pág. 344.
[iv]Ibídem. P. 326.
[v][v] Como se recordó en el principio, Cortázar nace en Bruselas, de padres argentinos, a los cinco años es llevado a su patria y a partir de 1951 radica en París hasta su muerte. Miterrand le ofreció la nacionalidad francesa y Cortázar la aceptó, según dijo, para hacerse escuchar sobre los asuntos latinoamericanos y en particular los argentinos.
[vi] Su argumento es irrebatible: si la fantasía es parte de la realidad humana, el realismo literario tiene que abarcarla.
[vii] Luis Harss. Los nuestros. 5ª ed. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1973. P. 266.