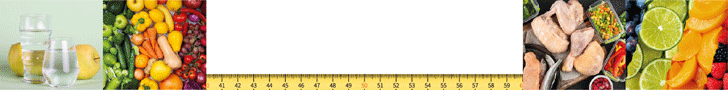Carmen Galindo
Al obtener el Premio Cervantes, Elena Poniatowska se convierte en la primera mexicana en obtenerlo. Así ha ocurrido siempre. Fue –es- no la primera periodista, pero sí la primera en ponerle faldas al periodismo, quiero decir nunca quiso escribir como los hombres, sino como ella misma. Ahí están, para la historia, sus primeras entrevistas (Palabras cruzadas), donde coloca a Alfonso Reyes en un palomar o confiesa de plano que no ha leído a Mauriac o traza de una vez para siempre el mejor retrato hablado de Rulfo. Una de sus entrevistas le abre paso a la novela con Hasta no verte Jesús mío, donde la protagonista, Jesusa Palancares, cuenta de viva voz, sus aventuras y sus muchas desventuras de cómo vive al día o, por mejor decir, de milagro. Para muchos esta obra primeriza es su obra maestra. No lo creo, el 68 le permite crear, ya, en esos lejanos años, ese mural que, en lenguaje bajtiano, se llama polifónico, porque reúne las voces de los líderes, de la gente de la calle, de sus amigos y, de cuando en cuando, de algún enemigo o un despistado, porque en esa polifonía, hay un punto de vista, el de la escritora solidaria con la generación del 68. Con este valiente libro, cercado por la censura del silencio, alcanza, por convicción y sin proponérselo, la máxima popularidad. Los auditorios se ponen de pie cuando aparece, los aplausos se convierten en un eco de su nombre. (Este 20 de noviembre, durante una conferencia que fui a dar en la “carpa cultural” de la Coordinadora en el Monumento a la Revolución, mencioné que había obtenido el Premio Cervantes y la gente comenzó a aplaudir y en frases sueltas, anónimas, porque nadie pidió permiso para hablar, dijeron “está con nosotros”, “ella si es solidaria” y más frases de admiración o de agradecimiento).
En la obra de Elena Poniatowska, un tema se reitera, el de la extranjera que llega a México y queda subyugada por el país. Ese es el caso de Tinísima, el de Leonora y de algún modo el de la novela corta Querido Diego, te abraza Quiela.
Otro aspecto que me llama poderosamente la atención es que investiga hasta decir “basta”, por no decir hasta “no hay más allá”. El tren pasa primero, que nació de su intento de escribir la biografía de Demetrio Vallejo, llega tan lejos que personas que conocemos personalmente a María Fernanda Campa, la hija de Valentín, nos sorprendemos con datos de su vida familiar que Elena revela en su novela. Un caso singular es que en su conocimiento de la vida de Julio Antonio Mella es tan exhaustivo que puesta mi hermana Magdalena a buscar una biografía del líder estudiantil cubano, descubrió que la novela atesoraba datos que no recuperaban otras fuentes, Elena misma me contó que como Tina Modotti era fotógrafa le pidió, nada menos que a Manuel Álvarez Bravo que la asesorara. (Paula, la hija de Elena, también es fotógrafa, no sé si ya lo era cuando escribió Tinísima).
En un ensayo que publiqué en La experiencia literaria, la revista de Eugenia Revueltas, titulado “Julio Antonio Mella, como personaje literario” comparé tres obras: Paradiso, de Lezama Lima; El recurso del método de Alejo Carpentier y Tinísima, y el texto de Elena (sé que estoy diciendo palabras mayores) es superior y lo pruebo, no en el aire, sino con las citas en la mano y absoluta objetividad. Los claveles rojos cayendo sobre la tumba del fundador del partido Comunista de Cuba, son reales y de antología.
La presencia de las ideas comunistas en el arte mexicano, como en el movimiento muralista, en la danza moderna contemporánea o en la época de oro del cine nacional no aparece en la literatura, salvo en las obras de José Revueltas y en las páginas de Poniatowska. No sólo es el tema central en Tinísima, también surge en La noche de Tlatelolco o en El tren pasa primero. En su libro, Nada, nadie, sobre el temblor de 1985, se recuerda a Andrés García Salgado, el comunista mexicano que luchó al lado de Sandino, en Nicaragua. La vida de Frida Kahlo se relata en voz de la misma Frida en una entrevista primera con Diego Rivera. Elena, sin ser comunista, se relaciona, continúa, esta constelación de artistas.
La literatura del siglo XX en general, desde el Ulises de Joyce, pero sobre todo a partir de la generación beat ha sido, como en sus orígenes, oral. Y si algo ha distinguido a la obra de Poniatowska, como la de Monsiváis, es su oído atento al habla popular. Hay una diferencia entre los dos escritores, Monsiváis, como Novo, tiene un diapasón más amplio, alcanza la alta cultura y la popular, les da, además, por el lado de la invención personal, de vanguardia. No a Elena. Ella le saca lustre al habla del diario, reelabora con las mismas expresiones cotidianas, nos pone ante los ojos, para nuestro asombro, el lenguaje de todos los días, pero al recuperarlo lo hace de tal modo que nos obliga a escucharlo, como cuando García Márquez nos hace ver, de nueva cuenta, como si lo viéramos por primera vez, el hielo. A eso ayudan mucho sus mujeres extranjeras, que hablan, (como Conrad y Nabokov el inglés) el español como un segundo idioma. No quiero decir que Elena es extranjera, faltaba más. Es su truco, su astucia literaria a través de Angelina Beloff, de Tina Modotti, de Leonora Carrington o, por otro medios, de Jesusa Palancares.
Poniatowska ha creado personajes memorables de la literatura mexicana y se ha ocupado de las mujeres, antes del estallido del feminismo en los sesentas. Pero también ha participado en las luchas feministas, como en la revista Fem. Ha escrito sobre Rosario Castellanos y sobre muchas otras mujeres. Incursiona en la vida de Elena Garro en Paseo de la Reforma, pero, sobre todo, acompaña la lucha de Rosario Ibarra en Fuerte es el silencio.
Una vez, José Revueltas me felicitó por un ensayo sobre Balzac, porque en él planteaba que el escritor que está al pie de la realidad, inventa. Elena también. A pesar del carácter testimonial de La noche de Tlatelolco, la autora confiesa que, para intensificar la emoción e incluso para darle ritmo al relato, inventó testimonios. En Fuerte es el silencio, en la crónica de la colonia popular Rubén Jaramillo le inventa una novia al Güero Medrano, que de cierto modo es un retrato de la propia Elena. Cuando aventuré tal hipótesis en mi columna de El Día, Elena me llamó para corroborarlo. Así, en una crónica, pasa bajo el agua un personaje de ficción.
La flor de lis o su cuento sobre las alcachofas que aparece en el volumen titulado Tlapalería son, creo, los más cercanos a su vida personal. Le ha disgustado que algunos lectores hayamos creído ver, en La piel del cielo, una biografía de Guillermo Haro, su marido. Ciertamente, no se trata de una biografía, sino de una novela que trasluce, creo, algunos aspectos de la vida del astrónomo. Ahora, prepara una verdadera biografía de su marido, quién sabe, si, como la de Vallejo o la de Leonora Carrigton, se convierta en novela. No es lo fundamental. En un caso o en otro, sin que importe demasiado el género, se trata de una construcción literaria.
Una de las demandas del pliego petitorio del movimiento estudiantil era la libertad de los presos políticos y esos presos eran fundamentalmente los líderes ferrocarrileros Valentín Campa y Demetrio Vallejo, por eso es una muestra de congruencia política que ellos sean los protagonistas de El tren pasa primero, pero la obra de Elena Poniatowska ha acompañado, de modo invariable, las luchas del pueblo mexicano. Sólo mencionaré unos cuantos ejemplos. Fuerte es el silencio, además de reseñar las colonias populares, que fueron un modo de continuar la lucha del 68, se refiere a la guerrilla y a la batalla de los familiares por encontrar a los desaparecidos. Nada, nadie: Las voces del temblor pasa revista al dolor de 1985. Amanecer en el Zócalo se refiere al plantón de Andrés Manuel López Obrador, tan poco comprendido por digamos las fuerzas intelectuales del orden, cuando basta ver que Madero, ante el fraude electoral, llama a las armas y López Obrador explícitamente convoca al plantón para calmar a la gente. Hay que decir, para terminar, que Elena ha sido una mujer valiente hasta la temeridad. Lo fue durante el movimiento estudiantil popular, lo fue cuando los desaparecidos de la llamada guerra sucia, lo fue durante el movimiento de la Cocei en Juchitán, lo fue cuando el movimiento de las costureras del temblor de 85, lo ha sido en la lucha de López Obrador. Por eso, Elena Poniatowska es una escritora excepcional y un ser humano fuera de serie. Su literatura, como se aprecia en la lista anterior, ha acompañado real y valientemente al pueblo mexicano en lucha.