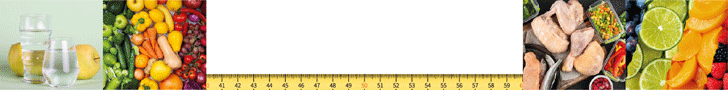Carmen Galindo
Hace unos días, el 15 de febrero, murió el escritor Federico Campbell. Los días previos me mantuve al tanto de su hospitalización por Margarita Peña, madre de Federico Campbell Peña. De cualquier modo y como parecía que iba lentamente mejorando sin salir de su gravedad, todos confiábamos en que se recuperaría. No fue así. Lo despedimos en la Sala Isle de France del Panteón Francés. Federico fue un hombre muy querido. Ahí estaban dándole el pésame a su viuda, Carmen Gaytán, María Cristina García Cepeda, directora general del INBA, y Stasia de la Garza, la directora de Literatura de ese organismo. Me dijeron que estaban otras personalidades de la cultura, pero me fijé, fundamentalmente, en Federico y Camila, el hijo y la nieta del escritor.
La museógrafa Carmen Gaytán me dijo que Federico estaba consciente de su gravedad, que le dijo que era muy difícil que sobreviviera. Al ser internado en terapia intensiva, le preguntó a Carmen si lo quería, ella respondió extrañada por la pregunta que por supuesto. A lo que él añadió: porque yo estoy muy enamorado de ti. Y esas fueron las últimas palabras que cruzaron. Lo cuento, porque, aunque es muy privado, muestra que Federico era así, auténtico. Cuando pidieron que nos retiráramos, todo mundo se despidió de Carmen y de Federico, hijo, con la promesa de llamarles, de no dejarlos solos en estos momentos.
En algún lado leí que se juntaban a platicar en una heladería de la Condesa, el poeta David Huerta, el narrador y activista Carlos Montemayor y el propio Federico. Me enteré, ahora, que junto con Carlos Chimal, dirigía la editorial La maquina de escribir.
Recuerdo, en especial, dos textos de Federico, el recopilado en La sombra de Serrano, (sobre La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán) y sobre todo, un texto que apareció en la revista Proceso, en que Monsiváis, Pacheco y Federico comentan la obra de Tennessee Williams, con motivo de la muerte del dramaturgo y recuerdo que los comentarios de Federico son completamente originales. Carmen me dijo, sí, siempre trataba de ser original. La verdad, y creo que ésa es su mayor virtud como critico literario, es que su comentario provenía no de la información, sino de la lectura directa de los textos. Lo otro es que, como tijuanense, no sólo leía a los autores considerados importantes, sino a los marginales, como Leonardo Sciascia, a quien “descubrió” para México. Su interés por la novela policial y por su función como denuncia social, era igualmente verdadero. No seguía las modas, no era eco de nadie, pensaba en cabeza propia. Su gusto por Sciacia lo lleva a Pretexta que lo conduce al mismo tiempo, al tema del poder y de la creación literaria. En esta novela el recurso literario no es un malabarismo para asombrar a los colegas, sino es el tema mismo de su relato.
¿Qué mayor originalidad que postular y vaticinar como dominante, la neuronovela que se demora en los mecanismos del cerebro?.
En Tijuanenses escribe: “Tijuana era entonces una ciudad habitable. Su población cabía muy bien en las colinas que la circundaban”. Cuando Tijuana, era, dice, como el París de Hemingway, una fiesta. Se refiere a la “velada lucha de clases” y sí menciona el Desierto de Sonora, donde Carmen, su viuda, piensa esparcir sus cenizas.