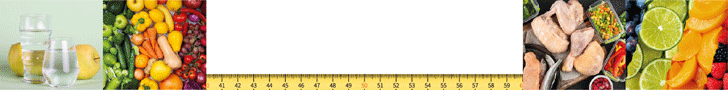Los derechos de los animales
Una muestra de pecados capitales,
un circo de agresividad y desafueros.
Fernando Sánchez Dragó
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
En un singular acto de prestidigitación, los legisladores capitalinos le escamotearon el término animales amaestrados a la definición que las Academias de la Lengua Española le dan a la palabra circo, locución con la que se reconoce a los animales circenses como parte consustancial de una de las más añejas y populares expresiones culturales de la civilización.
Sin el rigor intelectual ni la técnica parlamentaria que reviste la construcción de nuevos paradigmas en torno a la protección de los animales, el diputado Jesús Sesma Suárez, promovente de la iniciativa de adiciones y reformas a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, la que prohíbe el uso de animales en los circos, elabora su propuesta en la inercia de lo políticamente correcto, eludiendo la obligación de la discusión profunda sobre el otorgamiento de derechos a los animales o la convicción de velar por su bienestar, como acertadamente lo ubica en su ensayo la dominicana Ámbar Graciano, especialista en el tema de protección a los animales.
De igual forma, la iniciativa escamotea la connotación simbólica que el circo tradicional posee en el imaginario cultural de los capitalinos, lo que permite al diputado Sesma ignorar que el origen de la aristocrática colonia Roma no es otro que un profundo homenaje urbano, por parte de los hermanos Orrin, al circo, actividad que los ubicó como referente del sano entretenimiento para la sociedad mexicana.
Otro truco legislativo permitió al impulsor de la medida prohibicionista desconocer el extraordinario pasado histórico del circo tradicional en nuestro país, cuyos orígenes prehispánicos se conjugan con el dinamismo que adquirió este popular espectáculo con la llegada, en 1808, del Real Circo de Equitación, del inglés Phillip Lailson.
La mexicanización del espectáculo se da en 1841, a través del queridísimo Circo Olímpico de don José Soledad Aycardo, compañía a la que se sumó en 1864 la audaz empresa de Giuseppe Chiarini, quien convulsionó a los capitalinos con el baile del can can en una de sus representaciones nocturnas de la Plaza del Seminario.
Será en 1881 cuando, por sus números con animales amaestrados, por la alegría del mítico payaso Bell y por los novedosos inventos ahí presentados, la empresa circense de los estadunidenses Orrin llegue para quedarse y transformarse en el epicentro de la fascinación nacional.
La revolución no fue ajena a la magia del circo tradicional, como lo testimonia el patrocinio de Villa al circo Carnaval Beas, al que obsequió un ferrocarril con 45 vagones para que el espectáculo llegara a todos los rincones de la república, como hoy en día lo sigue haciendo el Circo Atayde, tras 125 años de existencia, y otros circos legendarios.
Parafraseando a Sánchez Dragó, este circo legislativo sólo se entiende como producto de pecados electoreros y desafueros parlamentarios.