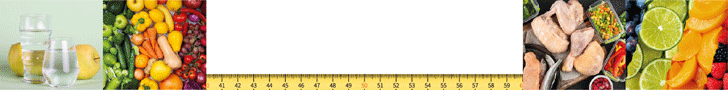Carmen Galindo
Arnaldo Córdova fue el primer Doctor de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas de la UNAM o, para mayor precisión, con su examen profesional de doctorado, se inauguró el posgrado de esa escuela que con ese motivo se convirtió en Facultad. Por tan importante motivo, la propia escuela imprimió invitaciones y los sinodales, doctores todos ellos, provenían de la Facultad de Filosofía y Letras: Adolfo Sánchez Vázquez, Ricardo Guerra, Elí de Gortari, y creo, Leopoldo Zea y Luis Villoro, aunque de estos nombres ya no estoy tan segura. Una pregunta, quizá de Villoro, desató el chubasco. En vez de contestar, el sustentante se enojó y acusó al autor de la pregunta de no haber leído la tesis. Esta suposición alcanzó poco a poco a cada uno de los sinodales por la deducción, de Arnaldo, de que por la pregunta se notaba que no habían leído su texto. Imprevisiblemente los sinodales se colocaron a la defensiva y aquello acabó en un regaño del examinado a sus examinadores. Con toda ecuanimidad, los sinodales le otorgaron a Córdova el título de Doctor “con mención honorifica”.
A la salida, también se puede decir de modo inhabitual o simplemente sorpresivo, Arnaldo invitó a su casa a festejar sólo a sus alumnos de entonces: Alejandro Álvarez, Pepe Ayala, Pepe Blanco y mi hermana Magdalena Galindo. No sólo debían estar invitados los sinodales, sino las autoridades de la nueva facultad, pero Arnaldo, de mal humor, se negó a decirles ni media palabra. Cuando llegaron a la casa de Arnaldo, (una biblioteca disfrazada de casa) allá por Tlalpan, había una mesa con bocadillos como para unas cincuenta o cien personas que ni el apetito juvenil de sus alumnos podía soñar con devorar.
Otra vez, cuando el fin de cursos de ese año, los alumnos se pusieron de acuerdo para festejar a Arnaldo y decidieron hacer una cena en nuestra casa. Los dos Pepes, Alejandro y nosotras (mi hermana y yo) nos reunimos desde las nueve de la noche, y a eso de las diez, Alejandro dijo que Arnaldo estaba en las oficinas de la revista Punto Crítico, la organización política en la que militábamos todos nosotros, salvo Arnaldo. Total, al terminar de hablar por teléfono, nos enteramos de que no, que Arnaldo decía que la discusión estaba muy interesante y “que no, que no iba a cenar con nosotros”. Era, como ya indiqué, una cena en su honor. Alejandro dijo algo así como “mira, este (y aquí una grosería) no viene a cenar”. Como quien dice, los “sociales” no eran su fuerte.
Mi hermana estaba pagando su “servicio social” (las horas que todo beneficiario de la educación pública universitaria debe pagar sin goce de sueldo) como ayudante de investigación de Arnaldo justamente en su tesis de doctorado que es ese libro que todos conocemos: La ideología de la Revolución Mexicana. Durante años, mi hermana le hablaba a Arnaldo para consultarle ya una bibliografía, ya una opinión, ya una categoría. Apenada por molestarlo y precavida por su mal genio, solía decirle: Disculpa que te moleste otra vez Arnaldo, pero… y enseguida la pregunta. A lo que el profesor respondía: No, Malena, de ninguna manera, pregúntame todo lo que quieras, sé tanto y luego pienso que eso se pierde, ojalá que sirva de algo.
Mi hermana sostiene que casi todo lo que sabe de política es gracias a las lecturas recomendadas por Arnaldo. Empezando por El Príncipe de Maquiavelo, el fundador de la Ciencia Política. El Leviathán de Hobbes. Y, por supuesto, Marx, Lenin y sobre todo, Gramsci. Cuando yo andaba planeando hacer mi tesis sobre las novelas de la dictadura, Arnaldo me bombardeó con bibliografía para que empezara por definir lo que era dictadura, ahí aprendí que el término nace con las facultades extraordinarias que se les otorgaba en Roma a los jefes militares que se alejaban del territorio gobernado por el césar. Sin embargo, siempre me insistía que en vez de tratar ese tema escribiera mi tesis sobre Juan A. Mateos. Eso sucedió hace décadas, y hace sólo unos meses leí El cerro de las campanas. Es una novela excelente con una crítica feroz de los colaboracionistas del imperio de Maximiliano, pero, lo que es fundamental, su estilo caricaturesco influyó en o prefiguró, como ustedes quieran, La bola, de Emilio Rabasa, Los relámpagos de agosto, de Jorge Ibargüengoitia,El desfile del amor de Sergio Pitol y tal vez hasta en los textos de Carlos Monsiváis. Siento, ahora, no haberle tomado la palabra a Arnaldo en aquel momento.
Suesposa era una italiana vivaz, de ojos verdes, siempre como asombrados. Era doctora en Letras Clásicas, estudiosa y traductora de los textos latinos. Era amiga de José Luis Ibáñez, el célebre director de teatro. Los recuerdo juntos, hablando en mi seminario de Historia de la Cultura en México sobre Ifigenia cruel de Alfonso Reyes.
Mi más antiguo recuerdo de AnnapaolaVianello es cuando estábamos formando el sindicato de académicos de la UNAM. Nos reuníamos en un salón de la antigua Facultad de Ciencias hasta las doce o dos de la madrugada profesores de toda la UNAM. Annapaola llegaba y ponía una cobijita sobre el suelo y ahí se dormía su hoy famoso hijo, Lorenzo, el Presidente del Instituto federal Electoral.
Una vez que uno conocía a AnnapaolaVianello ya no podía imaginar a Arnaldo solo. Ella era parlanchina, de sonrisa fácil y fuerte acento italiano: él, más bien callado, un poco huraño. Su infancia y juventud habían sido difíciles. Unas vacaciones, creo que las de 2007,Annapaola, porque era una maestra, como su marido, muy cumplida, aprovechó para hacerse una operación. No regresó a la facultad, murió en el quirófano. Cuando Arnaldo participó en el homenaje a su esposa en el aula magma de la Facultad de Filosofía y Letras, no habló de los muchos méritos académicos de Annapaola, sino de cómo se habían conocido en Italia y de que ella le había enseñado a hacer el amor con música de Brahms. Cuando mi hermana se acercó para darle un abrazo, él sólo dijo que lamentaba haber estado tan chillón, porque, en efecto, al recordar a Annapaola, Arnaldo no podía contener las lágrimas. Al morir ella, yo pensé que él no iba a resistir, que ella era su parapeto para defenderse de la vida. Por fortuna, en el texto que Elena Poniatowska dedicó a la muerte de Arnaldo contó que al final de su vida tenía una compañera, Mónica Hernández Abascal, una militante, que lo ayudó a reencontrar el amor.