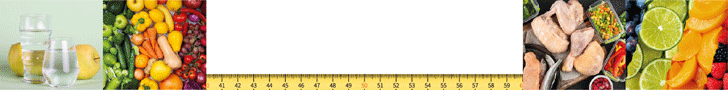Dicotomía entre libertad y justicia social
Por Alfredo Ríos Camarena
Las Constituciones políticas son el conjunto de principios fundamentales que rigen la vida de una nación y en las que —en algunas ocasiones— se expresan las aspiraciones y esperanzas de un pueblo; son la máxima expresión jurídica de una sociedad.
Nuestras cartas magnas han surgido de la entraña misma de la historia y cada una de ellas encierra la razón y raíz de movimientos populares que fueron verdaderas revoluciones: la de 1824 estableció los paradigmas de independencia, sistema presidencial y federalismo, sin embargo, no pudo superar las imposiciones de privilegios de los grupos de poder representados básicamente por la Iglesia católica, por eso, en ese documento jurídico permaneció la religión católica como única y obligatoria; la razón de ser de la de 1857 estriba en la necesaria separación entre la Iglesia y el Estado, pero no tiene, en sus preceptos liberales, paradigmas de justicia social y agraria; eso explica la revolución social de 1910-1917 que no sólo postuló la democracia y la no reelección, como la inició Madero, sino que recoge las grandes necesidades sociales de las clases campesina y obrera, incorporando a su texto las denominadas garantías sociales, básicamente en sus artículos 27 y 123, elevando a rango constitucional esos derechos sociales, como no lo había hecho ninguna Constitución en el mundo, antes de la nuestra.
Esta Constitución, hoy reformada y transformada, tenía una teleología cuyo objetivo era crear un Estado social de derecho, con una serie de principios ideológicos de carácter social, que en algunos casos se han ampliado, como el derecho de los pueblos indígenas, y en otros se han visto reducidos.

Actualmente, el modelo económico neoliberal fundamenta su objetivo en los llamados derechos humanos, que han sido ampliados continuamente y que hoy, con la reforma al artículo 1, le dan el carácter garantista progresivo a nuestra Carta Magna, reconociendo nuevos conceptos de derechos humanos, registrados en los tratados internacionales en los que México es parte.
Sin embargo, es necesario precisar una dicotomía: mientras los derechos y las garantías individuales implican un respeto y un “no hacer” por parte del Estado hacia los gobernados, las garantías sociales, para su cumplimiento, requieren un Estado fuerte y capaz de construir un diseño social a través de políticas públicas que implican una “acción”, donde el Estado mantenga la supremacía y la rectoría del desarrollo y de la economía, así lo establecen los artículos 25, 26, 27 y 28 de nuestra ley suprema.
El modelo neoliberal ha cambiado los paradigmas asignándole al mercado un papel fundamental; sí se garantizan los derechos humanos, pero se pierde el cumplimiento de las garantías sociales, por falta de fuerza estatal.
El dilema constitucional es: o tratamos de alcanzar la justicia social y la redistribución de la riqueza a través del Estado, o dejamos que las fuerzas económicas sean manejadas y manipuladas por el mercado.
Estas reflexiones constitucionales las estoy formulando porque hoy se discute el contenido de una nueva Constitución de la Ciudad de México, que no puede estar más allá de las normas supremas de la Constitución federal, pero sí tiene la posibilidad de ensanchar estas garantías sociales, que son la base ideológica que nos ha dictado nuestra historia.