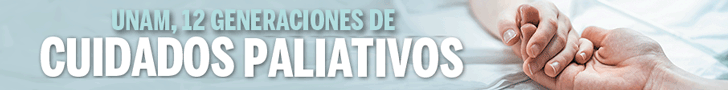Por Erick Ampersand
“¿Y tiene dibujitos?”: le contesté que sí y se desanimó. Quise recuperar su interés diciéndole que el libro también contenía ideas, e incluso algunos chistes memorables, pero ya era demasiado tarde. Mientras tuviera más imágenes que palabras mi amigo no cambiaría de opinión, quería párrafos rectangulares y renglones justificados. Confieso que sentí lástima por su cuadratura. Recordé algunas de nuestras pláticas de infancia, ésas en que podíamos pasar de una caricatura a un libro sin complicación. Eso ya no le parecía admisible, pero yo que sigo atorado en la creencia de que todo puede conectarse con todo, no dejo de sentir cierta nostalgia.
De algún modo creo que mi colega comenzó a envejecer muy pronto. No tanto por eso de los dibujos, sino porque perdió el placer de pensar las cosas desde sí mismo. Ahora tiene un decálogo y un parlamento. Imagino la cantidad de proyectos que desechará por prejuicio y pienso que es una lástima para su sentido de la vista, pero aún más para su sentido del humor. Todavía existe en algunos la costumbre de menospreciar lo cómico por considerarlo trivial, o poco inteligente. Vale la pena recordar que hubo un tiempo en donde los microscopios se consideraron ociosidades para perezosos y distraídos. Lo interesante es que entre el microscopio y el caricaturista hay un lazo en común, pues ambos permiten aumentar un detalle de la realidad para hacerlo protagonista. En el trazo del monero la figura se agiganta o minimiza con tal de lanzar un mensaje simbólico: la realidad está incompleta hasta que la intervienes.
Si pensamos en la tradición de dibujantes mexicanos resulta imposible no detenerse en Eduardo del Río, mejor conocido por sus lectores como Rius. Desde el antiguo JAJÁ hasta sus mejores años en las páginas de la revista Siempre!, pasando por la centena de libros individuales que iniciaron con Cuba para principiantes (1966) hasta el más actual Mis confusiones (2014) publicados por la editorial Grijalbo, la obra de Rius constituye algo así como una contrahistoria gráfica. Sus trabajos son el papel carbón de una vida que rompe decenas de mitos, desde los alimenticios hasta los religiosos, los económicos y los políticos. Quien se adentra por primera vez en la obra Rius, se inscribe sin saberlo en una cátedra de filosofía a partir del garabato.
El suyo es un espacio en donde resulta tan relevante lo que se dice como lo que se pinta. Si en las redes sociales la mayoría de las personas colocan sus mejores fotografías y publican únicamente lo que desean mostrar de sí, en el caso de los moneros la lógica es a la inversa: dibujan a contraluz del encanto, son la contracara de la publicidad política, no transcriben lo que se dijo, sino lo que por debajo del discurso se intentó decir. La novela gráfica, la caricatura, la tira cómica, la viñeta política, entre muchas otras expresiones, pasan hoy por un momento de transición, un verdadero escape del gueto que solía separar lo serio-y-relevante, de lo chistoso-pero-insignificante.
Aprender a caminar es rapidísimo si se compara con aprender a observar. No es extraño que en el largo camino de las sociedades recién se comience a valorar el papel del humor visual. En los inicios de la civilización dibujar una figura y asimilar que era, digamos un venado, fue tan abstracto como quizá hoy pueda resultarle a un estudiante comprender las implicaciones de un algoritmo. En los libros de Rius —como en tantas otras obras— uno comprueba que dicha conexión sigue presente. Ya no aparece la figura del venado para trazar un plan, pero en su lugar están los curas homofóbicos, los gobiernos despóticos, los promotores del prejuicio.
Rius mantiene su objetivo de convertir a nuevos agnósticos, rojillos y vegetarianos en el mundo. Para él los libros son una forma de difundir nuevas ideas a partir de las figuras directas. Tal vez algún día nos demos cuenta de que los primeros pasos de la filosofía no se dieron en el terreno del lenguaje escrito y ni siquiera del hablado, sino a través del dibujo y de la representación de la imagen. Creo que la primera evidencia comprobable de que pensábamos diferente no fue a partir de las palabras, sino porque dibujábamos distinto lo que veíamos idéntico. Se atribuye a Sócrates una confusión iluminadora como la que anida en el “Sólo sé que no sé nada”, pero habría que preguntarse si acaso el gran filósofo sabía dibujar.