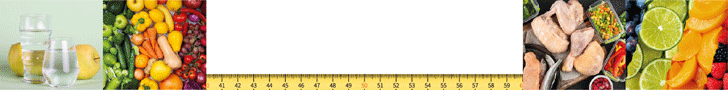La Constitución Política establece un procedimiento general para ser reformada (art. 135). A través de él se puede alterar el texto existente, agregar algo nuevo o suprimir alguna parte. A cada una de esas formas de alterar el texto fundamental los doctrinarios han dado un nombre: reforma adición, reforma supresión y reforma-reforma. A lo largo de la historia ha habido de todo.
Hay dos procedimientos más para reformarla: uno, el previsto en la fracción I del artículo 73, que prevé la forma que se debe seguir para admitir nuevos estados a la unión. En este supuesto se modifica la Constitución por la simple actuación del Congreso de la Unión, sin contar con el voto de una mayoría reforzada; tampoco es necesaria la anuencia de las legislaturas de las entidades.
El otro procedimiento de reforma, el previsto en el artículo 73, fracción III, opera cuando se forma una nueva entidad a costa de la población y territorio de otros estados; para hacerlo se requiere que la erección del nuevo estado se acuerde por una mayoría reforzada de cada una de las cámaras que integran el Congreso de la Unión; previamente se debe oír al presidente de la República. Hecho lo anterior la formación de la nueva entidad debe ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de las entidades, salvo en el caso de que no hubieren dado su anuencia con la erección del nuevo estado uno o más de los estados a cuya costa se va a formar la entidad nueva. Bajo este supuesto, para que el nuevo estado se forme, se requiere la aprobación de las dos terceras partes de las legislaturas locales restantes.
En el procedimiento ordinario de reformas intervienen el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades. El Poder Legislativo debe acordar las reformas, contando con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los legisladores presentes en cada cámara. Las legislaturas locales no intervienen en la discusión de las reformas; se limitan a aprobar o reprobar lo acordado por el Congreso de la Unión.
Salvo esta circunstancia, el procedimiento para reformar la Constitución es el mismo que se sigue para aprobar o reformar las leyes ordinarias: el que establecen los artículos 71 y 72 constitucionales, con la salvedad de la intervención que se da a las legislaturas de las entidades. Las reformas las pueden iniciar el presidente de la República, los diputados, senadores, las legislaturas de las entidades y la ciudadanía.
En este sentido es impropio hablar de un Poder Constituyente, de un Supremo Poder Nacional o de un Constituyente Permanente, tal como lo hacen algunos doctrinarios. Las teorías francesas que algunos de ellos invocan sobre el tema son inaplicables.
El alcance de la facultad reformadora conferido a los poderes a que hace referencia el artículo 135, es ilimitado. Esa es la idea que se manejó en el Constituyente de 1856/1857, cuando se aprobó el artículo 127 de la Constitución Política, que es similar al actual artículo 135. Francisco Zarco, en el discurso con el que puso fin a los trabajos del Constituyente, sostuvo el criterio de que ya no era necesario recurrir a las revoluciones o a la violencia para cambiar los textos o las instituciones.
En el pasado hubo intentos de encontrar límites a la acción reformadora o de suponer que en los textos existen vías especiales para ejercerla. Los banqueros, en 1982, fracasaron en su intento. En la actualidad prevalece la idea de que, tratándose de derechos humanos, no puede haber vuelta atrás. Hay elementos filosóficos para sostenerla. No van acorde con la técnica del Poder, así con mayúscula. En este caso son los hechos, no las teorías, los que terminan por imponerse.
Es en ese contexto como debe entenderse la reforma relativa a la Guardia Nacional; su establecimiento, en la forma en que se implementó, implica un retroceso en lo relativo a derechos humanos. Hubo alguien que pudo hacerlo. Es de suponerse que, con el tiempo, él mismo u otros tengan poder para eliminar algunos derechos o para establecer excepciones que los hagan nugatorios.
Las reformas a la Constitución relacionadas con la llamada Guardia Nacional, pusieron de manifiesto las ideas que prevalecen en los gobernantes en turno: que en las elecciones pasadas, la ciudadanía, mediante su voto, consciente o inconscientemente, aceptó un programa político, una lista de candidatos y reformas a la estructura política del país, que votó por un bloque; este se integra por propuestas políticas, nombres para los diferentes cargos de elección, reformas a la Constitución y a las leyes. En pocas palabras, suponen, consciente o inconscientemente, que votamos por una nueva forma de ser del Estado y de la naturaleza de las instituciones públicas. No estoy muy seguro de que un sufragio dé para tanto; tampoco de que el resultado de una consulta pública al margen de la Ley, precipitada y sin control, legitime acciones de gobierno.
La actual clase política cree que del sufragio y de ese tipo de consultas obtuvo y obtiene un poder general e ilimitado de la ciudadanía para actuar, querer o rechazar.
La elección puso de manifiesto que es válida la idea de que los llamados representantes, son portavoces de su líder y ejecutores de un programa que él definió o impuso. Que no representan a la ciudadanía. Está, de nuevo, en duda el valor axiológico de la representación pública que recae en los legisladores. Tenemos que repensar las instituciones que integran el paquete democrático.
Con la aprobación de la reforma en materia de Guardia Nacional se pudo observar que las legislaturas de las entidades son simples instancias de confirmación de lo que se hace en el centro. Ni una sola voz discordante, ninguna oposición. No hubo legislador local que en el debate hiciera notar los peligros conlleva la aprobación de la reforma ni que aludiera a los supuestos beneficios que traerá aparejada. Nadie propuso dar tiempo para meditar en lo que se va a hacer.
No hay oposición. La clase gobernante está atemorizada. Se teme disentir. Pocos se atreven a hablar, nadie desentona, incluyendo a aquellos que en el pasado se distinguían por tener oídos de artillero.
Como en los mejores días de los gobiernos priistas, la aplanadora se impuso y dispuso.