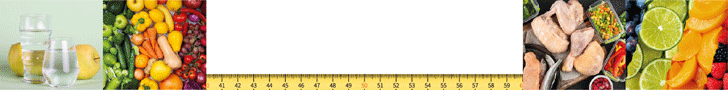El 10 de abril se cumplieron cien años del asesinato de don Emiliano Zapata. Quien pasó su infancia entre viejos zapatistas, como el autor de estas líneas, no tiene más que referirse a él anteponiendo el título de dignidad: don. Esa es la forma como ellos se referían a su antiguo jefe y dirigente.
De inicio, a pesar de existir todavía quienes lo censuran y maldicen, se reconoce lo trascendente del movimiento que encabezó y lo valiosos que fueron sus ideales. En este recuerdo, que llega a los linderos de homenaje, se parte de lo particular, de lo anecdótico, a lo general.
Al inquirir a quienes habían conocido a don Emiliano respecto de cómo era, algunos referían que hablaba “ladinito”, lo que para algunos significaba que su voz era suave y sin alteraciones. Otros tomaban el término como sinónimo de que era nahuatlaco, o nahuatlato, es decir, que hablaba náhuatl y español; que en los dos idiomas se dirigía al grueso de la población y a su tropa. Esto explica que el zapatismo se dio, de manera preferente, en las regiones nahuatlacas: Morelos, Estado de México, Puebla, sur del entonces Distrito Federal y norte del estado de Guerrero.
Por el año de 1960, al sur de la Ciudad de México, personas de avanzada edad me refirieron que, antes de la revolución de Madero, pasaban la noche hacinados y encerrados en grandes galerones; se les permitía salir de ellos de día únicamente para trabajar; lo hacían bajo la vigilancia de uno o varios capataces armados; también contaban que a los rebeldes se les sacaba a trabajar amarrados. Todos trabajaban “de sol a sol”, todos los días de la semana.

En esas andaban cuando supieron del movimiento armado encabezado por un señor de apellido Zapata, que daba libertad a los oprimidos como ellos y que prometía repartir las tierras de los hacendados. Los más audaces, por las noches, se fugaban de las haciendas en las que estaban sujetos a servidumbre; lo hacían en busca de su libertador. Algunos equivocaban la ruta, cuando eran capturados, si bien les iba eran encadenados y encerrados; otros asesinados al ser aprehendidos.
Uno de esos peones, ya viejo, me refirió que él y otros compañeros se fugaron de la hacienda que los retenía; fueron afortunados; encontraron al caudillo del sur: “Cuando lo vimos nos hincamos ante él y le pedimos que nos diera libertad. Ordenó que nos levantáramos; se limitó a decirnos ‘gánensela’; y nos entregó unos fusiles. Así nos hicimos zapatistas. Con el tiempo tomamos la hacienda en la que estábamos encasillados, liberamos a nuestros compañeros, matamos al terrateniente y capataces; y nos quedamos con las tierras de la hacienda”.
Por 1965, un viejo soldado zapatista me refirió que en marzo de 1914, después de la toma de Chilpancingo, plaza que era defendida por soldados federales bajo las ordenes del general Luis G. Cartón; para dar lugar a la limpieza de la plaza, los sitiadores establecieron su cuartel general en una población cercana: Tixtla. El general Cartón, junto con su estado mayor, cayó prisionero. Fueron trasladados a Tixtla en donde se hallaba el general Zapata. Este no había determinado qué hacer con los prisioneros. En esas estaba cuando, en la plaza principal, un grupo de tixtlecos, a los que en el lugar se les denominaba como “los notables”, se acercó al jefe. Después de saludarlo, el líder del grupo, señalando la estatua de don Vicente Guerrero que hay en la plaza de la población, le dijo “mi general le pedimos que por respeto a la memoria de don Vicente Guerrero no fusile a los prisioneros aquí, sino que lo haga fuera de la población.” Zapata, sonriendo, en ese momento determinó el fusilamiento de los prisioneros y que la ejecución se hiciera tal como lo pedían “los notables”, fuera de la población.
Mi informante me comentó que la última vez que vio a su general Zapata, fue después de un encuentro con las fuerzas federales en las que a ellos les había tocado la peor parte. Al verlos desanimados y tirados en el suelo, con su voz “ladinita”, se limitó a decirles: “muchachos, nos ha ido mal últimamente”.
El gran historiador morelense, mi amigo don Valentín López González, quien falleció en septiembre de 2006, en su obra Los compañeros de Zapata, sitúa los fusilamientos de Cartón y de otros en Chilpancingo; afirma que fue el 6 de abril y en cumplimiento de una sentencia condenatoria emitida por un sumario militar.
Un general zapatista, al que poco se le menciona, pero que hizo mucho por la causa, fue don Jesús H. Salgado, originario de Los Sauces, municipio de Teloloapan, Guerrero. Alcanzó el grado de general de división. Él, antes de la revolución, se dedicaba a trasladar mineral de las minas de Campo Morado al pueblo de Balsas; de este lugar el mineral o el material precioso era trasladado a la Ciudad de México en ferrocarril, bajo la custodia de lo que se conocía como “La conducta”; auténticos condotieros, de ahí el nombre.
Jesús H. Salgado era una persona adinerada. Como encargado del gobierno del estado de Guerrero acuñó los famosos pesos “zapatistas”, que eran de buena ley. Durante algún tiempo fui poseedor de uno de ellos. No sé dónde quedó. Don Jesús perdió la vida en 1919, en la barranca de Los Encuerados, cercana a Tecpan de Galena, en la Costa Grande del estado de Guerrero .
Don Isaías Salmerón, uno de los más grandes músicos y compositores del estado de Guerrero, por el año de 1914, compuso un “gusto” en honor del general Salgado; los versos que se conservaron fueron los siguientes:
Se pronunció Tlapehuala;
la Suriana, hasta el Puente;
Ahí gritó Jesús Salgado:
viva Tierra Caliente:
Vámonos a las Anonas,
Ahí sí son buenos cristianos;
pues pa’ no perder la sangre,
se casan primos hermanos.
Allá en Zihuatlán,
hay una agua escondida,
donde te vas a bañar,
zihuatleca de mi vida.
Mi padre, don José M. Arteaga, fue zapatista; luchó bajo las ordenes del general Felipe Armenta, de San Miguel Totolapan. Este operaba bajo las ordenes de don Jesús H. Salgado. Por el año 1928 se asentó en lo que se conocía como Sierra de los Lobos; cayó prisionero; fue fusilado de inmediato; su cadáver fue colgado en uno de los árboles que había en la plaza principal; ahí estuvo tres días hasta que una mujer de nombre María Armijo reclamó al cadáver para darle sepultura.
Don Adrián Castrejón Castrejón, tío lejano mío, originario de Apaxtla, Guerrero, formaba parte del estado mayor de don Emiliano Zapata el momento de ser asesinado. Se salvó. Con el tiempo se incorporó al ejército regular, alcanzó el grado de general de división; llegó a ocupar la subsecretaría de Guerra y Marina. En Iguala, Guerrero tenía una quinta a las afueras de la ciudad y junto a lo que fue la estación del ferrocarril. Fue un hombre muy generoso. Mi querido amigo Valentín López González recibió como legado muy especial el acervó fotográfico que perteneció a don Adrián. Yo lo consulté en su casa.
Allá por los años de 1949 y 1950, alcancé a ver, no a tratar, al general don Genovevo de la O, originario de Santa María Ahuacatitlán, al norte de Cuernavaca. Había sido el segundo en el mando de don Emiliano Zapata; era miembro de la sociedad de padres de familia de la secundaria Revolución Social, en donde estudié. El general era bajo de estatura, moreno, de gran bigote, de voz fuerte y grave. Conocí a sus hijos Margarito y Daniel; este fue mi compañero, es abogado y es mi amigo.
Por 1944, en Xochipala, Guerrero conocí a doña Amelia Robles, apodada la “güera Amelio”; también se conocía como el señor Robles; se decía que había alcanzado el grado de coronela dentro del ejército zapatista. Por su mal carácter los niños le teníamos miedo; la rehuíamos. Usaba sombrero tejano, botines. La vi por última vez a principios de 1980, era delgada, blanca, alta para ser mujer, aún caminaba erguida; me comentaron que se ceñía el pecho para que no se le notaran sus senos. Las malas lenguas, que las hay, decían que tenía mujer y que le pegaba. Murió de avanzada edad.
En Cuernavaca, Morelos, por los años cincuenta, también conocí a una mujer a la que le decían “La coronela”; afirmaban que alcanzó ese grado dentro del ejército zapatista; se llamó Rosa Bobadilla; tenía una vecindad que se conocía como la de “Los lavaderos”, estaba al final de la calle de Guerrero, junto a los arcos del acueducto. La coronela usaba el reboso en forma de cananas, un sombrero amplio, fumaba puro y portaba pistola. En su vecindad acogió a algunas viudas de los zapatistas.
Como lo manifesté en otra colaboración que salió en Siempre! (número 3409) también conocí y traté a don Rubén Jaramillo. Lo consideré y lo recuerdo como mi general.
En esta colaboración aporto alguna información que no aparece en las biografías de don Emiliano y que me transmitieron, hace muchos años, quienes militaron bajo sus órdenes.
He hecho un recuerdo de los zapatistas que conocí y he asentado relatos que me fueron referidos. Reconozco que ellos, en su gran mayoría, fueron a la revolución para cambiar el estado de cosas prevalecientes durante el porfiriato. Lo hicieron de manera desinteresadas. No pretendieron sacar provecho personal ni que les “hiciera justicia la revolución”. Al ser licenciados se dedicaron a trabajar para vivir; como campesinos. Vivieron y murieron pobres.
Como dije al principio, en esta colaboración se partió de lo intrascendente en apariencia, para arribar a lo verdaderamente trascendente. Se pasó del detalle, de hechos aislados, para llegar a la formulación de una afirmación general: la revolución que encabezó el general Zapata fue un auténtico movimiento popular: lo fue de reivindicación, de ira, de protesta contra la injusticia. Con sus altas y sus bajas, el líder del movimiento guerrillero supo estar a la altura del reto que se impuso a sí mismo.
General Jesús H. Salgado
General Adrián Castrejón Castrejón
Fotografías tomadas del libro de don Valentín López González: Los compañeros de Zapata, Ediciones Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, Cuernavaca, Morelos, 1980.