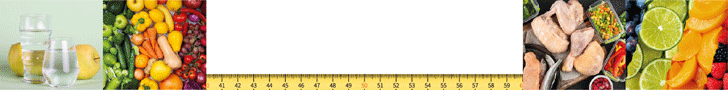La costumbre
“En cuanto fuente de Derecho, la costumbre comprende normas jurídicas que no han sido promulgadas por los legisladores ni expuestas por jueces de formación jurídica, sino que han surgido de la opinión popular y están sancionadas por un largo uso.” (F. Vinogradoff, Introducción al Derecho, Fondo de Cultura, México, 1967, Breviarios, 57, p. 107).
Los usos y las costumbres en las leyes
El artículo 2 constitucional alude a los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Uso, en la acepción en que aparece en ese precepto, significa una forma en que se manifiesta el derecho consuetudinario.
Un uso antecede a lo que pudiera considerarse como costumbre y, finalmente, puede derivar en esta. Es la práctica la que pone en prueba su existencia; de ella deriva su observancia general y reiterada.
Costumbre, en la acepción que es utilizada por la Constitución es una práctica repetida regularmente por una comunidad. La reiteración de un hecho, de una conducta o de una prohibición, con el tiempo y por su observancia ininterrumpida, deriva en obligatoria. El siguiente paso es darle forma escrita; a partir de esa acción deja de ser costumbre para convertirse en ley.
En la antigüedad las leyes eran breves en razón de que era difícil reproducirlas; se esculpían en piedras o en tablas de madera. Para que fueran del conocimiento de los obligados las piedras y las tablas en que estaban contenidas se fijaban en lugares públicos. Con el tiempo se consignaron en pieles de animales, pergaminos o en papiros. A partir de esa circunstancia se convirtieron en ley escrita. En la antigüedad la reiteración: negativa o positiva fue la gran legisladora.
En México, partir de la reforma constitucional de 2001, que dio reconocimiento expreso como una institución jurídica a los usos y costumbres, a ellos, entre otros principios, se les aplican siguientes principios:
Tienen como ámbito de aplicación a los miembros de las etnias, comunidades o razas en las cuales surgieron y observan; Dejan de existir cuando se incorporan a las leyes o son substituidos por otros;
Tienen a su favor la presunción de constitucionalidad; dejan de ser obligatorios en el supuesto de que sean declarados contrarios a la Constitución o a las leyes por una autoridad competente;
En sentido estricto, no derogan las leyes vigentes; establecen excepciones a la aplicación de ellas o regulan una conducta o situación de manera diferente;
A pesar e la prohibición constitucional de celebrar actos religiosos de culto público fuera de los templos, fue práctica común y constante que se llevaran a cabo de la manera prohibida. En este supuesto, si bien la costumbre no fue capaz de derogar la prohibición constitucional, sí tuvo la fuerza suficiente para obligar al constituyente a introducir un cambio en la materia; por reforma de 28 de enero de 1992, el nuevo texto dispone:
“Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria”.
Las leyes respecto de las cuales los usos y costumbres se convierten en excepciones son tanto las federales como las locales; Desaparecen o dejan de ser obligatorios cuando: son declarados contrarios a la Constitución o las leyes por una autoridad competente o lo declara así una ley prohibitiva posterior a la reforma de 2001, que los reconoció;
Los usos y costumbres no son aplicables a quienes, viviendo en el mismo ámbito geográfico, son ajenos a las comunidades indígenas, no hablan su mismo idioma ni los conocen; Nadie, incluyendo a los miembros de las comunidades indígenas, puede invocar como justificante para cometer un delito o como excluyente de responsabilidad penal, los usos y costumbres. Éstos tampoco pueden ser excluyentes de responsabilidad civil;
Los miembros de las comunidades indígenas, en sus tratos con personas ajenas a ellas, para incumplir las obligaciones que contraen, no pueden invocar sus usos y costumbres. Por seguridad jurídica, en el caso es aplicable el principio: “Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario.” (art. 10 del Código civil federal);
De la misma manera, quienes son ajenos a las comunidades indígenas no están sujetos a la jurisdicción de los tribunales de usos y costumbres;
Los miembros de las comunidades indígenas, cuando comparecen ante instancias oficiales ajenas a su comunidad, tienen derecho al uso de un intérprete, siempre que se demuestre que no conocen el castellano. De igual manera, por seguridad jurídica, de conformidad con las leyes, tendrán derecho a ser asesorados en sus tratos con personas ajenas a su comunidad y a tener asesoría especial en los juicios penales;
Las instancias jurisdiccionales de usos y costumbres no tienen competencia en materia penal; lo que más conocen es de infracciones e imposición de medidas disciplinarias; no se trata de delitos ni de penas. No pueden pronunciarse respecto de culpabilidad criminal, ni para imponer la prisión como castigo; y
Los usos y costumbres indígenas, para ser válidos, deben estar de acuerdo con la Constitución (art. 2, frac. II).
Antes de la reforma constitucional de 2008 al artículo 22 y con posterioridad a ella se observaba y se observa la existencia de usos y costumbres que contradecían la Constitución y las leyes. En el texto original del artículo 23 constitucional se permitió la imposición de la pena de muerte, entre otros: al traidor a la patria, al parricida, al homicida con premeditación, alevosía o ventaja, al incendiario, plagiario, salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos militares. A pesar de ello, existen testimonios de que tribunales indígenas condenaban a muerte en supuestos diferentes. (Francisco Rojas González, El diosero, cuento de Cenobio Pascola, Fondo de Cultura económica, México).
También se observa que, en contravención a lo dispuesto por las leyes civiles, en algunas etnias existe la poligamia y que, por virtud de ello, gozan de los mismos derechos todas las esposas.
A pesar de que por mandamiento constitucional existe la libertad de creencias, se invocan usos y costumbres para expulsar de las comunidades a quienes han adoptado y practican diferente religión a la que es común a una etnia.