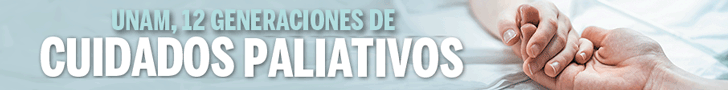Traducción del francés: Javier Enrique Zamorano López
Los escenarios que ofrece Anthony Mann son quizás los más hermosos, porque tocan una fibra sensible con la aventura individual. Y esta es la mayor verdad del western en su tragedia inacabada.
El héroe, en Mann, busca incansablemente, atrapado entre dos épocas: el futuro que seduce, el pasado que cautiva. Y queda la violenta esperanza de una posible reconciliación con la que sueña la película sin poder restablecerla. El sueño del héroe, sin embargo, no se dirige a la comunidad épica, cuya idea a menudo arroja una sombra nostálgica sobre el western. Se construye, por el contrario, sobre la idea posible de una armonía individual, nada lo dice mejor que la imagen de ese rancho ilusorio que al final de cada prueba en Bend of the River y The Far Country trae a los ojos cansados de Stewart un brillo nítido y sin embargo tan tierno, aparentemente tan cercano a una imagen infantil.
La armonía herida, rechazada en su esencia misma, la ilusión de una paz colectiva y natural, en sus bucólicas guaridas -con razón Godard llamó a Mann “el más virgiliano de los cineastas”-, para la sola felicidad del alma personal. Y sólo una vez estuvo a punto de darse cuenta, aunque en el momento de su explosión, en “Lance Poole”, en la encantadora calma de “Douce Praire” de Devill’ Doorway; otra vez encarnada en su bella violencia y su anacronismo por un Rousseau de carne y hueso construido como un atleta, Victor Mature en The Last Frontier.
Pero eran sólo indios, y un hombre tan insólito como una parábola. Pues tal armonía contradice la verdad histórica misma del alma americana conquistadora, que experimenta el tiempo como la odisea tumultuosa e incierta de la conquista y el peligro. La estancia es una imagen: presupone una inmovilidad onírica, o al menos una vida tranquila, donde el movimiento, la progresión, establecen una conciliación perpetua.
Solo una vez, el hombre americano, al menos como nos lo muestra Mann, pudo pensar en tal equilibrio -convertido, es cierto, en citadino, aislado de la vida natural-: Yancey Cravant en Cimarron. Pero inmediatamente se retira de ella, en el primer tercio de la película, huyendo hacia la aventura, de ahí esa extraña impresión de una película en la que Mann se ausenta para reaparecer sólo en el último plano, cuando su héroe vuelve, treinta años después, muerto.
Porque sólo un tiempo, en verdad, permanece posible: el presente de la acción. Llevado hacia un futuro redundante que ama por sus únicos lazos con la transparencia ilusoria de un pasado natural, el héroe de Mann es un hombre del presente. Sobre el sueño delirante, difuso, de una armonía, se construye la singular aventura, real que quita el aliento. Hablaremos de romance. Y las películas de Mann, es cierto, contienen demasiado la idea de aprender para que no pensemos en el romántico educativo de la bildung (formación del carácter).
Pero la novela, la real, la que protagonizan Wilhelm Meister o Rastignac, se desarrolla, a pesar del acontecimiento, sobre pausas, reflexiones, sobre interioridades psicológicas, hechas de idas y venidas y desprendimientos constantes. Delimitar en Mann la tonalidad exacta de la narrativa de la novela requiere que primero invoquemos una tradición puramente aventurera de la novela, donde la demora es sólo un pretexto, una forma disfrazada de acción, y que sobre todo reconocemos una terrible solicitud del héroe, llevado por la desesperación de su lucha abstracta e infinita en el mundo de un Occidente legendario todavía a medias y del que sólo conserva la sombra.
Aparece entonces la doble imposibilidad de la epopeya: con respecto a este mundo primero, donde la comunidad de sentido y de ser es ilusoria, porque Occidente no es la Grecia ni la Italia de las Geórgicas; con respecto al héroe, pues, para quien, por muy descarrilado que esté, este mundo podría parecer aún el de la comunidad épica, pero de la que todo lo separa, aferrado como está a su propia naturaleza, y sobre el cual ninguna influencia, sólo la del rigor de su propia aventura que lo separa de ella en el momento mismo en que lo alcanza, y en esto se revela perfectamente trágico.
Cuando Mann sólo dispone de motivos para una acción permanente, ignora esta alternancia un tanto mágica de momentos fuertes y débiles que da encanto y genialidad a Hawks, la relajación suave de Ford, la igualdad brutal y un poco desapegada de Walsh.
Incesantemente convierte a su héroe en el lugar de un problema constante; no hay un verdadero descanso en Mann; viva u oculta en secreto, la acción, es decir, la aventura de un hombre, se establece plano a plano, por una mirada, por un gesto, una espera, incluso una parada, que nunca establece la libertad del tiempo, sino por el contrario una preocupación por la acción atrapada en sus propias trampas. Observen a Stewart, siempre mirando, y que no conoce un solo momento de paz. Tranquilo sin duda, en nombre de la reserva y la eficiencia, pero aún poseído por una angustia nerviosa que se disimula constantemente. Violento es el momento del incidente, pero su color, su posibilidad para cada plano. Tomado por el evento, el héroe de Mann sólo se libera de él en la última imagen.
Pero, ¿de dónde viene ese sentimiento de nostalgia irremediable, más o menos contenida, y que estalla por momentos con tanta excitación? De la puesta en escena, o más precisamente de la posición de la cámara. Observadora y fiel seguidora, construye con paciencia la aventura gestual asegurada por el reconocimiento preciso de cada acto de la linealidad lógica del relato, pero de repente soñadora, sacando, en sentido literal, del campo, acariciando, demorándose un poco demasiado, sube o se acerca, se congela, cobra vida propia, y son estos movimientos tan hermosos, casi siempre al aire libre, en cierto momento en el paisaje, rozando la cima de la colina, la espesa hierba y las copas de los árboles, observando el movimiento del agua o, igualmente, cierto gesto, que parece casi de otra época.
Es sólo una ilusión, por supuesto, porque la historia avanza en silencio, y un destello es suficiente para alcanzar el tiempo. Pero es una ilusión viva, física, enraizada en el espacio y aferrada aquí y allá, como por metáfora, a lo más lejano, algunas respuestas dichas a escondidas, cuando ya no lo piensas más al respecto, y quién responde, con qué habilidad, al destino del escenario.