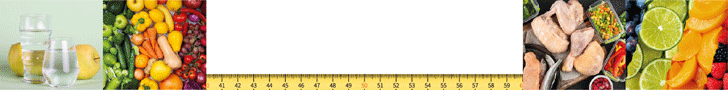Acoso a la malaria
Camilo José Cela Conde
Madrid.- No es la primera vez que, desde esta columna, brindo por el hallazgo de un remedio capaz de terminar con la enfermedad infecciosa que más diezma a la humanidad: la malaria.
El paludismo, conocido desde la época de la Grecia clásica, es un riesgo que afecta a la mitad de la población mundial. Por desgracia para quienes sufren el acoso de la dolencia, se trata de la mitad que cuenta con menos recursos económicos y, por tanto, con menos atenciones a la hora de buscar la solución. Cada año muere a causa de la enfermedad un millón de personas, en su mayoría niños africanos. Es probable que, tras los primeros pasos dados por Manuel Patarroyo, se consiga dar con una vacuna eficaz contra la plaga. Pero mientras llega esa buena nueva merece la pena explorar cualquier posible recoveco que permita combatir al Plasmodium falciparum.
Son los mosquitos anófeles infectados por el plasmodium los que, al picar a un ser humano, le transmiten la enfermedad. Pues bien, una nueva perspectiva de lucha contra la malaria aparece con el trabajo de Weiguo Fang, del departamento de Entomología de la universidad de Maryland, Estados Unidos, y sus colegas de la Johns Hopkins de Baltimore. Aparecido hace poco en la revista Science, el trabajo de Fang y sus colaboradores analiza la actividad de un virus transgénico, Metarhizium anisopliae, parásito de los anófeles. Muerto el perro, se acabó la rabia, y la proliferación del virus Metarhizium por el torrente sanguíneo de los mosquitos termina, en los experimentos en laboratorio, con el 98 por ciento de éstos.
Los estudios genéticos de la universidad Johns Hopkins habían logrado ya hace un quinquenio determinar por qué razón las hembras de los anófeles, que son las que al picar a un enfermo de malaria resultan infectadas por el plasmodium, transmiten la enfermedad pero no la padecen. Un gen, el SPRN6, permite al mosquito mantener bajo control el desarrollo del agente infeccioso. Esa posibilidad de entender mejor la cadena parásito-vector-enfermo abrió las puertas a la esperanza pero no se ha logrado, que yo sepa, aplicar los mecanismos de activación del SPRN6 al caso humano. Es el problema que tiene el pasar desde el nivel de la información genética al de su expresión en los tejidos de distintos organismos.
Pero el hallazgo de Weiguo Fang y sus colaboradores, con reducirse de momento al estadio experimental, supone una estrategia distinta. No exige la búsqueda de genes homólogos en especies diferentes, cuyo papel es siempre dudoso. Pone el dedo en la llaga del posible control directo de los mosquitos que, al fin y al cabo, ha sido siempre la mejor forma de prevención de la malaria. Con la diferencia de que erradicar los anófeles desecando los pantanos y los cenagales es una tarea hercúlea, mientras que la propagación de un virus letal para esos insectos puede ser una salida más asequible y, por tanto, mejor. Siempre que dejemos de lado, claro es, los riesgos que conlleva alterar cualquier equilibro de la naturaleza, incluido el de unos mosquitos indeseables.