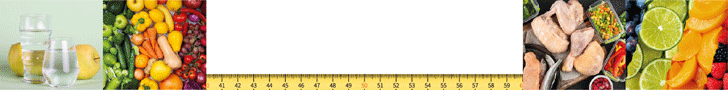Carmen Galindo
No sé si es la primera novela moderna de América Latina. Publicada en 1963, Rayuelase convirtió en bandera de una generación, incluso más que Cien años de soledad, en donde se veían reflejadas las familias tribales del subcontinente. Los jóvenes del 68 se identificaban con la Maga y con Oliveira, pareja protagónica de la novela de Julio Cortázar. En el mayo de 68, en París, apareció este lema: un cronopio es una mezcla de Beatle y Che Guevara.(Aquí teníamos, además, a Revueltas y a Elenita). No se puede, sin embargo, reducirla a un público juvenil, pues ha sido traducida a 30 idiomas diferentes. Un cronopio, término de invención cortazariana, es un ser excepcional, iconoclasta y creativo.
Como es sabido, la novela iba a llevar el título de “Mandala” y al final lúdicamente, Cortázar se decidió por el de Rayuela. Los mandalas, término del sánscrito que se emplea en el budismo zen y en el hinduismo, son espacios sagrados que representan el microcosmos y el macrocosmos y que son soporte de la meditación. En las portadas de la editorial Sudamericana, está dibujado, como con gis, el juego infantil que en México llamamos avión. (Por eso no hay que confundir con el juego que aquí conocemos como rayuela). Su carácter trascendente, pero lúdico y ritual, se conserva porque el avión surca los cielos y la rayuela argentina, Cortázar aclara, tiene una casilla que se conoce como Paraíso.
Por su heterodoxia, mucho se ha discutido el género literario al que pertenece Rayuela. Algunos críticos la clasifican como antinovela, el autor prefería un término equivalente contranovela. En lo personal, creo que se debería ensayar con el nombre que aparece en la propia obra y que caracteriza Morelli: novela cómica. Salvo en esa obra maestra del escritor mexicano Sergio Pitol, que se titula El desfile del amor, este género no tiene al parecer descendencia por lo que hasta el momento se inicia y agota con Rayuela.
Como obra abierta
En la primera página de Rayuela, existe un “tablero de dirección” en que se invita al lector a dos formas de lectura. Una que va desde la primera página y termina en el capítulo 56. (Los siguientes son los llamados capítulos prescindibles). La segunda, empieza por el capítulo 73 y al final de cada capítulo se indica el siguiente proponiendo en consecuencia un segundo orden de lectura. A este tipo de lector, Cortázar lo denominó lector-macho por su papel activo en contraposición del lector pasivo o lector-hembra. (Enemigo del sistema patriarcal, muchas veces se disculpó con las mujeres de haberles otorgado un papel pasivo, el de lectores-hembras a los que no participaban activamente en la lectura.
El concepto de obra abierta, no sé si acuñado o acotado para el estudio de Joyce, de Umberto Eco, estaba mucho antes en diversas expresiones artísticas. El mismo ensayista recuerda obras musicales, como las de John Cage o Stockhausen, en que se invita a la improvisación del intérprete para determinar el orden de las secciones de la obra o su estructura final. La obra abierta reaparece en los móviles de Alexander Calder que obligan al espectador a ponerse en movimiento, en los finales de Brecht que invitan a elegir entre dos opciones para ponerle el punto final a La ópera de tres centavos o, para no ir tan lejos, en las improvisaciones del jazz, la música que más amaba Cortázar. (Como en los pasajes dedicados al Club de la Serpiente, los amigos de Oliveira escuchan algunas célebres obras de jazz,no faltó quien hiciera una grabación con ese repertorio al que llamó ingeniosamente Jazzuela).
En la obra abierta existe la constante de invitar a colaborar al lector o al intérprete en la creación de la obra de arte y siempre el deseo secreto de que el arte no ocurra en tiempo pasado (había una vez…), sino que su creación acompañe, es decir corra paralelo, al tiempo de su lectura o ejecución.
BertheTrépat
Uno de los episodios más impactantes de Rayuela es el dedicado a BertheTrépat y que se narra, casi como un relato independiente, en el capítulo 23 de Rayuela. Ya los críticos se han ocupado de establecer su genealogía, recuerda el Ubu rey, de Alfred Jarry, autor considerado antecedente del teatro del absurdo y admirado por las vanguardias, en particular los surrealistas y los dadaístas. Cortázar le debe, además, la ciencia de las soluciones imaginarias o ciencia de las excepciones y la particularidades que Jarry inventó con el nombre de Patafísica, y que entre otras cosas, postula, como Cortázar, universos paralelos.
BertheTrépathereda de Jarry su rasgo distintivo y moderno, lo grotesco. Se trata de una pianista obesa, prisionera en un corsé y con la cara enharinada. Desocupado, Oliveira termina por entrar a un concierto de esta mujer, un poco por matar el tiempo y otro poco por refugiarse de la lluvia. Al principio del concierto hay unas 20 personas, que van abandonando silenciosa o ruidosamente en protesta la audición. Al final sólo queda Oliveira movido más que nada por la compasión y termina por acompañar al grotesco y loco personaje a su casa hilvanando mentirosas frases sobre la incomprensión del público a los artistas. Un cuadro memorable, desquiciado, absurdo y sobre todo, humorístico y grotesco. De una modernidad a toda prueba y que coloca a Cortázar entre sus congéneres, Jarry y los surrealistas.
Talita en un tablón
Otro de los capítulos claves es aquel en que Oliveira y Traveler, en un piso alto de un edificio (¿el quinto?) tratan de pasarse unos clavos. La primera opción propuesta es bajar los pisos del edificio de Oliveira y subir el mismo número de pisos en el de Traveler. Oliveira lo rechaza aduciendo que eso no lo hacen ni en la cabaña del Tío Tom. Otra de las posibilidades es aventarlos de una ventana a la otra del modo en que se están comunicando. Eso parece que es demasiado simple. Deciden colocar un tablón entre una ventana y otra y enviar Traveler a Talita, su pareja, para que cruce, sobre el vacío, hacia la ventana de Oliveira. Pronto la discusión, bajo el agua, es por la mujer. Si ella va hacia Oliveira y regresa o no con Traveler. Por su lado, Talita comienza a poner en duda, las reglas generales del universo e igual hacenTraveler y Oliveira. A pesar de que el barómetro registra tales y tales grados de temperatura, Oliveira tiembla de frío, mientras Traveler se muere de calor. Cierto que Talita pesa unos 50 kilos, pero en el centro del tablón está segura que pesa más y el tablón no tardará en partirse. Las vecinas ponen unas sillas en la calle para contemplar la que creen segura caída de Talita. Cuando ella caiga, muerta, dice Oliveira, las mujeres dirán “cosas de la vida”. Traveler quiere averiguar para qué quiere los clavos Oliveira y Oliveira, en contra del principio de la ciencia que conocemos como de causa y efecto, le parece absurda la pregunta de Traveler, porque lo primero es tener los clavos y luego averiguar para que usarlos. Resumo y empobrezco el capítulo, pero en este texto Cortázar pone en tela de juicio los principios de la ciencia occidental, de un modo anecdótico y sin ningún afán de trascendencia, como en un juego o como se acostumbra en el budismo zen, pero en el más puro estilo de Cortázar.
El allá y el acá
El mundo de allá es el de París y el de acá es Buenos Aires. Allá la pareja está formada por Horacio Oliveira y la Maga, el de acá, aunque Oliveira tiene otra mujer, Gekrepten, la verdad es que se trata de un triángulo: Oliveira, Traveler y Talita. Sin embargo, de algún modo, Traveler es el otro yo de Oliveira y Talita lo es de la Maga.
En Buenos Aires, los tres personajes trabajan en un circo y luego, en un hospital psiquiátrico. Este episodio le debe mucho a un cuento de Edgar Allan Poe en el que un visitante llega y es recibido por los médicos y en la noche descubre que está cenando con los locos y que los médicos están cautivos como supuestos locos. Hay que recordar que Cortázar tradujo todos los cuentos de Poe y que éste en particular es de los que el estadounidense consideraba humorísticos.
Oliveira y la Maga
Con el tiempo se ha sabido que la Maga está inspirada en una mujer real, Edith Aron, pero, para mí, que Cortázar, tan libresco, tan intelectual como era, se valió de un libro de André Breton, Nadja, para crear al que sin duda es uno de los personajes más memorables de la literatura universal. La Nadja de Breton tiene esos mismos encuentros fortuitos que son el sello que singulariza a la Maga.
En el fondo, la novela central de Cortázar es una epistemología, pero una teoría del conocimiento que reniega del racionalismo en favor de la iluminación o, más precisamente, del “salto”. No duda, incluso en llamarle vía mágica o, retomando el lenguaje de la mística, noche oscura. Oliveira —protagonista, narrador en primera persona de varios capítulos y finalmente alter ego del autor— no puede, con todo su caudal de conocimientos, con su bagaje intelectual de siete maletas, saber siquiera (conocer) si la Maga lo ama (o lo engaña con otro). Mientras Oliveira, ante el misterio del mundo —enigma que hay que aclarar no es teológico ni trascendente— se siente como un “espectador al margen del espectáculo, como estar en un teatro con los ojos vendados”[1]. Imágenes que recuerdan, casi de manera puntual, la caverna platónica. Al contrario, la intuitiva Maga, que todos los intelectuales miran con cierta condescendencia, se arroja (y la expresión es de Cortázar) a nadar en el río metafísico, mientras Oliveira la contempla desde la orilla.
Falta decir lo fundamental, el autor deseaba que su novela se leyera, no que se interpretara, ni se pretendiera clasificarla y menos seexplicara valiéndose de la razón. Cortázar quería abandonar todas las certezas para pensar todo de nueva cuenta, por uno mismo.
[1] Rayuela. Edición crítica de Julio Ortega y Saúl Yurkievich. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1992. P. 345.