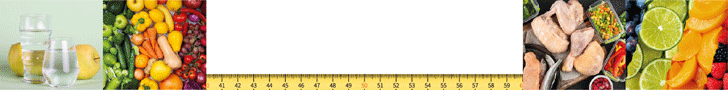Las conjuras y las conspiraciones
Los términos conjuras y conspiraciones se toman como sinónimos; ambos aluden a un acuerdo secreto de voluntades para hacer violencia, física o moral, contra algo o alguien; sus autores, los conspiradores se comprometen entre sí confiando en su buena fe; frecuentemente sólo implícitamente están comprometidos a intervenir en la acción y a guardar fidelidad a sus cómplices. No hay un juramento solemne de participar en la acción, que es el elemento que distingue las conspiraciones de las conjuras, en estricto sentido.
En la antigüedad, en sociedades imbuidas de un espíritu religioso, para evitar delaciones, quien promovía una conspiración, obligaba a sus cómplices mediante un juramento; así lo hizo Catilina cuando conspiró contra el estado romano: “Hubo en aquel tiempo quienes afirmaron que, después del discurso, al invitar al juramento a los cómplices de su crimen, Catilina hizo circular en copas sangre humana mezclada con vino, que una vez que todos hubieron bebido de ella después del juramento y la maldición, como acostumbra hacerse en los sacrificios solemnes, desveló su plan, y que obró así para estrechar los lazos de fidelidad entre ellos al hacer participes a unos y otros de tamaña felonía” (Salustio, Conjuración de Catilina, 22, 1 y 2, Gredos, Madrid, 2013, p. 93).
El juramento únicamente puede prestarse entre personas que creen; de preferencia que creen en lo mismo, en la misma divinidad: “Viendo que los hombres no pueden temer a un poder en el que no creen, un juramento no tiene sentido si no existe el temor a aquel a quien se invoca. Es necesario que el que jura lo haga de forma admitida por su religión, y no en la forma de quien le obliga a hacer el juramento” (Thomas Hobbes, Elementos de derecho natural y político, Alianza Editorial, Madrid, 2005, p. 183).
La conspiración conocida como de la Profesa, en la que intervinieron, entre otros, el religioso Matías Monteagudo, por haberse iniciado en un recinto religioso y haber participado sacerdotes y laicos, puede ser calificada como conjura (Lucas Alamán, Historia de Méjico, tomo V, capítulo II, p. 43 y siguientes, Editorial Jus, México, 1969). El crimen del presidente electo Álvaro Obregón en 1928, por haber sido promovido por religiosos, por motivos religiosos y llevado a cabo con una pistola que fue velada y bendecida en un templo católico, tiene visos de ser calificada como una conjura.
El que el pensamiento político se haya vuelto laico, el que el concepto divinidad haya pasado a un segundo término y que la sociedad moderna haya prescindido del pensamiento religioso, llevó a los politólogos a dar un significado diferente al término conjura.
Existe un concepto moderno de conjuración; ha desaparecido el elemento juramento: “Violencia política bien organizada, con participación limitada, asesinatos políticos planeados, terrorismo en corta escala, guerra de guerrillas en escala menor, golpes de estado y motines” (Ted Robert Gurr, El porqué de las rebeliones, Editores Asociados, México, 1974, p. 16).
Las leyes penales tipifican el delito de conspiración y castigan, como algo específico, a quienes resuelven de concierto cometer los delitos de sedición, motín, rebelión, terrorismo o sabotaje. (Código Penal Federal, art. 141).
Los golpes de estado
El concepto golpe de estado, en un sentido propio, sólo puede estar referido a la conquista del poder político (Karl Kautsky, La revolución social, el camino al poder, Ediciones pasado y presente, México, 1978, p. 179). Es la conquista del poder público dentro de un estado mediante el uso de la fuerza.
Contrariamente a lo que caracteriza a una revolución: su exigencia de que participe un grupo crecido de elementos humanos armados, el golpe de estado sólo requiere la participación de un reducido número de elementos: “…el pueblo entero es demasiado para la insurrección. Se necesita una pequeña tropa, fría y violenta, instruida en la táctica insurreccional” (Curzio Malaparte, Técnica del golpe de estado, Colección papeles políticos, Buenos Aires, 1974, pp. 17 y 18). “El problema de la insurrección no es para él (Trotsky) más que un problema de orden técnico. Para apoderarse del Estado moderno –dice– hace falta una tropa de asalto y técnicos: equipos de hombres armados mandados por ingenieros” (Idem, p. 31).
Luttwak los define como: “El golpe consiste en la infiltración de un sector reducido pero decisivo del aparato estatal que se usa luego para desplazar al gobierno del control del resto” (El golpe de estado, p. 25). Gianfranco Pasquino considera que el golpe de estado “…se configura solamente como la tentativa de sustituir las autoridades política existentes en el interior del marco institucional, sin cambiar en nada o casi nada mecanismos políticos o socioeconómicos… se caracteriza por ser efectuado por pocos hombres que ya forman parte de la élite y es por lo tanto producido esencialmente en la cúspide. La toma del poder por parte de los revolucionarios puede, además, producirse por medio de un golpe de estado…” (Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, Diccionario de política, Siglo Veintiuno Editores, México, 1982, tomo ii, p. 1458).
Los autores de un golpe de Estado para ejecutarlo procuran neutralizar o, en su caso, destruir los sistemas personales de seguridad del titular del poder; la figura tiene como variedad los motines, asonadas y cuartelazos; normalmente lo intentan parte de los jefes de los servicios de seguridad de un gobernante o príncipe o el ejército regular o parte de él; se intentan para eliminar o apresar a éstos y poner a un miembro del grupo castrenses que lo intentó o a alguien a quien controlarán o actuará según las indicaciones que se le den. Eventualmente, para evitar brotes de insurrección, simplemente se somete al titular del poder, se le priva de sus funciones reales y se le deja sólo las formales. Son pronunciamientos que hacen los elementos castrenses por sí o a instancias de civiles que ocupan altas posiciones en la administración pública, con vista a conservar privilegios, cuando los ven peligrar o con el fin de acrecentarlos, cuando hacerlo por la vías ordinarias o legales les es negado; también lo hacen a instancias de una potencia extranjera que busca modificar el manejo político o económico que se da en un estado.
“El golpe es un asunto mucho más democrático. Puede ser dirigido desde ‘afuera’ y opera en un área fuera del gobierno, pero dentro del Estado que está formado por el servicio civil permanente y profesional, las fuerzas armadas y la policía. La meta es la separación de los empleados permanentes del Estado de su dirección política y esto usualmente no puede lograrse si ambos están unidos por lealtades políticas, étnicas o tradicionales” (Luttwak, Golpe de estado, p. 18).
No hay de por medio reclutamiento; quienes intervienen como tropa son los elementos armados que tienen a su disposición los jefes militares que promueven o apoyan el golpe de estado, o colaboran con él; aquellos se limitan a obedecer ordenes de un superior jerárquico en la esperanza de alcanzar cierto reconocimiento o por temor a represalias. Para el caso de fracasar la intentona quienes, de ellos se hubieren distinguido por su audacia son procesados, el grueso de la tropa es objeto de arrestos y, en el peor de los casos, de haber habido excesos, son diezmados o quintados.
Los golpes de Estado son de diversas clases: cruentos e incruentos, lo que no requiere explicación; puros o mixtos, los primeros los intentan sólo elementos militares, en los segundos se compromete la intervención también de civiles; asimismo, pueden ser mixtos, por cuanto a que los militares que los intentan, junto con sus pretensiones, hacen valer o demandas formuladas por la población. Declarados o encubiertos, en aquellos sus autores, con toda franqueza, declaran cuales son sus intenciones; éstos son los que se ejecutan lentamente, sin que la población lo perciba, mediante el control paulatino y sistemático de los puestos claves, de las zonas estratégicas y del grueso de la población, hasta llegar al momento de que el titular del poder queda como un simple instrumento en manos militares.
Los autores de los golpes de Estado los intentan en el entendido de que el grueso de la población, por una u otra razón, no se identifica con sus autoridades o no las apoyan por no existir los sistemas democráticos y de consulta o, existiendo, no son realmente operantes. Se detendrán o no los intentaran si ellos tienen conocimiento de que un grupo numeroso o reducido de habitantes, por razón de religión, raza o compromisos por gremios o sociedades secretas, apoya o defenderá a sus autoridades o se rebelará a para el caso de que se atente contra ellas o se les desplace.
Por lo general los golpes de Estado carecen de ideología; tampoco se intentan nada más por que sí; se formulan reclamaciones, se hacen reivindicaciones, se reclaman entuertos; no tienen programas; estos, llegado el caso, se formulan sobre la marcha o una vez que han alcanzado el éxito.
Son más frecuentes los golpes de Estado en aquellos países en que los miembros de las fuerzas armadas se manejan en forma autónoma: cuando tienen la posibilidad de nombrar o proponer a quien será su jefe, manejan por sí, sin controles externos, su presupuesto, controlan los sistemas de reclutamiento, ascenso y jubilación de sus miembros. Frecuentemente, por errores cometidos por los titulares formales del poder, para dar seguridad a la población, por desconfianza o por ineficacia temporal, se prescinde de los elementos civiles y se recurre a los militares.
El movimiento armado de febrero de 1913, promovido por Victoriano Huerta, en contra del presidente Francisco I. Madero fue un golpe de Estado.