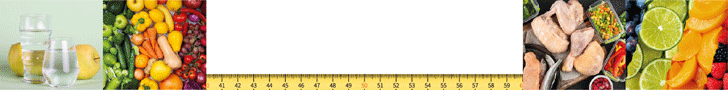Carmen Galindo
Algunos deportes, me imagino que porque ponen en riesgo la vida, (aunque no lo sé a ciencia cierta) se llaman extremos. En las ferias, unos juegos mecánicos, que podrían catalogarse también como extremos, se prohíben a menores de edad, embarazadas, personas con problemas en la columna vertebral o pacientes con presión alta. A Fernando Vallejo, me sugiere mi hermana, se le podría calificar de escritor extremo. No le teme a la obscenidad, se desvive por los muchachos (él y sus personajes, aquí no vale la pena, ni me importa, la distinción de los teóricos de que no confunda uno al autor con el narrador) y escribe horrores de la Iglesia católica y en especial del Papa Wojtila, mientras le tiene sin cuidado el concepto de patria sin que eso impida su declaración de amor y odio por Colombia, donde nació, y en particular por Medellín. Pero si en eso es extremo, lo es más por lo deslenguado y por lo que se arriesga en lanzar su prosa a alta velocidad y en emplear la palabra con singular destreza, musicalidad y ritmo. Y eso incluye la mejor de sus cualidades, ya no al detalle sino al conjunto, que es cambiar de tema, pero sobre todo de tono, ((y esto incluye las “salidas de tono” que desembocan en el humor, en la ira o en la ternura) de modo que su escritura procede por fragmentos, sin darle, jamás, tregua al lector. Sin permitir que nadie desatienda (quiero decir se distraiga) de la lectura.
El más reciente libro de Fernando Vallejo El don de la vida no es mi preferido, pero, en honor a la verdad, tengo que confesar que me gusta. Lo que no me agrada (y el mismo narrador lo admite) es que nos relata, de nueva cuenta, uno que otro sucedido que ya escuchamos en alguno de sus otros libros y esto me causa la fea impresión, por olvido involuntario, de ser achaque de viejo.
Sin embargo, y aquí paso a hablar de lo bueno, su estrategia narrativa es, por decirlo aunque sea de modo impreciso, de lo más interesante. Dos personajes, en una banca de parque, conversan y sus recuerdos y uno que otro personaje que pasa y se detiene a platicar, van formando el relato, que no jalonando la historia, porque no la hay. De inmediato viene a la mente “Luvina”, el cuento de Rulfo con un personaje que conversa con otro, que escucha en silencio o Gran Sertón Veredas, de Guimarães Rosa, que se ampara en idéntico recurso, en que el narrador-protagonista, Riobaldo, habla sin que su compadre le responda en los cientos de páginas. Tengo la sensación de que los dos que conversan en El don de la vida son uno solo o, mejor dicho, que el protagonista se habla a sí mismo, como ocurre con frecuencia, en un diálogo interior de espejo que todos practicamos. Pero, sutilezas aparte, aquí los dos conversan y lo hacen de forma deshilachada, sin la intención, (como tantos otros escritores lo han buscado, Flaubert, por ejemplo) de convertir la novela en un mecanismo de precisión. La deja, como debe de ser, o como ahora se estila, en absoluta libertad.
En un momento me recordó, vaya usted a saber por qué, Esperando a Godot, de Beckett. ¿Por su bajar el telón al final de la partida? ¿por su desesperanza? ¿por el sin sentido de la vida? No sé, pero como que tiene un aire de familia con todos ellos, no sólo con Beckett, sino con los otros dos, Rulfo y Guimarães, aunque el oyente aquí no esté callado.
El don de la vida es, como dijo ya el autor, una ironía, vale decir que se dicen estas palabras para expresar lo contrario. Los temas, y no seré yo quien se lo critique, son los de sus otros libros: su infancia feliz en la finca Santa Anita, de sus abuelos; su alabanza y deseo (que esta vez ya no se convierte en acto) por los muchachos, su guerra contra el sexo reproductivo, exigido por la Iglesia católica, en ciudades más que sobrepobladas. Su amor por sus perras: Argia, Kim y la Bruja. Estos tics de los autores, que suelen verse con malos ojos, me dan la ilusión de la unidad, de que el novelista se mantiene fiel a sí mismo y no practica la mercadotecnia de ir en busca del lector rentable. Esta reiteración temática, no la de las anécdotas que, como dije, sobra, es lo que singulariza (y vaya que es distinto) el mundo de Vallejo.
En El don de la vida, no tan paradójicamente como pudiera pensarse, la figura central es la muerte, llamada por el protagonista la Señora Muerte e incluso Nuestra Señora, modo de nombrar que la personifica. En El desbarrancadero, que relata el fin, por sida, de su hermano Darío, ya había convocado dolorosamente a la muerte y su figura había reaparecido en las páginas de Entre fantasmas, cada vez que el narrador hace el censo de los muertos que ha conocido para anotar sus nombres en una libreta que parece a ratos más festiva que doliente. Con visión de científico identifica a la muerte con la nada o con el sueño del que no se despierta (nada que ver con el ya codificado “sueño eterno”). La llama “el sueño sin sueños”, si no recuerdo mal.
Como su escritura finge la lengua hablada, su novela se confunde con la autobiografía. Con más ingenuidad de la que suelo tener en materia literaria, le pregunté a Carlos Monsiváis si uno que otro pasaje de lo leído en Vallejo era invención literaria, a lo que Monsi contestó: todo es inventado, cómo te lo crees. Esta generalización no me convenció. A Pável Granados le comenté esta duda sin recibir respuesta (precavido que es) que lo comprometiera a un sí o un no. A Luis Terán, incluso, le dije que ¿por qué no le preguntas si es verdad que mató a ese tipo accidentalmente al empujarlo a una barranca en una carretera española? Se ve que Luis, por la razón que sea, (casi seguro se le olvida cuando lo encuentra, pero también por precaución) nunca se ha aventurado a preguntarle nada. Cuando ya estaba por desesperarme, Vallejo escribe en El don de la vida, estas palabras, medio enigmáticas, pero que al fin y al cabo, ofrecen un asidero posible:
–Pero dígame una cosa, maestro: ¿Cuándo usted dice “yo” en sus novelas es usted?
–No, es un invento mío. Como yo. Yo también me inventé.
Y dejo para el final, lo más importante. Como siempre, Fernando Vallejo escribe desparpajadamente, ya dije que su prosa finge el habla, pero su oído musical absoluto no deja frase al azar, tiene ritmo y corrección, ecos de la lengua clásica, del latín y del español de los siglos de oro. No en balde elogia a Cervantes, de quien dice, juicio que comparto, que tenía un alma grande. (En un libro anterior, se enamora de una mujer, -por única vez en su vida- porque habla con el español de la Celestina. Y otro paréntesis: Aquí fornica con una panadera, pero no dice que la ame). Vallejo es un iracundo, un iconoclasta, pero su prosa, que es libérrima, está cuidada hasta decir basta, con conocimientos de gramático, es (y pretende ser) perfecta.
Y estas líneas, porque Fernando Vallejo obtuvo el Premio de Lenguas Romances de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (antes Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo).