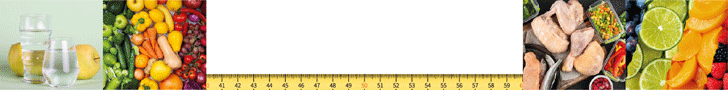¿Cómo se escribe una novela?, pregunta que nos lleva a la siguiente, ¿qué es una novela y qué no lo es? Lo primero que nos viene a la mente es que la novela es una historia, pero también es cierto que no hay una definición de lo que es una historia, una historia puede ser cualquier cosa, si es que encuentra a un buen escritor que la sepa organizar y luego narrar. Lo comento porque Una réplica, la nueva novela de Francisco Prieto, puede suscitar preguntas como éstas.
El mismo autor, muy contemporáneamente, hace su autocrítica en el texto de la novela y confiesa que Una réplica es “una novela casi sin ficción”. Sin embargo, convengamos en que toda novela es una ficción. Y es verdad. Porque aunque se base en hechos reales, autobiográficos o no, el escritor pasa su o la experiencia a través del filtro de la literatura y con ese simple acto se convierte en una ficción, en una novela.
El personaje sobre el que cae la narración de Una réplica, parece uno salido de la vida real y cuenta a sus lectores que viaja a su país natal, a la ciudad donde nació y que abandonó cincuenta años atrás, para constatar que nunca perteneció a esa isla ni a ese puerto. Pero este rechazo lo experimentó desde niño, antes de la Revolución que se hizo famosa mundialmente y sostuvo a un gran dictador por más de cincuenta años, como dice el protagonista. El comandante les hizo creer que eran una potencia, dice humorísticamente. Eres un capitalista de mierda, por eso te fuiste, le dijo un apenas reconocible amigo de infancia, en un tono afable, tropical. Pero se había ido porque no aguantaba al país, a su ciudad, al joven que era él mismo, aun antes de la Revolución. Francisco Prieto maneja, en Una réplica, el humor literario, no el del chiste fácil, sino el humor intelectual que lo hace resistir y aun explicarse una realidad que le es adversa.
Cincuenta años es un periplo largo, en el cual el protagonista se realiza como persona en otro país, Francia, gracias a una beca que ganó en la Alianza Francesa, y después decide quedarse en México. (Al revés de muchos, él tuvo la oportunidad de irse con su padre a Nueva York, y renunció a esa oferta, por la cultura y la lengua, principalmente). Como si nos dijera: hay que dejar la casa, a los padres, para ser uno mismo. Pero es más cierto que había salido de esa timidez castrante, ese miedo y angustia del tamaño de una celda de la niñez para ser él mismo. Por eso es que quiere dejar a su país para terminar de crecer, estudiar, se hace un profesional, hace una familia. Acepta de buen grado todo en su nuevo país, menos las tortillas, que no acaba de encontrarles el gusto.
Entre las novedosas corrientes novelísticas que surgieron en el siglo XX, se ha dado una que consiste en partir de acontecimientos biográficos o autobiográficos, pero solucionados con técnicas literarias narrativas lo que da, precisamente, una forma de la ficción, esto es, otra forma de novela. Sin excluir la teoría que señala que algunos escritores logran la originalidad a partir de sucesos de la vida llamada real. Porque la literatura es real, sea cual sea su forma.
Cito al escritor Martín Luis Guzmán, que a partir de un suceso de la post revolución mexicana que él vivió o atestiguó crea una magnífica novela, La sombra del caudillo. Aunque histórica, el filtro que le da orden y vida es la forma de la novela. En los últimos años, en España o Estados Unidos, en México apenas un poco, han surgido novelas de avangard con este formato. Prieto cita en su novela a los escritores con los que se identifica, el francés Mauriac y al inglés Graham Green, con su inolvidable novela mexicana El poder y la gloria. La discusión de la fe aquí surge. Pero, desde otra luz, a mí me recuerda, por la discusión entre los personajes centrales, mutatis mutandis, a La montaña mágica, de Thomas Mann y a El hombre sin atributos, de Robert Musil.
Cierto o falso, el protagonista de Francisco Prieto hace una más que narración, una profunda reflexión acerca del viraje que tomó su vida hace cincuenta años, y para ese fin, regresa a su país natal, a las casas, los departamentos, las familias, los amigos de la niñez, la juventud, los vecinos y en ese andar se encuentra con una mujer, una anciana de ochenta años, que en sus años mozos fue su amiga y luego su novia, con la que se hubiera casado si no hubiera ocurrido esa revolución, de la que no emite ningún juicio grato.
Ese encuentro, que pudo haber sido cierto o no, tampoco importa, bien pudo haber sido un instrumento indispensable, creado para que se diera el diálogo que propiciara el despliegue de la narración de la novela. Las profundidades que alcanza el protagonista, desde su niñez hundida en una inseguridad “paralizante”, dice él, la evocación de Europa, el origen, por eso lo que sintió al llegar a Madrid, donde no vivió de niño, no se compara de ningún modo con el sentimiento de rechazo que experimentó cuando llegó a su país natal, donde comprobó que era un extranjero en su tierra. Pero esto tiene explicaciones biográficas. El abuelo más querido, con el que vivió, miraba al mar, a la lejanía, donde estaba Europa, a donde no regresó nunca más. Cuando ya adolescente, una vez conseguida la beca en la Alianza Francesa, al despedirse de otro viejo inmigrante, éste le dijo con dolor pero con firmeza, “no vuelvas más”.
El discurrir del diálogo entre el que llega después de cincuenta años y la mujer de la lejana juventud, se convierte en una discusión intelectual, muchas veces un monólogo que más que tratar de explicarle a ella, es una explicación para sus propios oídos, en donde entran los recuerdos primigenios de la niñez en aquel puerto, donde se ven planteamientos existenciales, religiosos, revolucionarios y contrarrevolucionarios, y justificaciones personales de por qué esa revolución lo acabó de alejar de una vida más normal en esa pequeña isla. Pero no es verdad en parte, porque entre sus confesiones está la de que no le gustaba el calor, el acento del habla, y sobre todo su antipatía por aquella revolución.
Por eso escucha a sus viejos conocidos, vecinos del barrio, cómo cuentan sus desgracias, principalmente económicas. La revolución “intervenía”, con este término, la pequeña propiedad privada, la tiendita, el tallercito, el departamento, la casa, para entregarlos a desconocidos, o muchas veces era resultado de una denuncia de algún amigo o pariente para quedarse con la pequeña propiedad “intervenida”. Esto es historia, no es invento de una novela, de un escritor “de la gusanera” (“Gusano”, calificativo de la época para ofender a los infieles de la revolución). Sin embargo, Una réplica no es una denuncia de nada; lo que allí dicen los protagonistas lo sabe todo aquél que no lo ciega la ideología ni la ignorancia. Los protagonistas tienen derecho a ser, pensar y decir lo que les dicta su experiencia y gana en cualquiera buena novela. Lo que da por resultado una narración testimonial y de análisis de las historias de un puñado de personajes que existieron en realidad y que conformaron el pasado del protagonista.
Y esta larga reflexión, discusión, reencuentro y desencuentro, es lo que hace a la novela Una réplica. Es una confesión valiente, si es que tomamos en cuenta el tono de discusión que impera en estos días, pero también, por todo ello, es una novela de formato original, auténtico, ágil, de técnicas contemporáneas, por más que por momentos el lector se pregunte ¿y esto a dónde va?, o ¿no va salir de estas reflexiones y recuerdos? Pues no, no sale de estos recursos narrativos porque éstos son, exactamente, los que sostienen y desarrollan a la novela de Francisco Prieto y lo que nos interesa a sus lectores.