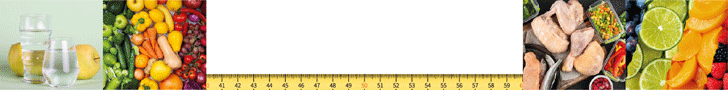El mundo es una bomba de tiempo que podemos desactivar. Tensiones políticas, guerras comerciales, armamentismo, terrorismo, pobreza, delincuencia internacional organizada y deterioro del medio ambiente son, entre otros, factores que hacen de la humanidad rehén de su propia negligencia. Habituados a sobrevivir en condiciones adversas y a saldar problemas con la antigua Ley Mosaica del ojo por ojo y diente por diente, resulta cada vez más difícil dirimir controversias con apego a la virtud.
Un rápido vistazo a las relaciones internacionales nos confirma que, pese a la dolorosa experiencia de tantas guerras, en los albores de este tercer milenio de historia cristiana campean las tendencias autodestructivas y hay un notable desprecio a la paz. La terquedad y el egoísmo del género humano avanzan inexorablemente, y con ello se minusvaloran iniciativas que, de buena fe y edificantes, aspiran a legar un mejor futuro a las nuevas generaciones. Tal parece que a la humanidad le pasa lo que a muchos: en lugar de cuidar la salud de manera cotidiana, recurren al médico cuando ya es tarde, en busca de cura a males que podrían haberse evitado.
En estas condiciones, llama la atención la narrativa confrontacionista e intolerante de dirigentes políticos en latitudes diversas, que no se compadecen de los graves riesgos que se asocian a la tesis que sostiene que, para fortalecer la paz, lo mejor es prepararse para la guerra. El unilateralismo, el supremacismo y el nacionalismo xenófobo generan discordia, violentan derechos humanos, tensan la política internacional y propician el descreimiento en la capacidad de las Naciones Unidas para revertir las condiciones que hoy ponen en vilo la convivencia pacífica y segura a nivel mundial.
Los componentes sociológicos y hasta emocionales de esta situación parecen encontrarse en el choque entre culturas, religiones y cosmovisiones diferentes. También pueden identificarse en la necia insistencia en mantener un sistema económico mezquino, que tutela al gran capital y profundiza diferencias entre ricos y pobres, lo mismo sean personas que naciones. El vetusto arreglo financiero y monetario de Bretton Woods de 1944 ha dado de sí, y con ello, la globalización se queda corta, no alcanza a todos los pueblos y es incapaz de edificar una economía generosa y con rostro humano.
El escenario no es ideal pero tampoco irreversible. Para cambiar el estado de cosas se requiere un voto de confianza a la ética y sus valores en todos los ámbitos, que refuerce las voces y tendencias que abogan por la solidaridad y el desarrollo sustentable. Revertir tragedias no es sencillo, pero hoy más que nunca se necesita la unión de manos y voluntades dispuestas a trabajar por una estrategia de reconciliación global, que ponga a la persona en el centro de su atención y restaure los equilibrios del planeta. De no hacerlo así, se validarían temores milenaristas tardomedievales, como aquellos de los franciscanos, que creían que el descubrimiento europeo del Nuevo Mundo, para algunos la primera globalización, permitía el conocimiento de todos los pueblos (plenitudo gentium), pero también anunciaba el inminente fin de los tiempos (plenitudo temporis).