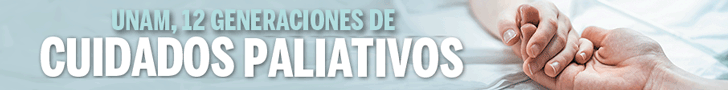La guerra es parte esencial de la forma en que los pueblos construyen y articulan relaciones entre sí. Desde que Tucídides escribió su afamado relato sobre la guerra en la “Decadencia moral de Atenas”, en el siglo V A.C, la lista de pensadores que han abordado el tema es larga y, en todos los casos, el debate gira alrededor de su legitimidad. Para Platón, fundador de la Academia, las leyes deben aludir a la guerra, si esta conduce a la paz. Su discípulo Aristóteles dio un paso adelante al calificarla como justa cuando se emprende en beneficio de la autodefensa, la ayuda o porque confiere ventajas y ayuda a establecer la autoridad. Correspondió a Cicerón invocar que la guerra es deseable cuando, para alcanzar la justicia, mantiene el equilibrio entre la naturaleza y el Derecho. En opinión de este pensador y político, el Ius Gentium (derecho de gentes) es vinculante para todos y, cuando se viola, justifica el recurso de la lucha armada.
Estas reflexiones tienen como hilo conductor la presunción de que la guerra puede emprenderse, y es justa, cuando refuerza el sentido de protección y seguridad de una comunidad que se identifica por valores, identidad y proyecto comunes. En ninguno de los autores arriba citados hay espacio para la ambigüedad y todos refuerzan la especie de que la paz y la espada están vinculadas. No obstante, correspondió al cristianismo primitivo, a Orígenes y a Tertuliano, confrontar este enfoque con el pacifismo religioso, de tal suerte que se diera una respuesta definitiva a las tesis que asociaban lo bélico con lo divino. Dicho de otra manera, esos primeros cristianos, con base en las Sagradas Escrituras, gradualmente transitaron del sectarismo y la militancia en defensa de la causa de Dios, a la renuncia explícita de la violencia. Sin embargo, persistió el planteamiento de Cicerón, de que la guerra se justifica y es legítima cuando se emprende contra los bárbaros y en defensa de la fe. Con estos antecedentes, en los siglos IV y V D.C. tocó el turno a Agustín de Hipona, quien sentó bases para la sistematización de la teoría de la guerra justa, es decir, de aquella que se desata para defender el orden público y el bien común y no por razones de odio, poder, ira o avaricia. Para el llamado “Doctor de la Gracia”, si se actuaba de esta manera, las leyes terrenales garantizarían el orden público y los derechos de las personas y, más importante aún, pavimentarían el buen camino de los fieles a su irreductible encuentro con Dios.
Desde tiempos antiguos, estas ideas han sido invocadas para validar la guerra como recurso necesario y justo frente a eventos con potencial para alterar el estado de cosas, no siempre la paz, lo mismo al interior de las naciones que en el plano internacional. En tales circunstancias, aún no se vislumbra una interpretación inamovible de los componentes éticos de la guerra, entre otros motivos porque los nacionalismos a ultranza y la defensa del poder y de dioses particulares, desplazan consideraciones moralistas. Hoy, en un escenario mundial convulso, de polarización política, profundización de la pobreza e intolerancia religiosa, las preguntas sobre la legitimidad de la guerra siguen siendo las mismas de todos los tiempos. ¿Cuál es su intención correcta, cuándo se requiere y es legítima y quién tiene autoridad para declararla? Las respuestas son difíciles. Justa o injusta, declarada o no, caliente o fría, la guerra es tormenta execrable y el mayor de los crímenes de la humanidad.
El autor es internacionalista.