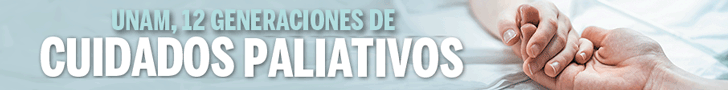En artículos previos he venido hilando ideas sobre la doble crisis de la política mundial y del sistema multilateral, de la que se desprenden serios riesgos para la paz y la seguridad internacionales. Al respecto, identifico dos vertientes de pensamiento acerca de la mejor manera de recuperar el orden perdido o de construir uno nuevo. En el primer caso están los reformistas liberales, es decir académicos y políticos que apuestan por actualizar a la ONU, sin tocar su esencia, preservando lo fundamental y mejorando lo accesorio. En el segundo se ubican quienes se pronuncian por el cambio estructural, la descentralización de las relaciones internacionales y el enriquecimiento de la discusión académica en la materia. En su opinión, deben construirse narrativas e instituciones alternativas a los estándares de Occidente, que cuestionen presunciones fundacionales de la disciplina y contribuyan a su nueva definición epistemológica.
La perspectiva de los reformistas es precaria porque parte de dos supuestos que se nulifican mutuamente. El primero es que el equilibrio de poder que sustenta a la ONU podría modificarse con la incorporación de nuevos actores; el segundo sostiene la posibilidad de realizar ajustes a la misma ONU, con la marcada excepción del Consejo de Seguridad. Los reformistas suscriben “las buenas intenciones” y el gradualismo; cautelosos ante el poder, aplazan ad infinitum reformas estructurales al edificio multilateral y empujan temas nobles como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos.
La debilidad de este modelo estriba en que apuesta por el desarrollo desde una visión tan integral como frágil, porque se apoya en acciones de remiendo y asistencia. Al revés, quienes buscan el cambio radical plantean un relato diferente de las relaciones internacionales, que se aleja de diversas quimeras, entre otras, su universalidad, la preeminencia del Estado y la presunción de que la esfera mundial está divorciada de la política doméstica de cada país. Adicionalmente, riñen con la condición anárquica de un sistema supraestatal cada vez menos legítimo y que carece de capacidad coercitiva. En el núcleo de toda esta argumentación está la meta de acotar la influencia de Estados Unidos y de otros países occidentales en la teoría de las relaciones internacionales. Lo que buscan los radicales es una propuesta menos general y de mayor especificidad regional y cultural, que descarte la definición vertical del poder; una propuesta que aporte a un concepto del interés nacional desde la perspectiva del Sur Global y a la horizontalidad en la toma de decisiones.
En papel suena bien pero no es fácil traducir estas reflexiones en agenda concreta, porque la teoría de las relaciones internacionales gira alrededor de ideas de Estado, poder e interés nacional que reflejan paradigmas políticos clásicos y rechazan nociones de dominación y resistencia, según ocurre con los estudios poscoloniales, las reivindicaciones de pueblos originarios y con movimientos como el LBGTQ+ y los feminismos.
Hay que seguir pensando para cimentar un modelo teórico que refresque a esta disciplina, cuyo origen se remonta a los albores de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos tuvo necesidad de formular su política exterior con criterio de potencia hegemónica. Con ello en mente, hoy parece adquirir significado la reflexión de Paul Kennedy (The Rise and Fall of the Great Powers, 1987) de que la política mundial se atienda bajo el prisma de una diplomacia pacífica y omnidireccional, aunque claro, subrayando el componente social, es decir, que sea una diplomacia constructiva y sin secretos, que beneficie a todos y no a unos cuantos. Amicorum esse communia omnia.
El autor es internacionalista y Doctor en Ciencias Políticas.