En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 está inscrita la fórmula del epitafio -pensábamos- del absolutismo (monárquico). Se proclama con contundencia en su artículo 16: “Toda sociedad, en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución.“ Con la reforma judicial del 15 de septiembre último y la limitación para recurrir a los medios de control de la constitucionalidad para impugnar reformas a la Ley Ley Fundamental hemos arribado a la ruptura del Estado constitucional de derecho en nuestra sociedad.
Por un lado, la súper mayoría del partido oficial y sus aliados en las cámaras federales y los congresos locales fueron instrumentos de quien domina el poder ejecutivo para destituir del cargo a todas las personas juzgadores e ir a la elección de quienes habrán de sustituirlas, y también el cese del órgano de administración y disciplina judicial para el surgimiento de dos cuerpos para sustituirlo, de designación para la primera tarea y de elección para la segunda; el procedimiento para construir un poder judicial al servicio del absoluto en la presidencia.
Y, por el otro, la maquinaria política para afirmar que el poder bajo su control es irresistible, creciente e incontrovertible. Una combinación de uso del poder al margen de la ley -la elección presidencial ajena a la equidad- para consolidar y ampliar el poder, la propaganda -la descalificación generalizada e injusta de la Corte y del Poder Judicial de la Federación (PJF)- y la captura de los órganos clave para la destrucción del Estado constitucional por medios constitucionales; obtener mayorías leales en el Instituto Nacional Electoral y la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF para decisiones claves. Y ahora para que una mini minoría en la Corte de paso libre a la súper mayoría sin legitimidad en los sufragios. No llegamos aquí por los votos; sino por la captura de los órganos para que el poder se concentrara.
En lo formal, tenemos Constitución. En lo real no alcanzaremos el estatus de la prueba requerida por la proclama de 1789. El democratismo de los 36 millones de votos que no reconocen los límites de los principios esenciales de la Constitución establecidos por el órgano que la expidió y de quienes se asumen en ejecución de la voluntad popular, imponen -paso a paso- la forma legal del régimen populista.
Y no es que el poder judicial o la impartición de justicia funcionaran sin mácula en los periodos de la post revolución o de la transición a la democracia. O que el legislativo no respondiera a las pautas del ejecutivo en el primero de esos periodos. Sin embargo, fue divorcio entre la norma y su cumplimiento; ahora se camina hacia la norma que sustenta la concentración del poder, que hace “constitucional” la democracia popular; la democracia de la mayoría sin controles ni contrapesos orgánicos. El respeto a los derechos humanos sujeto a la voluntad de la mayoría en el poder.
En la sesión de la Corte del martes pasado se escenificó el desenlace definitivo de la crisis constitucional, pero se ahondó para la sociedad la crisis política de la concentración del poder sin controles; no lo es el legislativo, no lo será el judicial y tampoco los organismos constitucionales autónomos en vías de extinción o las partes integrantes de la Federación. Quedan los no orgánicos o agentes esenciales del poder, cuya actuación hasta ahora va de la mano de sus intereses y no de la pluralidad política y de los derechos de la ciudadanía, quienes sólo actuarán cuando aquellos converjan con estos últimos. Y la libertad de expresión en un océano de propaganda gubernamental y control de los medios públicos de comunicación social.
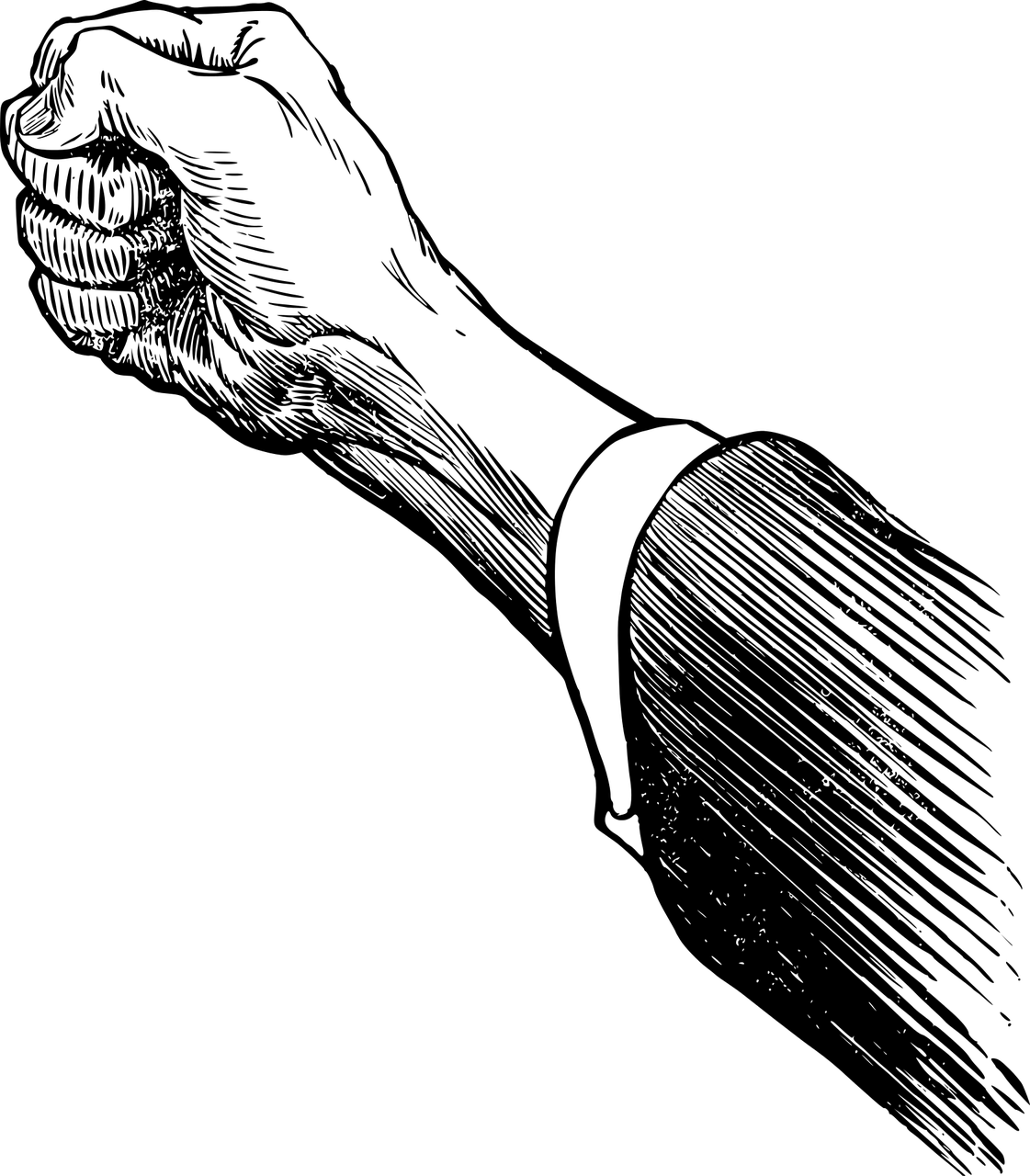
En lo constitucional, con participaciones de indudable valía, mérito y profundidad, nuestro país no llegó a la resolución del cuestionamiento medular: ¿tienen límites materiales en la Norma Suprema los órganos que participan en el proceso para modificarla? El ponente, Ministro Juan Luis Gonzalez Alcántara Carracá propuso la respuesta en sentido positivo. Por las participaciones y las argumentaciones en los temas de si los partidos podían demandar la inconstitucionalidad de la reforma judicial electoral y de la procedencia de la demanda, la discusión sobre el fondo fue favorecido por la Ministra Presidenta Norma Piña, la Ministra Margarita Ríos Farjat y los Ministros, Luis María Aguilar, Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, Javier Laynez y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Sin embargo, al haber cuatro votos por la improcedencia de las acciones de inconstitucionalidad y prefigurarse la ausencia de ocho votos para declarar la invalidez de normas incluidas en la reforma judicial, fue menester decidir si tras la propia reforma impugnada sólo se requerían seis votos para invalidar. Me explico, entre 1995 y la reforma de 2024, en una Corte de 11 integrantes se requirió una mayoría calificada de ocho votos para invalidar lo aprobado en el ámbito de la representación popular del legislativo. Con la reforma y una Corte de nueve integrantes la mayoría requerida es de seis votos o dos tercios, salvo que la reforma no hizo la salvedad de mantener los ocho votos entre su publicación y entrada en vigor y el surgimiento -1 de septiembre de 2025- de la nueva Corte. Olvido y descuido.
El dilema: la norma reformada sólo requiere seis de 11 votos y no la mayoría calificada establecida en 1995, al tiempo que norma transitoria sobre el mandato al Congreso para legislar lo necesario, a fin de dar cumplimiento a la reforma judicial, se ordena que en tanto eso ocurre “se aplicarán en lo conducente de manera directa a las disposiciones constitucionales en la materia”.
Toda vez que seis integrantes del Pleno sostuvieron el criterio de que se requerían ocho votos para invalidar y esa determinación no se alcanzaría, el anti climático paso procesal fue desestimar las demandas y no deliberar sobre el fondo planteado por el ponente.
Puesta al límite de su función constitucional de garante del imperio de la Norma Suprema frente a las transgresiones y los abusos del poder, y también al límite de la existencia misma del contrapeso constitucional, en la Corte las posiciones y los votos de sus integrantes libres se enfrentaron a la sistemática del significado de los precedentes y la congruencia con las actuaciones pasadas, propias y del órgano. El fondo no podía ser mayor: la pervivencia de Estado constitucional de derecho.
Ordena el tercer párrafo del artículo 17 constitucional: “Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales”.
Si las normas impugnadas destruyen la separación de poderes y ponen en tela de duda la vigencia de los derechos humanos, el país merecía una discusión integral y una resolución más allá del equivalente a que nadie hubiera demandado.
Termina la crisis constitucional de la súper mayoría en contra de la Corte, pero sigue con nosotros la política de la concentración del poder y su ejercicio vertical sin controles.

