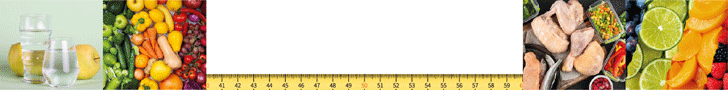No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Treinta años después de su rediseño en 1994-1995, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la conocimos, ha cerrado su ciclo. Con una última sesión discreta y casi simbólica, el Pleno puso punto final a un modelo que durante tres décadas fue el corazón de la justicia constitucional en México.
El cierre llega tras meses de tensiones, reformas apresuradas y decisiones políticas que transformaron radicalmente la estructura del Poder Judicial. Y llega, sobre todo, con un sentimiento de orfandad institucional. Porque más allá de los expedientes que resolvió en su despedida, lo que hoy se clausura es una era de equilibrios, de resistencias y de construcción doctrinal que, con sus claroscuros, cimentó la noción de Estado de derecho en nuestro país.
Es inevitable trazar paralelismos entre lo que ocurrió en noviembre de 2024, cuando el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó su proyecto de resolución sobre la reforma judicial, y lo que el miércoles pasado sucedió en la Sala Superior del Tribunal Electoral, con el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que proponía anular la elección judicial del 1 de junio de 2025. Ambos proyectos despertaron expectativas, ambos fueron derrotados en el debate, y ambos se inscribirán en la memoria como documentos de dignidad frente al poder.
En noviembre de 2024, la Suprema Corte enfrentaba la impugnación de la reforma constitucional que reestructuró de raíz al Poder Judicial. La tensión era enorme: de un lado, la narrativa oficial que presentaba la reforma como un acto de “democratización” de la justicia; del otro, cientos de voces que advertían de su carácter regresivo, su amenaza a la independencia judicial y su improvisación legislativa.
El proyecto elaborado por González Alcántara no fue la anulación total que algunos sectores esperaban, pero tampoco la convalidación acrítica que deseaba el poder político. Fue, en palabras de muchos, un intento de “resolución salomónica”: proponía invalidar aquellos aspectos de la reforma que violaban principios constitucionales esenciales —como la intromisión en la carrera judicial, la eliminación de órganos técnicos sin un diseño alternativo viable, o la afectación directa a la estabilidad laboral de miles de juzgadores—, pero preservaba otros cambios que, si bien discutibles, podían encontrar acomodo dentro del marco constitucional.
En ese equilibrio radicaba su fuerza. González Alcántara entendía que la Corte no podía sustraerse de la realidad política, pero tampoco podía abdicar de su misión esencial: preservar el núcleo duro del Estado de derecho. Su proyecto reivindicaba principios como la independencia judicial, el derecho de acceso a una justicia imparcial y la estabilidad institucional como garantías de la democracia. Sin embargo, no fue aprobado por la mayoría calificada de ocho votos que para invalidar una norma vía acción de inconstitucionalidad se requería; el Ministro Pérez Dayán optó por otra ruta, más cercana al pragmatismo político que a la defensa constitucional. Pero el proyecto quedó como un testimonio de resistencia, un texto que documentó con rigor por qué la reforma vulneraba la esencia misma del sistema judicial y que, aunque derrotado, marcará un punto de referencia en los anales de la Corte.
Casi un año después, el magistrado Reyes Rodríguez volvió a encender una chispa de esperanza, ahora en el ámbito electoral. Su proyecto de sentencia proponía declarar la nulidad de la elección judicial del 1 de junio de 2025, al considerar probada una operación ilícita y sistemática: la distribución de “acordeones” que orientaban masivamente el voto.
El proyecto de sentencia fue meticuloso. Señalaba la existencia de 3,188 acordeones impresos decomisados, 374 evidencias digitales en imágenes, videos y publicaciones, y hasta páginas web dedicadas a su difusión. Demostraba, además, que la estrategia no fue espontánea, sino profesional y coordinada, diseñada con conocimiento técnico del proceso electoral.
Pero lo más contundente fue la evidencia estadística: de los miles de millones de combinaciones posibles para elegir ministras y ministros, una sola concentración recibió el 45% de los votos nacionales. En 14 estados, los electores eligieron exactamente a las mismas nueve personas; en otros cinco, coincidieron en ocho de esas nueve. Para el magistrado, esa homogeneidad no podía explicarse por azar, sino por manipulación.
El proyecto iba más allá de describir irregularidades: planteaba que la operación de los acordeones vulneró la libertad del voto, la equidad de la contienda y la autenticidad del proceso, principios consagrados en la Constitución. Y proponía lo impensable: anular la elección judicial, con lo cual habría que convocar a un nuevo proceso.
Era, como el de González Alcántara, un proyecto que sabía de antemano difícil de prosperar. Pero cumplía con una función histórica: dejar constancia de que, frente a la degradación democrática, hubo quien sostuvo la exigencia de integridad electoral.
Mientras tanto, en el salón del Pleno de la Suprema Corte, se vivía otro momento cargado de simbolismo. La última sesión de la Corte de este ciclo constitucional resolvió apenas seis asuntos: una acción de inconstitucionalidad relativa a la reforma judicial en Yucatán y cinco juicios de inconformidad sobre los resultados de la elección de magistraturas del Tribunal Electoral. Ningún giro inesperado, ningún golpe de autoridad. Fin, así, sin más.
El acto, sin embargo, fue mucho más que procesal. Entre aplausos de dos minutos, lágrimas del personal y semblantes graves de los ministros y ministras (descontando el desaire de una), se cerraba un ciclo que inició en 1995 como parte de una reforma que buscaba fortalecer contrapesos frente al presidencialismo.
En sus tres décadas, la Corte desarrolló doctrina en separación de poderes, federalismo, controles constitucionales y, sobre todo, derechos humanos. Incorporó estándares internacionales, aplicó metodologías de interpretación innovadoras, fijó precedentes emblemáticos en materia de igualdad de género, derechos reproductivos, libertad de expresión y debido proceso. Fue, con sus errores y omisiones, un referente de justicia constitucional.
Hoy, nos despedimos de todo ello en un clima de duelo institucional. Treinta años de justicia constitucional dejan un legado indiscutible: un modelo que, aunque imperfecto, funcionó como contrapeso, generó jurisprudencia valiosa y colocó a México en el mapa del constitucionalismo contemporáneo. Pero también dejan deudas: la distancia entre las sentencias y la realidad de millones de justiciables, la opacidad en ciertos procesos internos y la incapacidad de democratizar plenamente el acceso a la justicia.
La paradoja es amarga: en el mismo momento en que México más necesitaba consolidar instituciones judiciales independientes, estas fueron desmanteladas por una reforma apresurada, plebiscitaria y politizada.
Los proyectos de González Alcántara y Reyes Rodríguez nos recuerdan que hubo intentos de resistir, de equilibrar, de preservar la dignidad judicial. Que hubo jueces y magistrados que, aun sabiendo que sus votos serían minoritarios, quisieron dejar constancia de lo que la Constitución exige.
Llega el fin de una era. Y lo hace con muchas vidas y carreras truncadas, con proyectos de vida arrojados a la incertidumbre, con miles de juzgadores que, tras años de preparación, ven demolido el sistema de carrera judicial. Cierra también con deudas históricas, con una democracia debilitada y con una ciudadanía que observa con desconcierto el rumbo del país.
El futuro es incierto. Los nuevos órganos, las nuevas reglas y las nuevas elecciones aún no han demostrado que podrán garantizar independencia, profesionalismo y legitimidad. Lo único seguro es que el modelo que funcionó durante 30 años ya no está.
Quizá, en este momento de duelo institucional, la mejor lección sea la que nos dejan esos proyectos derrotados: la convicción de que la justicia no siempre triunfa en el presente, pero siempre se escribe para el futuro. Y que, aunque hoy parezca el fin, la historia recogerá que hubo quienes, con dignidad, se negaron a convalidar la demolición de nuestro Estado de derecho.