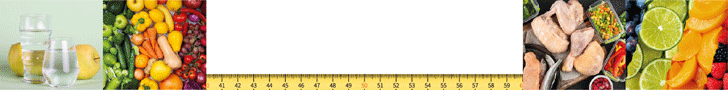Uno de los debates más significativos en la historia reciente del juicio de amparo es la incorporación del interés legítimo como criterio de acceso a la justicia. Se planteó hace más de veinte años como respuesta a los límites del interés jurídico tradicional, que reducía el amparo a la afectación de un derecho subjetivo y dejaba fuera un amplio universo de violaciones a derechos fundamentales. Hoy, en medio de las reformas en curso, vuelve a colocarse sobre la mesa, pero con una diferencia sustancial: se pretende fijarlo en la ley con una definición rígida, con requisitos de procedencia como probar una afectación real, actual y diferenciada. La contradicción es evidente: quienes hoy defienden esa rigidez parecen haber olvidado los argumentos centrales que hace dos décadas se usaron para no hacerlo.
El interés legítimo nació como un concepto abierto, diseñado para construirse caso por caso a través de la labor jurisdiccional. La lógica era sencilla: no se podía definir en abstracto todo el abanico de situaciones en que una persona podía ver afectada su esfera jurídica sin un derecho subjetivo formalmente reconocido. Se apostó por un modelo dinámico que permitiera a los jueces interpretar de manera flexible, incorporando nuevas realidades sociales y reconociendo formas diversas de afectación. En esa visión, el interés legítimo era un continente abierto que debía llenarse con la práctica judicial y no con la rigidez de una fórmula legislativa.
El problema de llevar a la ley una definición cerrada es claro: se corre el riesgo de limitar lo que se quiso ampliar. Si se exige como requisito una afectación real, actual y diferenciada, quedarán excluidas las afectaciones indirectas, mediatas o difíciles de individualizar, que fueron parte del ámbito protegido desde el origen. Además, cualquier avance dependerá de reformas legales sujetas a coyunturas políticas, lo que convierte un instrumento de apertura democrática en terreno de disputas parlamentarias.
La historia ofrece paralelos ilustrativos. En 1918, en el caso de Marcolfo F. Torres, la Corte reconoció como autoridad a quien disponía de la fuerza pública, incluso de facto, porque lo importante era la naturaleza del acto lesivo y no la etiqueta. Ese criterio fue un avance conceptual que permitió salvar al amparo en un México posrevolucionario. Pero al absolutizarlo se llegó a un dogma: sin fuerza pública no había autoridad. Así, durante años se negaron amparos frente a directores de escuelas y otras figuras que, aunque no portaban uniforme, imponían decisiones unilaterales. Sólo con el tiempo la jurisprudencia corrigió el rumbo, ampliando el concepto a quienes, con base en una norma, crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de manera unilateral. Esa evolución fue posible porque la ley no petrificó el concepto. Si se hubiera fijado desde 1918 que autoridad era sólo quien ostentaba fuerza pública, hoy seguiríamos perdiendo amparos frente a entes que obligan sin portar uniforme.
Esa lección aplica al interés legítimo: su potencia radica en ser un concepto abierto, capaz de abarcar no sólo afectaciones directas, sino también aquellas derivadas de la situación particular del quejoso o de intereses colectivos y difusos. Convertir esa flexibilidad en una lista de requisitos tasados sería encoger el mapa: lo que era elasticidad interpretativa se transformaría en camisa de fuerza.
Hay por menos tres riesgos evidentes en querer fijar en la ley el concepto de interés legítimo. El primero es que se reduzca su alcance: comunidades, ecosistemas o cadenas de consumo quedarían fuera cuando se impone un único criterio de afectación aplicado de manera rígida. El segundo es la dependencia del legislador: si todo se ata a lo que diga la ley, la protección de derechos quedará al vaivén político, justo cuando surgen nuevas formas de poder que necesitan respuestas rápidas. El tercero es la tecnificación excesiva: bajo el disfraz de “neutralidad procesal” se imponen filtros que en realidad restringen el acceso al amparo y olvidan que su esencia es protegernos frente al poder.
Durante décadas, el requisito del interés jurídico operó como cerrojo; el tránsito al interés legítimo fue la ruptura con ese esquema. Volver ahora a encadenarlo a una definición legal es resignar ese aprendizaje y reinstalar al legislador como portero de la justicia constitucional. La ley debe establecer procedimientos claros y mecanismos contra el litigio frívolo, pero no debe fosilizar conceptos destinados a adaptarse a nuevas realidades. La certeza que importa en un Estado constitucional no es la del candado, sino la del acceso efectivo: que cualquier persona o comunidad con agravios reales pueda discutir, ante un juez, el impacto de decisiones unilaterales que reconfiguran su vida.
Los mayores avances del amparo se han dado cuando los conceptos respiraron: reconocer como autoridad a organismos descentralizados que deciden y obligan; distinguir cuándo un ente actúa como particular y cuándo ejerce funciones públicas; equiparar a particulares cuando la ley les delega poder unilateral. Esa arquitectura es fruto de la interpretación, no del tipificador.
Por eso insisto: el interés legítimo no es una concesión graciosa del legislador, sino una construcción jurisdiccional que amplía el acceso a la justicia y fortalece la democracia. Su valor está en ser un concepto abierto que se llena con cada caso, no en una categoría cerrada aplicada a rajatabla.
Si olvidamos las razones que justificaron su inclusión, estaremos renunciando a su potencial transformador. Y si repetimos el error de fijar en piedra una fotografía de la realidad, convertiremos un instrumento de apertura en un filtro de exclusión. La memoria institucional nos advierte: no repitamos la historia. Mantengamos el interés legítimo como un continente abierto, confiemos en la labor judicial para dotarlo de sentido y proteger de manera efectiva los derechos de las personas y los intereses colectivos que hoy, más que nunca, necesitan una vía real de defensa frente a nuevas y complejas formas de poder.
La lección es clara: no todo debe fijarse en la ley. Los conceptos abiertos cumplen una función indispensable: permiten a los jueces adaptar el orden jurídico a realidades cambiantes, sin quedar presos de definiciones que, con el tiempo, se vuelven obsoletas. Quienes defienden su definición legal apelan a la necesidad de certeza y a parámetros objetivos. Pero esa certeza puede convertirse en un espejismo: la técnica procesal, presentada como neutralidad, acaba olvidando la finalidad del amparo, que es ser un instrumento de protección frente al poder.
Hace dos décadas, las voces que defendieron la incorporación del interés legítimo subrayaban la necesidad de mantenerlo como un concepto abierto, precisamente porque sólo así podía responder a realidades cambiantes y a afectaciones difíciles de encasillar. La idea era que fueran los jueces, caso por caso, quienes le dieran contenido, evitando que una definición legal anticipada terminara cerrando puertas en lugar de abrirlas.
Hoy, en contraste, desde la retórica de la “certeza” se impulsa lo opuesto: trasladar a la ley lo que la jurisprudencia ha venido perfilando, bajo fórmulas como la “afectación real, actual y diferenciada”. Lo que antes se consideraba un riesgo (petrificar en el texto legal un estándar que debía respirar a través de la interpretación judicial) se presenta ahora como una ventaja. La paradoja resulta evidente: en aras de la “seguridad jurídica” se corre el peligro de desandar el camino de apertura que permitió al amparo ensanchar su cobertura y responder a nuevas formas de poder.
Lo que hace veinte años se defendió como un concepto abierto para ensanchar el acceso al amparo, hoy se busca encasillar en una definición legal rígida. En nombre de la certeza se corre el riesgo de regresar al mismo cerrojo que se pretendió superar.
Olvidar las razones que justificaron la creación del interés legítimo y volver a encadenarlo a la ley es dar un paso atrás. La apuesta debe seguir siendo la misma: mantenerlo abierto, confiando en la judicatura para dotarlo de sentido y garantizar, en los hechos, la protección de los derechos individuales y colectivos que requieren hoy más que nunca una defensa real.