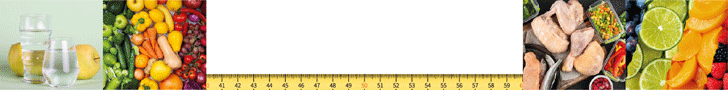La Iglesia Católica tiene notable poder de convocatoria y capacidad para afrontar, con éxito, eventos delicados que vulneran los amarres del tejido social y arriesgan la paz. Con su experiencia dos veces milenaria, ha visto nacer, crecer y caer imperios; por lo mismo no tiene prisa y toma distancia del sentido de urgencia de los gobiernos de las naciones, que por su propia naturaleza, trabajan con criterio cortoplacista para alcanzar sus metas.
En América Latina, la Iglesia ha sido siempre actor central e interlocutor obligado. En el Siglo XVI, religiosos progresistas fueron pioneros al anunciar levantamientos de indígenas y criollos por los abusos de que eran objeto. Prematuramente, así sucedió en La Española, con Fray Antonio de Montesinos y en Perú, con Francisco de la Cruz, por mencionar solo a dos de los muchos sacerdotes que, en pleno proceso de sometimiento y pacificación, presagiaron los movimientos de independencia que habrían de ocurrir en Nuestra América tres siglos más tarde y que, en el caso de México, fueron encabezados y pensados por curas como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Servando Teresa de Mier. Siempre en ese lejano siglo, en el que se fraguó la conquista del Nuevo Mundo, Bartolomé de las Casas derrotó en la Controversia de Valladolid, España (1550-1551), los argumentos aristotélicos del realista Juan Ginés de Sepúlveda, quien sostenía que los indígenas, por naturaleza, eran siervos y por ello legítimo su sometimiento a la corona española. Con sus tesis de protección de los naturales de América, Las Casas es precursor de la doctrina de los Derechos Humanos.
Ese compromiso histórico de la Iglesia con los pobres y marginados, sigue vivo. Fue refrendado en la década de los sesenta por el Concilio Vaticano II, y más recientemente por la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), en particular en sus ediciones tercera (Puebla, 1979) y quinta (Aparecida, 2007). Las lecciones de ambos procesos nutrieron a la Teología de la Liberación del peruano Gustavo Gutiérrez, a la Teología Indígena del mexicano Samuel Ruiz y a la Teología del Pueblo, de Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. En los tres casos, la común cercanía de cada uno de ellos y sus pastorales con la gente, se tradujo en conocimiento de las entrañas de la sociedad y de las miserias de los desheredados.
Para la sociología y la ciencia política, dicha cercanía confirma el papel de subsidiariedad que ha cumplido la Iglesia a través de los años, es decir, su capacidad para atender necesidades de sectores sociales que han quedado excluidos, por diversas razones, de la mano benefactora del Estado y sus instituciones. En efecto, ante las inéditas tensiones que genera la globalización, la Iglesia está llamada a desempeñar un papel relevante que tienda puentes y coadyuve a la creación de atmósferas propicias para la reconstrucción del tejido social. Los curas conocen bien las carencias y anhelos de sus feligreses; por ello, la interlocución de los gobiernos nacionales con la jerarquía eclesiástica y sus agentes es pertinente ahí donde exista cualquier forma de conflicto real o potencial. Ese diálogo, siempre útil, no resta mérito a la separación Iglesia-Estado ni tampoco a la laicidad, entendida esta como la no legitimación del fenómeno político con signos religiosos.
Internacionalista.