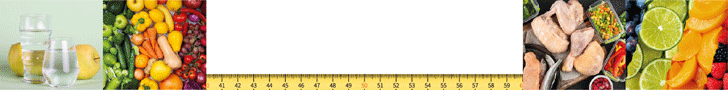La pandemia de Covid-19 reafirma la narrativa de la globalización y da por hecho que este fenómeno alcanza los cuatro puntos cardinales del orbe. Concebida originalmente como fenómeno económico, la globalización se define hoy más en función del internet y de los inéditos estilos de vida que ha traído consigo la revolución en las comunicaciones. No es por ello extraño escuchar que, en este tiempo de emergencia sanitaria, se diga que lo global es trabajar en casa y pedir comida a domicilio, usar mascarilla o mantener una sana distancia entre las personas a fin de evitar contagios. Al parecer, en el imaginario colectivo de quienes tienen acceso a esas nuevas tecnologías de la información, tiende a diluirse, a perderse, la referencia a los millones de personas que viven al margen de los beneficios de la realidad virtual.
El concepto de lo global tiene una perversión de origen, que enfatiza los componentes de un orden económico internacional que se entiende como generador de bienestar y que, por su propia naturaleza, omite cualquier alusión a su responsabilidad histórica por las condiciones de vida de pueblos y países rezagados, donde el internet, en caso de existir, es un lujo que pocos se pueden dar. No obstante, la sociología anglosajona insiste en hacer diagnósticos del mundo desde esa óptica de lo global, la cual se sustenta en la doble presunción de que así están mejor servidos los intereses del capital transnacional y de que, sin alterar sustantivamente equilibrios de poder, es posible avanzar en el rediseño virtuoso del mundo de la posguerra fría.
Esta idea de la globalización debe tomarse con cautela. En efecto, la renovación de la esperanza del desarrollo que resultó del derrumbamiento del bloque socialista y la adopción, a partir de la última década del Siglo XX, de las políticas del denominado “Consenso de Washington”, dieron un respiro a la comunidad mundial, ya entonces agotada por la retórica del conflicto Este-Oeste. El nacimiento de las relaciones internacionales de la posguerra fría lo abrazaron muchos con entusiasmo, pero también fue visto con reserva por otros que, conscientes de las causas de la debacle del socialismo real, no aceptaron que ello se tradujera, en automático, en la cancelación de los rezagos e injusticias que eran comunes, y lo siguen siendo, en las periferias del mundo.
Paradójicamente este nuevo orden, al que hoy se llama globalización, actualiza la deuda histórica de las antiguas potencias coloniales con los pueblos y países que dominaron, los cuales, marginados y pobres, padecen también las consecuencias de la precariedad institucional de Estados fallidos y la ausencia de democracia política. Vista así, la globalización ha traído deterioro ambiental, terrorismo, migración, discriminación y delincuencia internacional organizada, entre otros fenómenos, y va de la mano con las serias tensiones que propician hegemonismos renovados, nacionalismos xenófobos y las amenazas a la diplomacia multilateral. Cierto, en este nuevo orden muchos trabajan desde casa por temor al Covid-19, pero otros, la mayoría, tienen menos miedo al virus y más a una globalización incompleta y malograda, que al alejarse de los valores liberales, proyecta sombras ominosas sobre los olvidados de siempre.
Internacionalista.