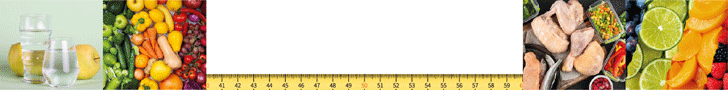En días recientes se celebraron las dos últimas sesiones de lo que fueron las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aunque sorpresivamente el Pleno sesionará aún el 19 de agosto, es evidente que hemos llegado al final de una era. No es sólo un cambio de formato o de integración: es el cierre de un ciclo histórico que comenzó con la reforma constitucional de diciembre de 1994, en vigor desde enero de 1995, que reconfiguró la Corte, redujo su tamaño, modificó su estructura interna y redefinió sus competencias, colocándola en el centro del control constitucional y de la defensa de los derechos fundamentales.
Aquella reforma no fue menor. El país salía de una crisis política e institucional, con la necesidad de fortalecer los contrapesos frente a un presidencialismo hegemónico. Se optó por un rediseño profundo: de veintiséis ministros se pasó a once, se establecieron las Salas como órganos permanentes para descargar la carga de trabajo, y se fijó un periodo de quince años en el cargo, sin reelección, para propiciar independencia y renovación periódica.
La Corte se convirtió en tribunal constitucional en sentido pleno, dejando atrás su carácter predominantemente político e incluso irrelevante y abriendo la puerta a que sus sentencias moldearan el sistema jurídico. La integración inicial de 1995 estuvo presidida por Vicente Aguinaco Alemán y conformada por Juventino Castro y Castro, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo Ortiz Mayagoitia, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, Humberto Román Palacios y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
La renovación fue escalonada para garantizar continuidad: algunos ministros fueron nombrados por periodos más cortos y otros por periodos que rebasaran los quince años. En estos treinta años hubo trayectorias largas y breves. El periodo más corto en el cargo lo tuvo Eduardo Medina Mora, con apenas cuatro años y siete meses, tras su renuncia en 2019. El más largo lo compartieron Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, con veinte años cada uno.
Hubo ponencias que cambiaron de titular en más de una ocasión, como la asignada en 1995 a Humberto Román Palacios, que pasó a Sergio Valls y luego a Medina Mora. La carrera judicial tuvo un peso decisivo en los primeros años. Entre 1995 y 2006, la mayoría de los ministros provenían de la judicatura federal: seis de once, y hasta siete durante unos meses de 2004. Ese predominio se fue reduciendo hasta que, desde 2019, apenas cinco ministros tienen ese origen.
Desde su refundación, la Corte tuvo ocho presidencias. Y el ciclo se cierra con la única mujer que ha presidido el máximo tribunal del, país: Norma Lucía Piña Hernández, jueza de carrera, cuya gestión quedará marcada por la defensa de la autonomía judicial frente a embates políticos y por haber enfrentado, sin concesiones, presiones externas para someter al Poder Judicial.
También hubo hitos en representación de género. Con la llegada de Loretta Ortiz en 2021, por primera vez cuatro ministras integraron el Pleno. Esa cifra, simbólicamente poderosa, fue resultado de un camino de designaciones que incluyó a las ministras Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat, y que cerró con el nombramiento inédito —por designación directa del Ejecutivo sin intervención del Senado— de Lenia Batres. Esta última designación rompió la tradición de contrapeso institucional en el proceso de nombramiento, dejando ver que las formas constitucionales no son impermeables a los caprichos políticos.
A pocos días de concluir la actual integración, es justo reconocer no sólo la congruencia, sino, sobre todo, la independencia que demostraron los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat. Pudieron elegir la comodidad de la sumisión y el camino sin resistencia, pero optaron por honrar su investidura y ejercer, con firmeza, el papel que corresponde a verdaderos jueces constitucionales. Su postura no es menor: es la prueba de que, aun en entornos de presión política intensa, la integridad y la lealtad al mandato constitucional son posibles.
La de estos 30 años de la SCJN no fue una historia perfecta. Hubo errores, omisiones y resoluciones cuestionables. También tensiones internas, filtraciones y decisiones que dejaron heridas abiertas. Sin embargo, el balance es claro: de esta Corte salieron sentencias paradigmáticas en derechos humanos, muchas gestadas en las Salas, en especial en la Primera, cuyas deliberaciones combinaron visión progresista y rigor técnico.
Entre ellas, destaca el caso Mariana Lima, que transformó el estándar de investigación de feminicidios en México, obligando a las autoridades a investigar con perspectiva de género y sin prejuicios que culpen a la víctima. Igualmente históricas fueron las resoluciones que despenalizaron el aborto a nivel federal, consolidaron el derecho a decidir y sentaron las bases para que ninguna mujer o persona gestante pueda ser criminalizada por interrumpir su embarazo. Desde el reconocimiento del matrimonio igualitario hasta el alcance del derecho a la salud, pasando por decisiones en libertad de expresión y control de convencionalidad, esas resoluciones definieron estándares que hoy forman parte del núcleo duro de nuestra democracia constitucional. La técnica, la deliberación pública y la diversidad de criterios en las Salas fueron elementos esenciales para que la jurisprudencia mexicana diera un salto de calidad.
Ahora que las Salas desaparecen y que nos inunda la incertidumbre sobre el futuro de la justicia constitucional, lo único que podemos desear es larga vida a esos precedentes. Su permanencia dependerá de la voluntad de los nuevos integrantes, de la solidez institucional que aún resista y de la presión de una ciudadanía que entienda que los derechos conquistados pueden también perderse. Frente a esa incertidumbre, que parece una mezcla entre el delirio y la imposibilidad de despertar de una pesadilla, las y los ministros electos han difundido un comunicado en el que señalan que avanzan en la elaboración del Plan de Trabajo y en los actos a desarrollar el próximo 1 de septiembre de 2025, fecha en que iniciará formalmente un modelo que no ha demostrado aún cómo garantizará independencia y calidad en la justicia.
El 1 de junio de 2025, México celebró por primera vez la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Lo que debía ser un parteaguas democrático terminó revelando, sin maquillaje, las debilidades más profundas de nuestro sistema electoral y judicial. Los Comités de Evaluación, llamados a ser filtros técnicos y éticos, fueron penetrados por perfiles cercanos al partido gobernante, que avalaron candidaturas con historiales incompatibles con la ética judicial: corrupción, violencia de género, vínculos criminales. De las 24 candidaturas de alto riesgo identificadas por organizaciones civiles, seis obtuvieron el cargo. La infraestructura electoral se redujo 53% respecto a 2024, dejando fuera a comunidades enteras y a sectores como mexicanos en el extranjero, personas con discapacidad visual y personas en prisión preventiva. A la exclusión se sumó la opacidad: la complejidad técnica de las boletas, combinada con la ausencia de una campaña pedagógica real, dificultó el voto informado.
La participación apenas alcanzó el 12.97 por ciento del padrón. En ese universo reducido, operó con fuerza la llamada “Operación Acordeón”: guías impresas con listas de candidatos sugeridos que circularon masivamente y coincidieron con los resultados en más del 60 por ciento de las casillas donde se detectó su uso, evidenciando inducción del voto a escala nacional. El Tribunal Electoral toleró la intervención de funcionarios y mensajes oficiales que usaron símbolos y discursos del partido en el poder, borrando la línea entre información institucional y propaganda. La equidad, piedra angular de cualquier elección, quedó comprometida.
Las irregularidades fueron graves: casillas con más votos que votantes, boletas sin doblez, urnas con resultados unánimes para un solo candidato. Pese a todo, el INE validó la elección, alegando que no tenía facultades para anularla aun ante evidencias de manipulación. Más de 200 impugnaciones denunciaron coacción del voto, financiamiento opaco e inequidad; muchas fueron desechadas sin investigación de fondo. Y desde el poder se descalificó a críticos y opositores, acusándolos de “conservadores” o “nostálgicos”, cerrando el espacio para el escrutinio ciudadano.
La elección judicial de 2025 debía inaugurar una nueva etapa de independencia y legitimidad. Fue presentada como la gran democratización de la justicia y terminó convertida en un mecanismo de control político, con comités capturados, candidaturas impresentables, exclusiones inadmisibles, participación mínima e irregularidades que mancharían cualquier elección seria. No se amplió la confianza ciudadana: se dinamitó. No se fortaleció la independencia: se le puso un candado partidista.
Lo que se prometió como un parteaguas terminó siendo un retroceso disfrazado de avance. Y mientras el nuevo Poder Judicial arranca bajo sospecha, la promesa de una justicia elegida por el pueblo se desvanece, dejando claro que lo que se quebró no fue sólo la confianza ciudadana: fue el principio mismo de imparcialidad e independencia que da sustento al Estado constitucional de derecho.