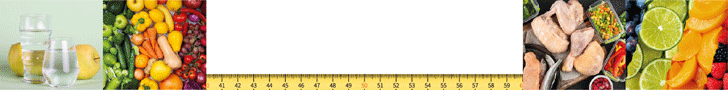Así se percibe la gestión de la titular de la presidencia. Así se registran, cada vez más, sus desplantes en el ejercicio de la función. De un tiempo difícil para la convivencia democrática en la realidad de la pluralidad nacional, pasamos a un tiempo complicado para los valores y principios del liberalismo político y los derechos de las personas y, ahora, nos aproximamos a un tiempo de riesgo mayor para la pervivencia de las ideas, las normas y los procedimientos inherentes a la expresión libre y justa de la voluntad popular.
La erosión del sistema democrático mexicano -inacabado y perfectible, pero todavía vigente- avanza, a pesar del rechazo de una parte significativa de la sociedad mexicana. El cerrojo de la concepción política del populismo promovido y practicado por los gobiernos morenistas para asegurar el poder, porque sólo con ellos se concretará el objetivo de hacer frente a las desigualdades sociales, está en la reforma electoral. La narrativa y la justificación son conocidas.
Si reconocemos que las dos cuestiones políticas de mayor amenaza -una- y riesgo -otra- para el Estado Mexicano son la expansión de la presencia de la delincuencia organizada con la diversificación de sus actividades ilícitas, y la volatilidad de las conductas públicas del presidente estadounidense, de poco o nada ayuda la voluntad del régimen por la polarización que enfrenta y excluye con ánimo de escindir a la sociedad.
Esa ausencia de diálogo y búsqueda de coincidencias elementales, al menos en esos dos asuntos, es el clima en el cual le estalló al régimen la indignación y la condena sociales por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, Presidente Municipal de Uruapan, y la convocatoria y realización de las marchas del 15N por quienes son parte de la Generación Z.
Ambas circunstancias revelaron más, quizás, de lo que hubiéramos supuesto en la jefatura del Estado: insensibilidad, elusión de la responsabilidad, temor a presentarse en Uruapan o Morelia y presentación de un programa sin objetivos evaluables y elaborado al vapor sin procedimientos auténticos para incorporar las demandas de la ciudadanía. ¿Si la representación legítima de la sociedad uruapense hubiera sido consultada y atendida, no habría tenido otro sentido su concurrencia a las marchas del 15N?; y reclamaciones, descalificaciones, amagos y estrategias para minar la convocatoria, obstaculizar la manifestación y llevar las cosas a la confrontación violenta detonada por personas que hicieron recordar a los halcones de 1971 bajo la égida de Luis Echeverría Álvarez. ¿Si no fuera así, habría sustento para la marcha convocada -escribo el 19 de noviembre- para mañana?
El gobierno federal en turno y el partido oficial viven momentos de enorme desgaste provocados (a i) no por los resultados poco alentadores en contra de la inseguridad (Sinaloa y la confrontación al interior del cartel que ahí surgió, y Michoacán y el dominio de los grupos de delincuenciales, son ejemplos de fracasos), sino por la percepción extendida y sorda de las relaciones cómplices de sus estructuras con las de la delincuencia organizada; y (a ii) no por los escándalos de corrupción que apuntan a la cúpula del oficialismo -el coordinador de Morena en el Senado y el crimen en Tabasco y la red tejida desde la Secretaría de Marina y sus tentáculos en el sistema aduanero para beneficio del círculo más próximo al expresidente López-, sino por el cada vez más perceptible giro hacia la impunidad de los “mandos superiores”.
Ese desgaste se inscribe en una situación adicional para esa parte de la sociedad mexicana -al menos 4 de cada 10 de quienes van a las urnas- que no está de acuerdo con muchas de las reformas constitucionales y legales que han impulsado y realizado los gobiernos anterior y actual.
Así como las reformas de 1989-1993 y 2012-2017 fueron propuestas desde el poder, si bien con los acuerdos que requerían esos momentos políticos, las de 2024-2025 cabe ubicarlas en la misma connotación, aunque ahora sin la construcción de acuerdos, aún las que aprobaron las minorías en el Congreso Federal, como las que amplían los derechos de las personas. Es decir, por ejemplo, que la destrucción del contrapeso de los jueces y la militarización de la seguridad pública y de muchas funciones neurálgicas del Estado son imposiciones de la mayoría transitoria y carecen de sustento popular; si lo duda, está el resultado de las votaciones del 1 de junio último como prueba.
Ese es uno de los rechazos al régimen que parecen inscribirse en algo más que la inmediata coyuntura; el otro es el límite de la polarización, cuando se ha asentado y metabolizado el derecho al subsidio presupuestal y la dinámica del incremento salarial, y las soluciones añoradas no llegan: seguridad, mayor poder adquisitivo y opciones de futuro.
¿Es posible evitar el cerrojo electoral? Es complejo, pero no para rendirse. Lo obvio a la vista: ningún régimen democrático cambia las normas cuando quienes piensan distinto y tienen otras ideas y propuestas no son necesarios para hacerlo. El abuso puede ser total. Ahora bien, la comprobación de la intención: (b i) alejar la conformación de los órganos legislativos federales y locales de la representación auténtica de la pluralidad política o sobre representar en exceso a la coalición en el poder, y (b ii) mermar e, incluso, anular las reglas garantes de las condiciones de equidad para competir por los votos (autoridades, prerrogativas y restricciones al poder en turno.) Ahí está el cerrojo.
No se ha observado la existencia del diálogo elemental entre las formaciones partidistas de oposición -con registro o en busca de obtenerlo- para concretar los entendimientos tácticos indispensables. Por la pervivencia del sistema democrático deberían hacerlo. La retórica de denuncia será menos que testimonial si no hacen valer las voces de la pluralidad, como también lo prueba su actuación en la reforma judicial.
Aunque pensaran que no lo van a lograr, converger bajo el paraguas de este propósito y buscar la simpatía y el respaldo de la sociedad sin identidad partidista pondría en perspectiva la simulación implícita en la reforma del democratismo populista, cuando ya aparecen dos crisis en el gobierno: (c i) el agotamiento de la conferencia matutina para acuñar la narrativa por los límites del modelo cuando se agudizan las condiciones negativas; y (c ii) el desgaste de la responsable del poder ejecutivo por separarse, cada vez más, de la realidad: ¿se es más fuerte cuando los del desprestigio vienen en su apoyo?, ¿se es más popular cuando el contraste es entre una encuesta que antes se ponderada y las personas movilizadas para actos propios?, ¿se es más estadista cuando se reta una marcha ciudadana para protestar con una marcha gubernamental para celebrar?
La respuesta de la intolerancia tiende a comprobar que los desafíos desfondan. Gran riesgo para las libertades y para quienes disienten.